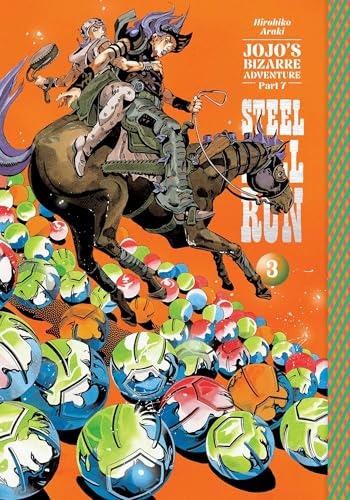Mi diosa bondage
Entra en la sala.
Es una de esas diosas, una mujer imponente, alta, larga cabellera marrón, mirada altiva de rimel, labios prietos, piel suave, sin manchas.
Un cortísimo vestido de cuero negro y finos tirantes hace fantasear sobre las curvas que cubre.
Sus largos tacones resuenan en la sala.
Ahí está su chica, como si no la hubiera visto entrar…
Su pequeña rubia de expresión curiosa y expectante, esperando, sentada en su taburete.
La diosa se acerca sin prisa, contoneando de ese modo tan famoso sus caderas, haciendo a su cautiva estremecerse con cada paso.
Ella se atreve a levantar la mirada. Sus ojos se cruzan y surgen las sonrisas, sin palabras.
La diosa observa a su presa.
Eso es lo que es: su cautiva, su prisionera, para hacer con ella su voluntad. La ronda, camina en torno a ella para examinarla por todos lados.
Ella, su rubita, baja la mirada con el aliento acelerado, tan sólo esperando a que ella haga.
Por fin siente el aliento en su cuello, ese aire que sale caliente al roce de sus labios, que sale perfumado desde lo más profundo de su organismo.
Sin más dilación, sin aviso, una lengua que le lame la mejilla la hace suspirar.
Parece que no podrá aguantar este estado de espera mucho más tiempo, estos preámbulos.
Sin embargo sabe muy bien que su ama se encargará de que así sea. No hay más remedio. Se extenderá y se extenderá sin fin, para tormento de su carne y su sed.
La punta de la lengua que lame su cachete, de arriba a abajo, la estilada mano que acaricia su cuello (los vellos que se ponen en guardia) para preferir luego deslizarse un poco más abajo, entre el escote de su camisa blanca.
Los largos y fuertes dedos, la palma de la mano que cubre sin dudas su pecho, nota el contacto, incluso en los centímetros de piel que cubre la estúpida tela del sujetador…
Y le quema, su boca suspira una vez más, en una súplica que queda a medio.
El aliento y la lengua en su cara, quemando también.
Su diosa adora sus pechos.
En sus manos intenta en vano abarcarlos, tan grandes son, ni con los dedos completamente abiertos, en abanico, los aprisiona una sola mano.
Los sujeta ambos con cariño rudo, los comprime hacia su dueña, que gime.
Las yemas expertas de sus dedos deslizan hacia abajo la prisión de las copas del sujetador, liberando las aureolas.
Son de esas aureolas enormes, dos amplísimas cumbres de la piel púrpura más suave, con dos escondites en el centro, de donde, a base de pellizcos pausados, surgen con miedo los regordetes pezones.
La diosa se sitúa frente a ella, se miran.
Observa el rostro de su presa bajo las delicadas torturas que sus dedos le prodigan en los pezones.
Cuando estos arden como lanzas, la suelta a su desdicha, boqueante.
Se ríe de su anhelo, de saber que ella está deseando ser devorada. Así debe ser, debe sufrir lo indecible, eternamente, así es como el placer se potencia de verdad.
No hace caso a las súplicas de su rubia. Por más que se retuerza, que suplique, no va a continuar, no la puede complacer tan pronto.
– Por favor… -gime la chica, implorando con sus ojos azules.
– Ni hablar, cariño -responde su diosa-. Vas a quedarte así un ratito, ardiendo.
No quiero que tu fuego se consuma demasiado rápido. Sin embargo, por ser tan buena prisionera, te daré esto…
Sujeta su redonda barbilla entre tres de sus dedos y acerca los labios.
El beso es ligero pero comunica todo el amor que siente la diosa por su cautiva. Los ojos azules están agradecidos, devolviendo ternura.
– Y ahora, no te muevas -le dice a su prisionera-. Voy a traer algo que nos va a gustar mucho.
Se retira unos instantes, tras los cuales vuelven a sonar los tacones de vuelta. Trae un larguísimo rollo de fina cuerda y una sonrisa malévola. La prisionera no tiene que preguntar. Sabe qué va a pasar, y sabe que pasará porque así lo desea su raptora.
Tan fuerte es la diosa que coge a su chica en brazos, y la transporta como si fueran recién casadas hasta una pequeña plataforma mullida.
La deposita cuidadosamente. Sonríe perversa cuando comienza a desenrollar la cuerda.
Comienza por sus manos, un buen nudo sujetándolas a la espalda, para que no entorpezcan.
Un nudo tenaz, alrededor de sus muñecas de niña.
A partir de aquí, hay cuerda para dar una y mil vueltas.
Subiendo por sus brazos, atándolos muy apretados entre sí.
Una vuelta alrededor de su cuello, sin apretar hasta la asfixia, sólo suficiente para hacer más difícil su liberación.
La cuerda baja por su vientre, da una vuelta a su cintura y sube hasta sus pechos.
Estos no se escapan.
La cuerda los rodea fuertemente, estrangulándolos hasta que son dos grandes frutas colgantes, a punto de estallar la camisa que las envuelve.
Al principio la presa se queja porque duele, pero al rato el dolor se convierte en presión, la presión en calor y el calor en deseo.
Su ama se detiene un momento a contemplar tan excitante obra.
Ella sabe que está haciendo esfuerzos para contenerse y no lanzarse en ese mismo momento para follársela.
Los últimos atados la dejan en una posición difícil. La cuerda rodea sus muslos, tirando de ellos hacia la cabeza.
Queda así con las rodillas dobladas, las piernas abiertas. Está deliciosa, indefensa, impúdica.
El último nudo, en torno a uno de sus delicados tobillos.
Cautiva y captora se miran a los ojos, salta el fuego. Se acabaron los preámbulos. Al fin. Sólo ellas y una cuerda.
La única intromisión es la ropa de la atada. Eso la convierte en más deseable, presa más difícil y delicada de consumir.
La diosa, ya lanzada al tabú, comienza desabrochando los pantalones.
Deslizarlos bajo las cuerdas tan apretadas es difícil, su víctima se retuerce con los tirones, las cuerdas torturan su carne.
A duras penas los pantalones llegan hasta los muslos. Esto no puede quedar así. Para sorpresa de la atada, se aleja a toda prisa y sale de la habitación. Vuelve con unas enormes tijeras de costura.
La cautiva de las cuerdas apenas tiene tiempo de gritar «¡cuidado!», cuando la brusca maniobra cerca de su delicada entrepierna ha partido en dos el pantalón, dos jirones arremolinados en sus tobillos.
La diosa se relame. Tiene ante sus ojos un precioso paquete, un Monte de Venus apretadísimo bajo unas preciosas bragas blancas.
Abultado quizá por la postura indecorosa, quizá por la mata de vello púbico, quizá por la excitación propia del aparato.
Su mano se lanza ya a acariciar, y su víctima se deshace entre las cuerdas.
Por fin, por fin las manos, por fin el contacto directo, el placer. Los dedos que apretujan su vulva y su ano, los pellizcos a sus nalgas, la tela que separa a la una de la otra, la maldita tela.
La hace temblar, la hace retorcerse, la hace querer más, sufrir. Y eso es bueno.
Eso es el placer, el juego, eso es demostrar quién manda.
Ella sabe que no son suficientes para su presa los pellizcos, las caricias por encima de la tela, no son suficiente sensualidad. Sin embargo, aun no le dará más, a pesar de esa respiración acelerada (ya no se sabe la de quién lo está más).
Cautivadora y cautiva se miran a los ojos, una implorante, la otra poderosa.
– ¿Te gustan mis caricias, cariño? – Sí… Mh…
– Te gusta el trato que te doy, ¿no es cierto? – Oooh… Lo adoro. ¿Cómo podría ser de otra forma? Y mientras hablan, sus dedos siguen torturando ese pubis.
– Exacto… ¿Qué otro trato podría darte? Te doy el que te mereces, el de una sucia esclava, mi esclava preferida. Mi cautiva. Oh, mírate, torturada, maltratada bajo mi voluntad, por cada una de las caricias que yo, y sólo yo, decido darte… o no darte. Mírate, atada como un vulgar animal, con esa mirada tan inapropiada en una señorita, esos ojos que parece que me están pidiendo…
pidiendo… ¿qué me están pidiendo? De repente la masturbación cesa, y la cautiva sufre, pues su ama la mira a los ojos y no entiende, no sabe qué demanda ahora.
– Dilo -susurra ella-. Pídelo.
– ¿Qué…? -gime la sometida.
– Pídemelo.
Entonces por fin comprende, y sus labios musitan la palabra.
– Repítelo, cariño -sonríe la diosa.
– Sexo… -repiten sus labios.
– Más fuerte… ¿Qué es lo que quieres? – Sexo…
– ¿Sí? – Sexo…
– Mmmh, vaya, eres una chica muy mala. Bueno… -sus ojos la recorren de arriba a abajo- Te daré lo que pides. Ven aquí.
Se besan de nuevo. Esta vez el beso no es simple ternura, no un contacto superficial. Ahora es un contacto profundo, unos labios húmedos que se atrapan y dos lenguas que se enroscan y saborean una a la otra.
La mano vuelve a acariciarle las braguitas, y ella se queja deliciosamente. Las bocas no se separan.
La otra mano, buscando tarea, sube hasta sus pechos, aun presos de la ropa y las cuerdas. Los manipula y estruja en su doloroso envoltorio, a punto de estallar.
Empuja uno de los pechos hacia un lado, luego hacia el otro, lo eleva y lo comprime… La tela tensa cruje, las cuerdas se retuercen.
Mientras una mano tortura los pechos sin piedad, la otra aparta las bragas.
Ella gime dentro de su boca, pues el beso aun dura y parece no acabar nunca. Gime como dando gracias, como diciendo que sí, que por fin, que hasta el final.
Sigue la humedad del beso, la saliva compartida, los dientes, los labios carnosos y palpitantes…
La mano que estruja un portentoso pecho…
Los dedos que acarician los labios vaginales…
Ella tiembla, cae temblorosa y se separa de la boca de su ama. Los dedos recorren arriba y abajo la entrada de su vagina, volviéndola loca.
Ésta no tarda en dilatarse, en humedecerse, hasta que los dedos largos y fuertes se deslizan siseantes en un pequeño cañón húmedo.
– Sí… Dame… ¡Dame…! Las aletas de la nariz de la diosa se agitan. Le llegan los efluvios excitados de su pequeña cautiva, ese olor que pide, que declara y borra cualquier duda sembrada por la actitud o la expresión, el aroma que acompaña esa palabra pronunciada por carnosos labios: «Sexo…».
El dedo corazón se aventura en el interior de su querida. Pero no será una penetración, eso sería darle gozo.
Debe jugar con ella, demostrarle que está bajo su control, que sale y entra en ella cuando lo desea, que la profundidad la elige ella, que es libre de detenerse y olerse el dedo, obligarla a chuparlo y volver a metérselo.
Casi se deja llevar en un momento de debilidad y le mete el dedo hasta el fondo, haciéndola botar.
Casi olvida quién es: el ama, la dueña, la dulce torturadora.
Decide torturarla doblemente.
La punta de su lengua dura azota uno de sus pezones, mientras dos de sus dedos pellizcan el pequeño bulto del placer de más abajo.
Podría comerse sus tetas enteras, podría metérselas enteras en la boca y chupárselas hasta desfallecer, pero eso no sería correcto, sería el descontrol, sería el placer sin medida, sin juego, sin jerarquía de dominadora y dominada.
Podría acariciar su clítoris hasta hacer que se corra, azotarlo en círculos hasta hacerla gritar, pero eso no sería lo que ella quiere, y lo que la diosa quiere es lo único que cuenta.
La esclava se agita.
Cuando está a punto de convertir sus gemidos en gritos de placer, es abandonada una vez más, pierde todo contacto en el aire.
– ¡Por favor…! -suplica, desesperada- ¡No pares ahora! ¡Ooh, te lo suplico! ¡Estoy a punto, al borde! ¡HAZ QUE ME CORRA DE UNA VEZ! ¡Quiero correrme, Dios! Su diosa enfurece. Su rostro enfadado está tan hermoso… La mira desde arriba, ofendida, con los brazos cruzados.
– Oh, pequeña. No, no, no… -dice- Qué mal. Eso no se hace. ¿Le estás dando órdenes a tu ama? – ¿Qué? ¡No! ¡Por favor! ¡Te lo estoy suplicando! – ¡Calla! ¡No contradigas a tu ama, zorra! El insulto la golpea como un enorme miembro invisible. En ese momento ambas se miran, conscientes de la excitación que han descubierto en el maltrato verbal.
– No, por favor… -suplica ella, falsamente, incitándola en realidad.
– ¡Cierra la boca, sucia! ¡Eres una puta despreciable! ¡No mereces que te follen, guarra! – ¡No! – ¿Cómo que no? ¡No me contradigas! ¡Eres una RAMERA, un PEDAZO DE CARNE, una sucia ESCLAVA! ¿Entiendes? ¡Mírate ahí, como una PUTA, me dan ganas de romperte el COÑO, ZORRA DE MIERDA! Su pecho, el de ama y esclava, se agita excitado por las palabras de desprecio y violencia. Ya no hay marcha atrás, han encontrado un impulso hacia el éxtasis y no pueden retroceder.
La mira, atada de arriba a abajo. Saben que están disfrutando, pero reconocerlo rompería la magia.
– Espera aquí -dice su ama, algo más calmada-. Enseguida vuelvo.
– Vuelve pronto, por favor, no aguanto más…
– Claro que sí. Aun tienes que aguantar mucho.
Con el misterio de estas palabras, se aleja.
Busca su bolsa de cuero negro y vuelve con ella.
Mete en su interior la mano y saca una fusta, delgada pero rígida. Los ojos de la cautiva se dilatan de pronto. Esto es nuevo para ella.
Su ama la agarra sin ningún remilgo y le da la vuelta, poniéndola bocabajo, de culo hacia ella.
– Muy bien -dice-. Te lo estabas buscando, nena mala, y lo has conseguido. A ver si así aprendes a comportarte como una verdadera esclava.
– Pero por que-¡Aafh! El primer latigazo cae sobre su trasero. La sensación la recorre desde la base de la columna que es el culo hasta el cerebro. Y este sólo es el primero.
– ¡¿Te gusta?! -exclama su ama, presa del placer de ocasionar dolor.
– ¡No! ¡AH! La fusta vuelve a golpear. Los glúteos tiemblan.
– ¡Respuesta equivocada! Di: ¿Te gusta? – ¡Sí! ¡AAH! Cae otro azote, ya irracional ante cualquier respuesta.
– ¡Pues entonces pide más! – ¡Más! – ¡Pídelo! – ¡Azótame! ¡Dame fuerte! ¡Márcame, ponme al rojo vivo, por favor! ¡Ponme el culo rojo! ¡Ah! ¡AH! ¡Aaaaaah! La diosa golpea y golpea y pierde la cuenta, y con cada sacudida, su vientre se sacude presa de lo que intenta ser un orgasmo, pero tan contenido y violento que se convierte en algo casi más placentero. Sí: no hay nada más excitante que azotar el prieto trasero de una bella muchacha hasta la locura.
Por fin se detiene. Suda, respira con dificultad, su pelo está revuelto, sus piernas tiemblan, su pecho sube y baja sin parar, su boca queda abierta recibiendo no se sabe qué.
Su víctima cae sin fuerzas sobre la mullida plataforma.
Su trasero está como un delicioso tomate, pero un sólo bocado la inundaría de dolor.
Tira la fusta lejos y se acerca, se tumba junto a ella y busca su rostro.
Se miran. Su esclava por fin sonríe, está contenta: complacida siempre que su ama esté complacida.
– Delicioso, ¿verdad? – le pregunta.
– Sí, mi ama.
– Muy bien. Pues aun… aun hay más. Tengo algo que te va a encantar.
Se levanta y va hacia su bolsa. Ella quiere seguirla con la mirada, pero sus ataduras no lo permiten.
– ¿Más? -dice, asombrada.
– Sí, pero esta vez dejaré en paz tu culito. Pobrecito, ya tiene bastante.
Extrae una prenda del bolso.
Comienza a ponerse un guante de goma negra.
Lo estira hasta que acoge perfectamente su mano, hasta el codo.
Lo examina, como interesada, y luego la mira a ella, muy seria, amenazadora, deliciosa.
Se acerca con su brazo enguantado en luto.
De nuevo la pone bocabajo, orientando hacia sí el trasero. La mano enguantada recorre la piel de su culo.
Es delicioso el contacto de la piel con la goma, suave, excitante en su simbología, en todas las imágenes eróticas que evoca.
La atada suspira de placer. Su trasero se menea, ofreciendo sobre todo su sexo, pidiendo.
La mano hace caso, por una vez, y baja hasta sus labios vaginales. Los acaricia hacia adelante y hacia atrás.
Un dedo se introduce entre la carne. El flujo comienza a resbalar hasta barnizar el guante.
Los chorros acaban dejando resplandeciente la goma negra. Y mientras, su cautiva gime de gusto: – Uuuuuh… Mmmmmmmmfffffh…
Se muerde los labios, mueve su cuerpo al compás de la masturbación, una masturbación tan lenta, delicada, examinadora… Sus tetas se balancean, apetitosas.
– Eso es, mi putita… -musita la jefa- Mira cómo te meneas. Apuesto a que te gustaría que te metiera otro dedo…
– Oh… Sí… Ummm… Métemelo, méteme otro dedo -¡AH!- ¡Métemelooo! – Umm, pues allá va otro dedito. Mmmh, qué resbaladiza estás…
Y ya son dos los dedos enfundados en goma que entran y salen de su carne húmeda, produciendo un delicioso sonido de succión.
Luego, sin previas palabras, otro dedo más, ya son tres dedos negros follándola, desapareciendo dentro de ella, hasta los nudillos.
La goma negra la penetra, ella gruñe… De repente los dedos se curvan dentro de su cueva hacia arriba, ensalzándola, elevando sus caderas de una forma violenta e involuntaria, arrancándole un grito bestial de placer.
– ¿Quieres más deditos, mi vida? -le pregunta su ama.
– ¡Sí, por favor! ¡Méteme más! ¡Métemelos todos! La diosa parece ahora dispuesta a pasar por alto que su esclava le sugiera siquiera lo que debe hacer. En su coño no caben más dedos, por ahora. Sin perder tiempo se ensaliva uno de la otra mano y lo encamina hacia el otro agujero, el pequeño orificio apretado y secreto. Ella se apercibe y, entre espasmos, se voltea para mirarla. Es una mirada feroz, de entrega, de súplica, de riesgo…
La diosa mantiene serena la mirada de su chica… y penetra su ano. Un gruñido de satisfacción recorre su garganta.
El dedo es apresado por los músculos de la pequeña entrada, pero su dueña lo mete y lo saca sin contemplaciones.
La difícil entrada está pronto bien lubricada y el dedo llega a los más profundo, mientras los otros tres dedos penetran como locos su vagina.
Otro dedo cabe en el ano. Hay que probar hasta el límite, hay que llevar la pasión más allá, hasta la frontera con la bestialidad…
Eso dice la mirada de su esclava, con sus labios medio cerrados, suplicando un beso o quizá escapando un fino aliento.
Tres dedos penetrando salvajemente la vagina, tres dedos castigando su ano.
– ¡Vamos, mi niña! ¡Mueve el culo, joder! ¡Muévete, guarra! – ¡Uuuuungh! ¡Sí! ¡Dios! ¡Aaaaaaaam! ¡Lléname, joder! ¡Métemelo todo! ¡Méteme todo lo que tengas, méteme la mano! ¡AAAAAAAH! La diosa nunca ha necesitado hacerse de rogar. Con un movimiento preciso, toda su mano enguantada en goma negra desaparece hasta la muñeca dentro del coño de su amiguita. Tras la ligeramente áspera goma nota las contracciones violentas de su chica. Está dentro de ella por completo, de una forma inusitada, deliciosa. La sensación de penetración no podría ser más completa. Cada movimiento de cada uno de sus dedos le arranca un orgasmo inacabable. Abre y cierra la mano lentamente, haciéndola gritar. El puño castiga la dilatadísima vagina.
Los dedos que nadan dentro de su cavidad anal hacen el esfuerzo y consiguen palpar a través de la pared de carne a los otros dedos en la cavidad vaginal…
Y eso definitivamente es el Apocalipsis.
La cautiva se corre con un desgarrador grito, presa de terribles convulsiones bajo las cuerdas que aprisionan su hermosa carne hasta el último segundo.
Con el orgasmo, un enorme torrente de flujo mana de su cueva, chorreando hasta el codo de su ama.
Se desploma, sin fuerzas.
Ambas jadean, agotadas.
La diosa, lentamente, para no perturbar a su niña, retira los dedos del ano, produciendo una ligera ventosa. Se lo lleva a la nariz, disfruta el íntimo aroma y lame la yema de los dedos en éxtasis.
Después, con mucha delicadeza, extrae su mano del interior.
La admira extasiada, brillante, cubierta de flujo, como una joya negra.
Se chupa las puntas de los dedos, como habiendo acabado un delicioso banquete.
El sabor que experimenta la hace temblar, el sabor a hembra, el sabor más interno, sabor orgánico, salado y dulce al tiempo.
Se tumba junto a ella, en silencio. La cautiva abre por fin los ojos, soñolienta. Se sonríen. La cautiva reúne fuerzas y habla en un gemido.
– Pero… ¿Ves? Yo he tenido placer, y tú no has tenido nada, es injusto.
– Oh, sí, cariño -responde el ama-. He disfrutado muchísimo contigo. No importa que no me haya corrido. Al fin y al cabo, alguien tiene que ser la diosa…