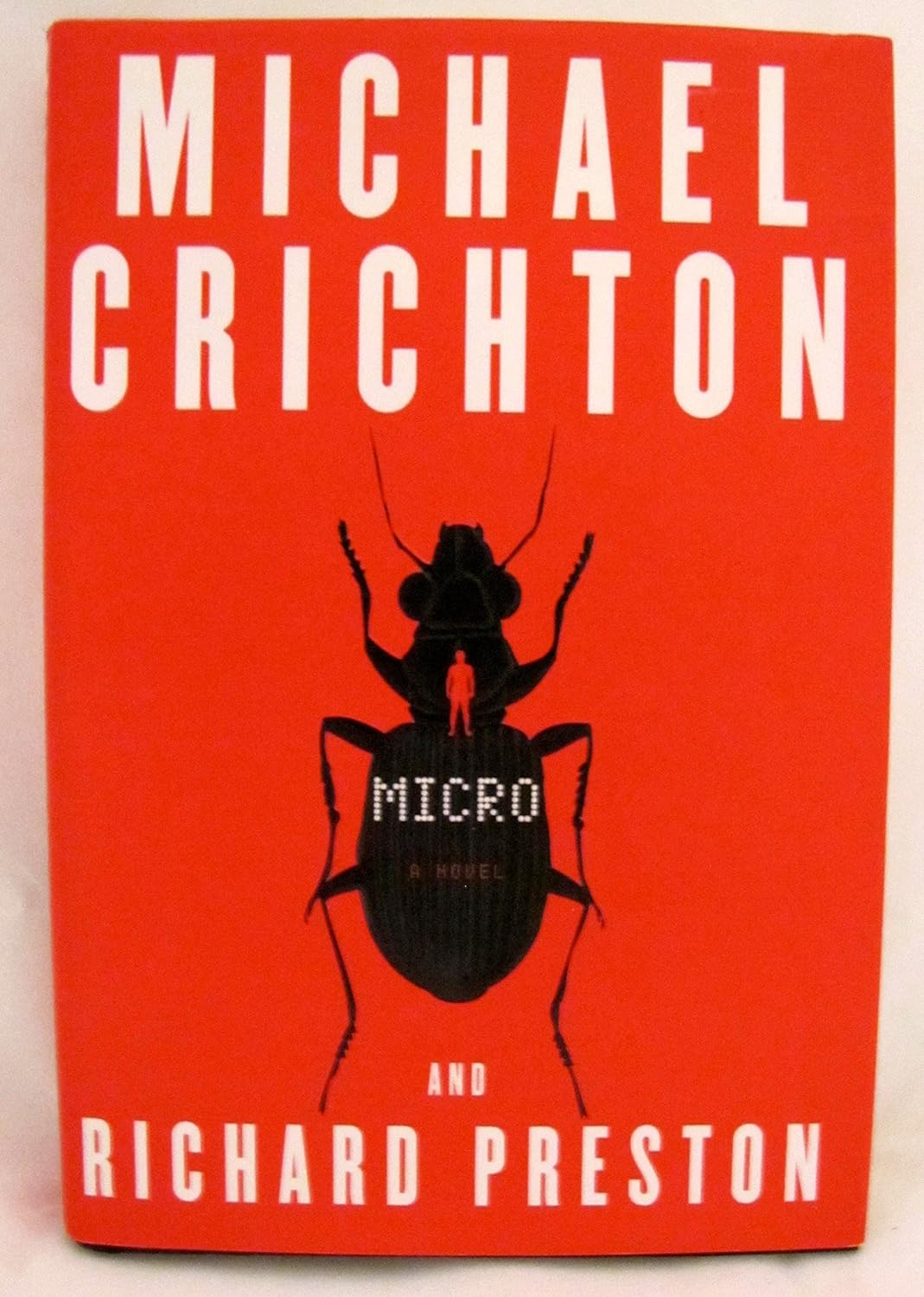El timbre suena y el ruido metálico raspa las paredes del pasillo. Camino los treinta metros que separan la calle de la puerta de mi casa. La humedad dibuja mapas geográficos en la pintura descascarada; continentes de moho negro sobre un océano de revoque caído.
Abro.
El aire acondicionado del auto importado todavía flota alrededor de Roberto. Su traje azul, impecable, contrasta con la mugre de la vereda de Flores. No saluda.
—Vengo por los vinilos de Jazz —dice.
Su voz retumba en los techos altos del PH.
—No sé dónde están.
Roberto se detiene en el medio de lo que alguna vez fue un living y ahora es un depósito de cajas y desesperanza. Me mira. Sus ojos recorren, mi pelo rubio atado con una gomita floja, mi jogging gris y mis pies descalzos sobre el parquet sin plastificar.
—Por Dios, Elena. Mirate. Das lástima.
Me encojo de hombros. El gesto me pesa una tonelada.
—Si pagaras la cuota alimentaria a tiempo, podría ir a la peluquería.
—¿Para qué? ¿Para estar tirada en este agujero? —Se ríe. Una risa seca, de abogado de Vicente López—. El dinero te lo gastás en pastillas. ¿Por qué no trabajás?
—Sabés por qué.
—Ah, claro. La víctima. Quince años manteniéndote y todavía lloras. Mi mujer trabaja, Elena. Tiene veinticinco y dirige su propio estudio. Sos un parásito.
La rabia intenta subir por mi garganta, pero no tengo fuerzas. Apenas sale un susurro débil:
—No me dejaste trabajar. Querías una madre presente. Y…
Roberto da un paso al frente. Invade mi espacio.
—Cerrá la boca, ¿querés? Julián está así porque lo cría una inútil depresiva.
Él rescata un paquete de unas cajas apiladas y se va dando un portazo que hace vibrar los vidrios de la puerta cancel.
Me quedo parada en el silencio. Las lágrimas bajan solas, calientes, ridículas. Camino a la cocina. Abro el frasco. Saco la pastilla blanca y la trago, sin agua.
***
El teléfono fijo, un aparato que solo conservamos por costumbre, empieza a gritar. Lo atiendo.
—¿Señora Elena Rubinstein?
—Valeiro. Rubinstein es el apellido de mi esposo.
—Disculpe. La llamamos del Colegio San José, porque no vino a la reunión de esta mañana, ni tampoco a las otras cinco reuniones que la citamos.
El mundo se detiene un segundo.
—¿Qué reunión?
—Le mandamos un comunicado en el cuaderno. Y varios mails. La situación de Julián es crítica, señora.
Corto. Busco el cuaderno de comunicaciones en su mochila. Faltan hojas. Las arrancó. Intento encender la computadora. La pantalla azul parpadea y muere. «No anda», recuerdo. «Hace meses que no anda». Salgo.
Camino hasta el locutorio de la avenida Rivadavia. El olor a cigarrillo rancio y lavandina barata me recibe. Me siento en la cabina 4. Entro a mi correo. La bandeja de entrada es un listado infinito de correos sin abrir.
Abro uno al azar.
“Asunto: Reiteración citación disciplinaria”.
Otro. “Asunto: Ausencias injustificadas”.
Sigo bajando. “Asunto: Agresión a compañero.
Asunto: “URGENTE – Posible expulsión. Su hijo Julián ha sido encontrado fumando en el baño”.
Más abajo: “Julián golpeó a un alumno de tercer año…”.
Otro más: «Julián insultó a la profesora de Historia…».
Me falta el aire. Cierro la sesión. Pago con monedas. Vuelvo al PH arrastrando los pies. La pastilla empieza a hacer efecto. El pánico se vuelve una bruma lejana, un ruido de fondo.
La llave gira en la cerradura. Son las ocho. Julián entra. Es una copia en miniatura de Roberto, pero con una oscuridad propia. Va directo a la heladera.
—No hay nada para comer —dice.
Estoy sentada en la mesa. Tengo las impresiones de los mails en la mano.
—¿Por qué no me dijiste de la reunión?
Julián se gira. Tiene una botella de agua en la mano. Bebe. La nuez sube y baja. Me ignora.
—Julián. Te estoy hablando. —Golpeo la mesa. El sonido es patético—. Arrancaste las hojas.
—Porque sos una pesada. Vas al colegio y lloarás. Me hacés pasar vergüenza.
—Te van a echar. Le pegaste a un chico.
—Se lo merecía. Es un imbécil. Como todos en ese colegio de curas de mierda.
—Tenés que madurar. Tu padre dice…
—¡Me importa un carajo lo que dice él! —Grita. Su voz llena la cocina—. ¡Y me importa un carajo lo que dices vos! Mírate. Estás drogada otra vez. Tenés los ojos vidriosos.
—No me hables así. Soy tu madre.
Se acerca. Se inclina sobre mí. Su sombra me cubre. Saca la campera que está atrás de mí y se la pone.
—Dame plata. Voy a comprar pizza.
—No tengo plata.
Julián patea una silla que vuela y golpea contra la mesada. Yo doy un respingo del susto. Él se va a su cuarto. La música explota. Trap a todo volumen que hace vibrar las paredes descascaradas. Me levanto. Apago la luz de la cocina. Me voy a mi cama. Me tapo hasta la cabeza. La oscuridad es mi única amiga.
***
Alguien golpea la puerta. Me levanto. Son las diez de la mañana. Julián ya se fue. Me pongo una bata sobre el pijama. Abro. Es Clara. Vive en el PH del fondo. Tiene cuarenta y cinco años, el pelo corto teñido de un rojo furioso y una vitalidad que me ofende.
—Escuché los gritos anoche —dice.
No pide permiso. Entra. Trae facturas. Pongo la pava mientras ella se mueve por mi cocina con la soltura que yo perdí. Prepara mate. Me sienta.
—¿Qué escuchaste? —pregunto.
—Ese chico es un problema, Elena.
Me derrumbo. No quiero, pero lloro sobre la mesa de formica gastada.
—No puedo más, Clara. Me odia. Roberto me odia. El colegio me odia.
—Shhh. —Clara me agarra las manos. Las suyas están calientes, vivas—. Roberto es un hijo de puta y Julián es un pendejo malcriado. No es tu culpa.
—Sí es mi culpa. Le tengo miedo, Clara. A veces… a veces lo miro y no veo a mi hijo. Veo a… la peor versión de Roberto.
—Es un mocoso de mierda que necesita un correctivo. Eso es lo que es. —Clara me ceba un mate—. Lo que pasa es que huele el miedo. Como los perros.
—No es un mocoso. Te lo puedo asegurar. A veces lo veo y… bueno su cosa… ya sabés.
Me doy cuenta que estoy hablando de más y me callo. Clara me mira. Sus ojos son inteligentes, escrutadores. No me juzga.
—¿Y?
—Y nada. Me siento sucia.
Clara se levanta. Rodea la mesa. Se para detrás de mí. Me abraza. Sus brazos rodean mis hombros, su pecho se apoya contra mi espalda. Apoya su mentón en mi cabeza.
—No estás sucia, nena. Estás viva. Y el chico… bueno es bonito.
Me tenso. Hace años que nadie me toca.
—Clara…
Ella se separa, pero antes me da un beso. Es un beso en la mejilla. Inocente. Pero se desliza inocentemente hasta que sus labios casi rozan la comisura de los míos.
Me quedo paralizada. Ella sonríe. Una sonrisa torcida.
—Me voy a trabajar. Arréglate un poco. Sos hermosa, Elena. No dejes que esos dos pelotudos te convenzan de lo contrario.
Se va. Corro al espejo del baño. Me miro. Veo las ojeras, la piel gris. Me llevo la mano a la boca, a la comisura. Toco mi vientre por encima del pijama. Hay un pulso olvidado.
***
El consultorio del Dr. Funes es un minúsculo monoambiente en Tribunales. Moqueta gris, un cuadro barato y dos sillones.
—No le encuentro sentido, doctor —le digo—. Me levanto y es un esfuerzo respirar.
Funes no me mira. Escribe en su libreta.
—¿Ideas suicidas?
—No. No me quiero matar. Pero si me muriera… no me importaría. Es como estar en pausa. Julián está cada vez peor y yo no tengo fuerzas para frenarlo.
—La adolescencia es difícil. Ponga límites.
—¿Cómo pongo límites si apenas puedo levantarme de la cama?
Funes deja de escribir. Me mira por encima de sus lentes.
—Vamos a ajustar la dosis. La nexalina parece que se quedó corta. Vamos a agregar otra droga más para la noche y un estabilizador del ánimo. Me extiende la receta.
—¿Más pastillas?
—Es un desbalance químico, Elena. No es cuestión de voluntad. Tome esto y nos vemos en un mes.
Salgo. «Desbalance químico». No. Es un desbalance de vida.
Vuelvo al PH. La casa está vacía. Hay ropa de Julián tirada en el pasillo. La junto. Voy al lavadero. Separo la ropa. Remeras negras, medias rígidas de mugre. Agarro un bóxer. Es gris. Está sucio. Lo voy a meter en el lavarropas, pero me detengo. Lo miro. La tela de algodón en la zona de la entrepierna está manchada. Una aureola amarillenta, rígida. Miro hacia la puerta. Nadie. Acerco la prenda a mi cara. Cierro los ojos. Inspiro. Huele a lavandina, a sudor agrio, a almizcle. Huele a animal salvaje. Una puntada eléctrica me atraviesa. La punta de los pechos se endurece al instante, rozando contra la tela barata de mi remera. La respiración se me corta. Asustada, tiro el bóxer dentro del lavarropas como si quemara. Cierro la tapa. Me apoyo contra el metal frío del electrodoméstico, jadeando, con las manos temblando.
***
El colegio Parroquial tiene olor a cera y encierro. El rector, un hombre calvo con sotana gris, golpea una carpeta sobre el escritorio.
—Señora Valeiro, hemos tratado de ser lo más comprensivos con su situación. Sabemos lo que puede significar un divorcio para algunos chicos.
—Lo sé y se lo agradezco.
—Por eso hemos aceptado que continúe en el colegio cuando repitió primer año.
—Ha sido todo un gesto.
—Pero no podemos seguir estirando esta agonía. Su hijo tiene bajas todas las materias.
. —¿Todas?
El rector asiente y me estira un resumen de calificaciones.
—Y no solo eso. Su conducta es inaceptable. Amenazó a una preceptora. Rompió material del laboratorio.
—Yo… hablaré con él —la voz me tiembla.
—En este colegio pensamos que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Pero con Julián ya vamos por la décima. No creo que sea algo para hablar.
—¿Y entonces que me está queriendo decir?
—Si en el próximo trimestre no tiene todas las materias aprobadas va a tener que buscar otra escuela.
—¿En medio del año?
—Es eso o una expulsión.
Salgo a la calle. El sol raja la vereda. Expulsado. Repitente. Saco el celular. Las manos me tiemblan tanto que apenas puedo escribir.
“Para Roberto: Necesito que vengas. Es por Julián. No puedo con esto sola”.
Espero. Veo la doble tilde azul. Pasa un minuto. Cinco. Escribiendo…
“Mensaje de Roberto: La transferencia del mes ya está hecha. Es tu responsabilidad educarlo. Yo pago, vos crías. No me jodas, estoy en una reunión”.
Guardo el teléfono. El odio que había empezado a aflorar se diluye en un mar de angustia.
***
La cena es incomible. Fideos con manteca. No hay plata para queso ni para salsa.
—Fui al colegio, estuve con el rector —digo.
Julián enrolla los fideos. No levanta la vista.
—Viejo de mierda. Seguro te llenó la cabeza.
—Julián. Te van a expulsar.
—Mejor. Colegio de caretas.
—¿Y qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Vivir del aire? Tu padre no va a pagarte nada si no estudias.
—Papá tiene guita.
—Tu papá no… —Julián deja el tenedor.
—Necesito un iPhone.
Lo miro, incrédula.
—¿Qué?
Tira su teléfono sobre la mesa.
—Este es una basura.
—Hijo te estoy diciendo que te van a expulsar, no tenemos ni para comer. ¿Qué es lo que no estás entendiendo?
—¡No es mi culpa! ¡Si no fueras tan… así, papá no te hubiera dejado!
—¡Cállate! —Grito.
Me levanto. Julián se levanta también. Es enorme. Agarra su vaso de vidrio.
—¡Cállate vos!
Lanza el vaso. No a mí. A la pared, justo al lado de mi cabeza. El vidrio estalla. Una lluvia de cristales cae sobre la mesada y el piso. Un fragmento rebota y me roza la mejilla. Silencio. Julián respira agitado, su labio le tiembla, los ojos se le llenan de agua. Por un segundo tengo delante al niño asustado que yo conocí. Pero el orgullo le gana. Patea la silla y se va a su cuarto. Los vidrios rotos brillan como diamantes sucios en el piso.
***
Es tarde. El PH está en silencio, salvo por el zumbido de la heladera vieja. Me acuesto, pero el sueño no llega. Los vidrios rotos siguen brillando en mi mente.
De pronto, un sonido. Viene de la habitación de al lado.
No es música. No son los golpes secos de los videojuegos. Es un jadeo rítmico, entrecortado. Me incorporo en la cama. El piso de pinotea cruje bajo mis pies descalzos. Me acerco a la pared que divide nuestros cuartos.
Un sollozo ahogado, casi infantil, se escapa de la almohada. Mi mano va hacia el picaporte. Podría entrar. Podría sentarme en su cama, apartarle el pelo sudado de la frente, decirle que todo va a estar bien, que vamos a encontrar otro colegio, que su padre es un imbécil pero que nos tenemos a nosotros.
Giro el picaporte un milímetro. El metal chirría.
El llanto se detiene en seco. Silencio absoluto. Como un animal que huele al cazador.
Suelto el picaporte. No entro. Del otro lado no hay un niño buscando consuelo: hay una pequeña bestia lamiéndose las heridas, y si entro ahora, me morderá. Vuelvo a mi cama. Me tapo hasta la cabeza.
***
La mañana siguiente es un horno. La ola de calor dilata el techo de chapa del PH y convierte la casa en un invernadero. Me levanto bañada en sudor. Necesito mi crema humectante, la dejé en el baño.
Abro la puerta sin golpear. La costumbre de vivir con un fantasma. El vapor me golpea la cara. La cortina de plástico con moho está corrida.
Julián está saliendo de la ducha.
Me detengo.
No tiene toalla. El agua le corre por el pelo, bajando por los pectorales hasta perderse en el pubis.
Se queda quieto. Me mira. No se cubre. Bajo la vista. Es un acto reflejo, inevitable. Su virilidad está despierta. Pesada. Una columna de carne pálida, recorrida por venas azules, apunta hacia arriba.
Debería pedir perdón y salir corriendo. Pero mis pies están clavados. Mis ojos recorren la longitud, el grosor, la cabeza rosada y húmeda. Julián da un paso adelante. El miembro oscila con el movimiento, pesado.
—¿Qué querés? —dice. Su voz es ronca, rasposa por el llanto de la noche anterior.
El calor me sube a las mejillas, violento. Doy media vuelta y salgo. Cierro la puerta y me apoyo contra la pared del pasillo, jadeando. El corazón me golpea las costillas como un pájaro atrapado. Cierro los ojos y la imagen sigue ahí, grabada en la retina.
***
El café de la esquina de Rivadavia tiene las mesas en la vereda. El ruido de los colectivos es ensordecedor, pero es mejor que el silencio del PH.
—Es testosterona, Elena. Pura química. —Se ríe, mostrando los dientes manchados de labial—. No razona. Ya te dije, es un perrito marcando territorio. Rompe cosas para decir «estoy acá, soy el macho alfa».
—Me da miedo —confieso, revolviendo el café frío—. Y… vergüenza.
—¿Vergüenza de qué?
—Hoy… lo vi. Salió de la ducha. Desnudo.
Clara deja el cigarrillo en el cenicero. Se inclina hacia mí. Sus ojos brillan con malicia.
—¿Y? ¿Qué tal el equipamiento?
—¡Clara! Es mi hijo.
—Es un hombre. Y vos sos una mujer. Y dejame decirte… sos una mujer de la puta madre.
Me mira. Sus ojos recorren mi escote y se detienen en mi boca.
—Tenés unas tetas increíbles, Elena. Unas caderas para parir diez pibes. Roberto era un imbécil ciego.
Bajo la vista. Juego con la cucharita. El metal tintinea contra la porcelana.
—El otro día… —susurro, casi inaudible—. Lo del beso. Me gustó.
Clara suelta una carcajada. Es un sonido grave, que hace que la gente de la mesa de al lado se dé vuelta. Me agarra la mano por encima de la mesa. Aprieta.
—Ya sé que te gustó. Es lo que necesitabas. —Se queda callada, pensativa, luego abre la boca con decisión—. Dejame que te diga algo, yo no sé una mierda de psicología, pero conozco mucho de cómo funciona la naturaleza. El cachorro necesita que le pongan los límites, y vos tenés que plantarte como hembra. Usa lo que tenés.
Vuelvo a casa. La cocina es un infierno. Julián está tirado en el sillón, con los pies sobre la mesa ratona.
—Dame plata para cargar la SUBE. Me voy al centro.
Me paro frente a la bacha. «Usa lo que tenés».
—No.
Julián se incorpora.
—¿Cómo que no?
—No tengo. Y si tuviera, no te daría. Caminá.
Se levanta. Se acerca. Intenta la maniobra de siempre. La intimidación física.
—No me jodas, Elena. Dame la plata.
Me doy vuelta despacio. Lo miro a los ojos. Sostengo la mirada.
—Si volvés a levantarme la voz… llamo a Roberto.
Julián parpadea.
—¿Qué?
—Le digo que te venga a buscar. Que te lleve a Vicente López a vivir con su mujercita de veinticinco años.
Julián se frena. El nombre del padre es un muro de hormigón. Sabe que allá no hay lugar para él. Retrocede un paso. Su postura se desinfla. Se va con la cabeza baja. Funciona.
A la tarde, el calor rompe los termómetros. Treinta y ocho grados a la sombra. El aire del PH no circula, se estanca en los rincones. Clara entra sin golpear, con una botella de vino blanco helado sudando en la mano.
—Esto es inhumano. Vamos a la ducha.
—¿Qué?
—Dale. A refrescarnos. No seas pacata.
Me lleva al baño casi a los empujones. Abre la ducha fría. El agua sale con fuerza. Nos metemos con ropa interior. Con frío golpea la piel caliente y gritamos. Nos reímos como adolescentes.
La ropa se pega al cuerpo. El corpiño de encaje de Clara se vuelve transparente. Veo dos aureolas oscuras, duras por el frío. Ella me mira a mí. Me toca el pelo mojado, apartándolo de mi cara.
—Estás hermosa así. Salvaje.
Su mano baja por mi cuello, roza mi pecho. Me estremezco. No la detengo.
Salimos chorreando agua. Clara va directo al botiquín. Agarra los frascos de remedio.
—Basta de esto.
Abre las tapas. Las pastillas caen al inodoro como lluvia blanca. Tira la cadena. El agua se las lleva en un remolino.
—Se terminó la anestesia, Elena. A partir de ahora, sentís todo. El dolor y el placer. Vas a estar despierta.
***
Dos días después. La abstinencia me tiene los nervios de punta. Los colores son demasiado brillantes. Los ruidos son demasiado fuertes. La ropa me raspa la piel. El calor no afloja.
Me meto a la ducha para calmar la ansiedad. El agua corre, pero se acumula en mis pies. No baja. Miro hacia abajo. El líquido negro, jabonoso, me llega a los tobillos. Mugre. Pelos. Jabón viejo. Está tapado.
Cierro la canilla. Me envuelvo en una toalla. Estoy furiosa. Todo en esta casa se rompe. Todo está podrido. Voy a la cocina. Me agacho para buscar el destapacañerías bajo la mesada, entre las botellas de lavandina y los trapos viejos. Apoyo la rodilla en el suelo.
Un dolor agudo, frío, me atraviesa la piel. Grito.
Miro mi pierna. Sangre. Un tajo largo en la pantorrilla, justo debajo de la rodilla. El vidrio. Un pedazo grande del vaso que tiró Julián se me clavó. La sangre corre rápido, oscura, mezclándose con el agua que todavía gotea de mi cuerpo.
—¡Julián!
Mi voz sale aguda. Aparece en el umbral de la cocina. Me ve en el suelo, sangrando, con la toalla a punto de caer, mostrando el nacimiento de mi muslo.
—¿Qué te pasó?
—Me corté. Ayudame.
Se acerca. Me agarra del brazo. Me sienta en la tapa del inodoro.
Busca en el botiquín. Algodón. Alcohol. Se arrodilla entre mis piernas. La toalla se abre un poco. Él no dice nada. Moja el algodón. Limpia la herida. El alcohol arde. Siseo, echando la cabeza hacia atrás.
—Quedate quieta —dice.
Está concentrado. Su respiración es pesada. El baño es chico.Levanto el pie sano. El derecho. Intento mantener el equilibrio. Lo apoyo sobre su entrepierna. De inmediato aparece un bulto debajo de su pantalón de gimnasia.
Julián se congela. Deja de limpiar. La mano con el algodón se detiene en el aire. No saco el pie. Presiono. Muevo los dedos, curvándolos como garras suaves. La carne caliente se mueve bajo la ropa siguiendo las órdenes de mi arco plantar.
El tronco se despierta. Se endurece. Palpita.
Él levanta la vista despacio. Sus ojos están oscuros, las pupilas dilatadas derrochan vergüenza.
—Mamá… —su voz es un hilo ronco.
—Shhh. Curame.
Sigo presionando. Masajeo la dureza con mi talón. La carne se pasea entre mis dedos. Él vuelve a la herida, pero sus manos tiemblan. Ya no limpia. Acaricia.
Los ojos de él se concentran en donde se unen mis piernas. Las abro y la toalla se mueve dejando al descubierto mi intimidad. Dejo que mire, que se emborrache con mi cuerpo. Y entonces cuando la humedad bajo el pie me alerta que está por llegar lo inevitable, me detengo.
—Gracias. —Le digo poniéndome de pie. Me encierro en el cuarto. Una sonrisa malévola se dibuja en mi cara.
***
La lucidez es un cuchillo afilado. Sin la bruma química de la nexalina, el mundo tiene bordes que cortan. Me siento frente a la computadora que Julián arregló sin que yo se lo pidiera. El monitor brilla en la penumbra del comedor. Redacto currículums.
Elena Valeiro. Contadora Pública. UBA. Experiencia: Gestión administrativa Estudio Valeiro & Asoc. (2006-2010). Borrar. Nadie contrata a una mujer de cuarenta y dos años que hace quince no toca un balance.
Reescribo. Administración de consorcios. Liquidación de sueldos. Miento en las fechas. Estiro la experiencia hasta 2021.
Envío diez, veinte correos. Me postulo a quince búsquedas. Respiro hondo y apago la máquina.
La puerta de calle se abre. Julián. Entra con ese andar pesado, de dueño del terreno. Tira una carpeta sobre la mesa, al lado del teclado.
—Tomá.
No me mira. Va a la heladera. Saca la jarra de agua. Bebe del pico. Abro la carpeta. Evaluaciones. Matemática: 7. Historia: 8. Geografía: 6. Todas aprobadas.
—¿Aprobaste?
—Eran una boludez —dice, secándose la boca con el dorso de la mano.
Lo miro. Tiene el pelo mojado por la lluvia de verano. La remera se le pega a los hombros.
—Bien.
—¿Solo bien? —Me desafía.
—Muy bien.
Julián hace un ruido con la garganta, una mezcla de gruñido y aceptación. Se va a su cuarto. No hay portazo. Solo el cierre firme de la madera. Me tiro en la cama, cansada pero feliz. El sol de la tarde baña de amarilo y ocre la habitación.
El celular vibra. Mensaje de Clara.
“¿Estás?”
“Sí. Buscando trabajo”.
Vibra nuevamente. Acepto la videollamada. La cara de Clara llena la pantalla. Está en su cama.
—Boluda estás a diez metros, ¿por qué no te venís? —digo.
—No me jodas que estoy acostada.
Pongo los ojos en blanco.
—¿Qué pasó?
—¿Y? ¿Cómo va la doma? —pregunta. Su voz sale latosa por el parlante.
—Aprobó todo. Me trajo las notas.
—¿Viste? El cachorro obedece cuando la dueña marca la cancha.
Clara deja la copa. El ángulo de la cámara baja. No lleva remera. Sus pechos, pesados y blancos, caen con naturalidad. Baja más. No tiene bombacha. Me quedo helada. Miro la puerta de mi habitación para asegurarme de que esté cerrada.
—Clara… ¿qué hacés?
—Hace calor, nena. ¿Vos cómo estás?
Ella separa las piernas. Está completamente depilada. Sus dedos juegan en los bordes.
—Mirá —dice—. ¿Te gusta? Me lo hice a la tarde.
—Jodeme, ¿te rapaste?
—Ah, la mejor decisión. Está fresquita como una lechuga. Clara se toca. Sin vergüenza. Sus dedos se hunden.
—¿Qué estás haciendo, boluda? —digo casi en un susurro.
—Dale, decime que nunca tuviste sexo a distancia.
Cierra los ojos y gime bajito. El aire en mi cuarto se espesa. Siento un tirón en el bajo vientre. Una puntada eléctrica que sube y me eriza la piel de los brazos. Bajo la mano. Toco mi jogging.
—¿Lo estás haciendo? —pregunta Clara, abriendo un ojo—. ¿Estás tocándote?
—Sí. Miento. No me estoy tocando… Todavía.
El pantalón y la bombacha se deslizan y caen al costado. Mis dedos se pegan como imanes a mi centro. Miro a Clara, pero la imagen no es suficiente. Cierro los ojos. Busco en mis recuerdos. Y ahí está. El baño lleno de vapor. Las gotas de agua resbalando por los pectorales. La columna de carne pálida, venosa, oscilando. Me muevo. Rápido. Brusco. Me imagino los ojos de Julián recorriéndome. Quiero que me vea. Daría todo para que me vea así refregándome como una gata en celo. Me falta el aire. Arqueo la espalda. Muerdo la almohada para no gritar. Y entonces, la puerta se abre de golpe.
—¿Mamá?
Tiro el teléfono y me tapo con una almohada. Julián está parado en el vano de la puerta. Me siento con la almohada sobre las piernas, la respiración agitada y las mejillas incendiadas.
—¿Estás bien? —pregunta.
Frunce el ceño. Olfatea el aire. El olor a sexo debe ser evidente.
—Sí —digo. Mi voz tiembla—. Estaba… ¿qué necesitás?
Julián me mira. Sus ojos bajan a mi entrepierna, luego suben a mi cara.
—Traje facturas.
Cierra la puerta. Me dejo caer hacia atrás en la cama. Tiemblo.
—¡Ahora voy! —Grito.
***
Me levanto a las siete. El sol de febrero entra oblicuo por la claraboya de la cocina. Abro el placard. El olor a naftalina me golpea. Saco las bolsas del fondo. Elijo una falda lápiz negra. Me queda un poco suelta, pero mis caderas la llenan bien. Apenas cubre los muslos. Una camisa de seda color crema. Desabrocho el primer botón. Desabrocho el segundo. Me miro al espejo. Se ve el nacimiento de los pechos, la piel blanca y firme que el sol no toca hace años. Me maquillo. Me recojo el pelo en un rodete alto, estricto, pero dejo caer dos mechones sobre el cuello. Salgo a la cocina. Julián está desayunando. Tostadas y café. Levanta la vista. La taza se detiene a mitad de camino. Se queda mudo. Sus ojos me escanean. De los zapatos de taco aguja a las piernas con medias de nylon, subiendo por la falda, el escote. Traga saliva.
—¿Qué hacés así? —pregunta. Su voz suena distinta. Menos agresiva. Más… cautelosa.
—Tengo entrevistas.
Me sirvo café. Me muevo por la cocina con otra cadencia. Los tacos repiquetean en el mosaico. Tac, tac, tac. Me apoyo en la mesada, cruzando los tobillos. Sé que me mira las piernas. Siento su mirada como un tacto físico.
—¿De qué? —pregunta Julián.
—Contadora. Administradora. Lo que salga. Necesitamos plata. Y yo me cansé de pedir limosna.
Julián baja la vista a su taza.
—Te queda bien.
—¿Qué cosa?
—Esa ropa. No parecés vos.
—Soy yo, Julián. La verdadera Elena.
Me termino el café. Agarro la cartera.
—Deséame suerte.
Paso por su lado. Lo rozo a propósito. Mi cadera contra su hombro. Dejo una estela de perfume en el aire.
—Suerte —murmura.
Voy al colegio antes de ir al centro. El rector me recibe de pie.
—Señora Valeiro. —Me mira con sorpresa—. Se la ve… recuperada.
—Gracias, Padre. Vengo a traer los comprobantes de pago de la matrícula.
Él los dobla, desinteresado. Me mira y siento que me está desnudando. “Voy a tener que acostumbrarme”, pienso.
—Es un milagro. —Dice el rector quitándose los anteojos—. No sé qué hizo, Elena. Pero el chico cambió. Y mucho.
—Estoy probando un nuevo enfoque —me río para adentro.
—Pues bendito sea ese enfoque. No se lo que está haciendo, pero haga más.
El aire me calienta la cara. Camino hacia el subte. Los hombres me miran. Los obreros de una construcción, un ejecutivo con celular, el diariero. Soy deseo. Y el poder de esa certeza me endereza la espalda.
***
Almuerzo con Clara en un bodegón de Palermo, cerca de donde tuve la cuarta entrevista. Pedimos vino.
—¡Salud! —Clara choca su copa con la mía—. Por la vuelta al ruedo.
—Creo que quedé en la administradora de consorcios. Es un sueldo de mierda, pero es mío.
—Es libertad, Elena. La plata es libertad.
Comemos. El vino me suelta la lengua. El calor del mediodía ayuda.
—Clara… tengo que contarte algo.
Ella deja el tenedor. Me mira fijo.
—Soltalo.
—Es Julián.
—¿Qué hizo ahora?
—Nada. Él no hizo nada. Soy yo. —Miro alrededor, asegurándome de que nadie escuche—. No puedo dejar de pensar en él.
Clara no se escandaliza. Ni pestañea.
—¿Pensar cómo?
—Sexualmente. Todo el tiempo. —La confesión sale como un vómito negro—. Lo veo y… me humedezco. Lo espío. El otro día… me acosté desnuda en su cama… y me refregué con sus sábanas. Es una enfermedad, Clara. Soy una pervertida.
Clara toma un trago de vino. Lento. Se limpia los labios con la servilleta.
—¿Y él?
—Él… él me mira. Lo siento. Cuando me cambio. Cuando me agacho. Hay una tensión evidente, pero es muy chico, ni debe saber lo que le está pasando.
—Elena, escúchame bien. —Clara se inclina sobre la mesa—. No sos una enferma. Es biología. Ese chico necesita que lo enderecen y vos necesitás… bueno ya sabés muy bien lo que necesitás.
—Es incesto… pecado.
—Mirá, el pecado es vivir amargada. Esto que me contás es… mutua conveniencia. Es un gesto de amor. —Me agarra la mano. Sus uñas rojas se clavan en mi piel—. ¿Sabés cuántas madres fantasean con sus hijos? No tenés idea. La diferencia es que vos tenés el coraje de admitirlo.
—Tengo miedo de… hacer algo.
—¿Y qué pasaría?
La pregunta queda flotando entre el olor a milanesa y el bullicio del restaurante.
—¿Y si lo traumo para toda la vida?
—O tal vez lo hacés hombre de una vez y deja de ser un pendejo caprichoso como tu ex.
—O tal vez estoy buscando excusas para sacarme la calentura.
—O tal vez pensás que una madre no puede sentir placer.
—¿Qué querés decir?
—Ay Elena, nos enseñaron que el fin último de las madres es sacrificarse, sufrir , padecer. Ponen el foco en el dolor del parto, pero se escandalizan cuando alguien habla del placer de amamantar. Cuando no existía educación sexual, las mujeres mas grandes de las tribus eran las que le enseñaban a los mocosos como procrear. Es algo natural. Si viviéramos en una sociedad matriarcal todo funcionaría mejor.
No puedo esconder una carcajada.
—Estás chiflada. Qué amiga me tocó.
—Yo seré la loca, pero vos tenés una sobredosis de psicólogos. Dejá de sobre analizar todo.
***
Son las once de la noche. Julián está en su cuarto. La luz se filtra por debajo de la puerta. Me ducho. Me pongo el camisón de seda que Roberto me regaló hace años y que nunca usé. Es color marfil casi transparente. Cae sobre mi cuerpo como agua. No llevo ropa interior. Camino por el pasillo. Abro la puerta de su habitación. Julián está acostado en la cama, con el celular. Solo lleva los bóxers. Levanta la vista, sobresaltado.
—¿Qué pasa?
Entro. Cierro la puerta detrás de mí. Me acerco. El cuarto huele a encierro y a él. Hay ropa tirada en el piso. Me agacho para levantarla. Lo hago despacio. Doblando las rodillas, manteniendo la espalda recta. El camisón se tensa sobre mis nalgas. Sé que me ve.
Me doy vuelta. Estoy al lado de la cama. Julián ha soltado el celular. Está apoyado contra el respaldo. Su pecho sube y baja rápido.
—Mamá…
—Shhh. —Le pongo un dedo en los labios. Me siento en el borde de la cama. El camisón se corre dejando mis piernas desnudas. Las cruzo y él abre los ojos como platos. Estamos a centímetros. Siento el calor que irradia su piel.
—Estás transpirado —digo.
Paso mi mano por su pecho. Toco la piel húmeda, suave, sin vello. Bajo por el esternón. Siento el latido de su corazón bajo la palma de mi mano. Pum. Pum. Pum.
Está aterrado. Y está excitado. La tela del bóxer se levanta, tensa, revelando su estado.
—Mamá… —susurra.
—¿Qué pasa, Julián? ¿Te estoy incomodando?
Duda, luego asiente.
Yo sigo.
—Sabés que esta es mi casa, ¿no? Todo lo que hay en esta casa es mío.
Muevo la mano. Bajo más. Rozo el elástico del bóxer. Él contiene la respiración. Cierra los ojos. No lo toco. Todavía no. Retiro la mano. Me pongo de pie.
—Buenas noches, hijo.
Me voy. Lo dejo ahí, duro, dolorido, desesperado. En el pasillo, me apoyo contra la pared, mi corazón está a punto de explotar por la adrenalina.
***
No se escucha nada cuando un gemido ahogado anticipa mi orgasmo. Esa noche me acaricio como nunca lo había hecho y todo mi cuerpo vibra en un estertor violento. En el clímax lloro, y luego sigo llorando durante minutos u horas, no lo sé.
Cuando me tranquilizo voy desnuda a la cocina. Tomo agua, y me doy cuenta de que necesito que él me vea. Es algo inevitable. Algo que tiene que pasar.
A la tarde siguiente llegamos juntos a la casa, yo de mi trabajo y él del instituto. El vestido nuevo que compré está empapado por el calor del subterráneo.
Voy a la habitación y él me sigue como un perrito faldero. Obediente.
—Ayudame —le ordeno señalándole el cierre del vestido.
Se acerca y me lo baja. En dos hábiles movimientos dejo caer el vestido. No llevo sostén. Me miro en el espejo y contemplo mis pechos que ya entraron en modo seducción. Aprieto los dos guijarros diminutos que sobresalen de las puntas. Julián mira sin saber qué hacer.
—¿Te parece que son lindas? —le pregunto.
—¿Qué?
—Mis tetas, ¿son lindas?
—S-s-si —tartamudea.
—No seas tonto vení, tocalas. Así no podés opinar.
Julián se acerca y me las aprieta torpemente. Yo tomo sus manos y le enseño.
—Son muy suaves y firmes —me dice.
Sonrío satisfecha.
—Mirá, fíjate lo que me hice esta tarde —le digo y me saco la bombacha.
A su vista mi intimidad, depilada. Dos labios turgentes sobresalen rosados, llenos de deseo.
—Ehhh —el chico no sabe qué decir.
—¿No te gusta? Clara me dijo que es mucho más fresco.
Apoyo un pie sobre la cama, abriendo las piernas en una posición impúdica. Con mis dedos abro la piel dejando expuesto el interior. Dejo que vea los pliegues, los rebordes, las protuberancias coloradas que se inflan desesperadas.
—Nunca había…
—¿En serio? —Le digo interrumpiéndolo—. Qué barbaridad. Bueno eso tiene solución.
Tomo su mano y la apoyo en mi ser. La aprieto hasta que queda en la puerta de la húmeda caverna. Se queda quieto, absorto al sentir mis labios cerrándose sobre sus dedos.
Le acaricio la mejilla. Es una caricia casta, suave. Amorosa y maternal. Muy distinta al incendio de seducción y perversión que está ocurriendo abajo.
Entonces sus dedos se mueven y entran un poco más. Casi adentro.
—Está muy suave —me dice.
—Bueno, Cortés ya conquistaste demasiado por hoy —le digo retirándole la mano —. Andá a cambiarte. Vamos a comer afuera.
Se va en silencio como un perrito obediente a su cucha. Yo asiento satisfecha.
***
Pasan varios días. La humedad sigue pegada a las paredes del PH. Es viernes. Ambos estamos terminando de cenar. El timbre suena. Tres veces. Insistente. Julián se tensa. Conoce ese ritmo. Deja los cubiertos sobre el plato.
—Es él —dice.
Me levanto. Me aliso la falda. Camino hacia la puerta de entrada precedida por el ruido de mis tacos. Julián me sigue, quedándose unos pasos atrás, en la sombra del pasillo. Abro. Roberto. Chomba de marca, jeans caros, mocasines.
—Tengo que llevarme cosas —dice amagando para entrar.
Me planto en el marco. Pongo una mano en la puerta y la otra en el marco. Bloqueo el paso.
—No vas a pasar, Roberto.
Él se frena. Me mira como si hablara en otro idioma.
—¿Qué te pasa? Correte. Es mi casa también.
—No. Es mi casa y vos no sos bienvenido.
Roberto se ríe. Una risa nerviosa. Mira por encima de mi hombro, buscando complicidad.
—Julián, decile a la loca de tu madre que se deje de joder.
Me doy vuelta apenas. Julián está ahí. Parado con los brazos cruzados. Mira a su padre con frialdad.
—Mejor te vas, papá —dice Julián.
Su voz es grave, tranquila. La sonrisa de Roberto se borra.
—¿Cómo?
—Ya escuchaste a mamá. —Insiste mi hijo.
Roberto da un paso atrás. Mira a su hijo, luego a mí.
—Están locos los dos. Se merecen pudrirse en este agujero.
—Nosotros estamos bien —digo—. Mejor que nunca. Ahora, andate antes de que llame a la policía por hostigamiento.
Le cierro la puerta en la cara. El golpe seco resuena como un disparo. Giro la llave. Doble traba. Me doy vuelta. Julián me mira. Hay brillo en sus ojos. Admiración. Orgullo.
—Lo echaste —dice.
—Lo echamos —respondo.
Se acerca. Me abraza con fuerza. Yo me río.
—Sos una genia.
Quedamos muy cerca. Sus manos siguen en mi cintura. Mis manos en sus hombros. La tensión cambia.
—Estoy orgullosa de vos —le susurro.
—Y yo de vos.
Me inclino, y le doy un beso. Es un beso en la mejilla. Ingenuo. Pero dura más de normal. Su respiración se altera.
***
Llega el boletín definitivo. No se lleva ninguna materia. Promedio siete con ochenta.
—Tenemos que festejar —le digo—. Pero no llego para el iPhone.
—Olvidate, era una boludez lo del teléfono.
—Bien. Porque tenía otra idea mucho mejor.
—¿Vamos a comer afuera?
—Algo mejor. Esperame aquí.
Señalo la silla del comedor y me voy a la habitación. Me saco la ropa de «madre». Abro una bolsa que tenía guardada en el placard. Una tanga negra transparente. Un camisón de tul cortísimo que entalla mis pechos a la perfección. Perfume en las muñecas, en el cuello, en el interior de los muslos. Me miro al espejo. La mujer derrotada fue reemplazada por una hembra en su plenitud. Una sacerdotisa de un culto privado.
—Julián, vení —lo llamo.
Abre la puerta. Se queda boquiabierto.
—Mamá.
—Es hora de enseñarte algunas cosas. Sacate la ropa. —Le digo.
Julián duda, pero al final, obedece. Se quita la remera, el jean, las medias. La luz de la tarde entra dorada, iluminando su piel joven. Él levanta la vista. Traga saliva. Su virilidad se alcanza a adivinar debajo de su boxer.
Me siento en la cama y cruzo las piernas. Dejo que me saboree con su mirada.
—Todo —le ordeno.
El boxer negro cae al piso. Su lanza se alza en su máxima expresión apuntando al techo. Está tensa, hinchada de sangre y se mueve involuntariamente. Observo. La piel es tersa y clara. Una punta rosada asoma tímidamente, y del orificio unas gotitas transparentes se deslizan cayendo por el tronco.
Me paro frente a él. Apoyo mis dedos en sus labios. Los recorro. Tiene miedo y está tremendamente excitado. Bajo la mano y esta vez avanzo hasta la zona prohibida. No aprieto. Es menos que una caricia: apenas un roce suave que recorre toda la extensión de esa masa carnosa y las dos guardianas que cuelgan bajo ella. Se estremece y gime.
—Desvestime —ordeno.
Sus manos tiemblan cuando tocan la seda. Corre los breteles y el camisón se desliza como flotando por mi cuerpo. Su mano busca la seguridad y se refugia en mis pechos, Repasa las dos aureolas con la misma suavidad que le mostré. “Bien, estás aprendiendo”. Lo recompenso con nuevas caricias a su intimidad. Tan sutiles que solo producen más deseo insatisfecho.
—Todo —insisto.
Se arrodilla y baja la tanga hasta que también cede y cae. Mi centro más sagrado está frente a su cara. Su aliento entrecortado calienta mi entrepierna. Apoya la cabeza en mi vientre. Sus manos agarran mis caderas, apretando la carne. Su abrazo es sensual, pero por sobre todo es suplicante. Me recuerda a cuando era un niño y me abrazaba llorando cuando se había portado mal.
—Perdoname. —Dice y llora.
Sus lágrimas empapan mi vientre. Le acaricio el pelo. Tiro de su cabeza hacia atrás, obligándolo a mirarme.
—Mirame —le ordeno y cuando sus ojos cruzan con los míos sigo—. Te amo. Todo está bien.
Seco sus lágrimas con mis manos. Me arrodillo para quedar a su altura. Me acerco y dejo mis labios a centímetros de su boca. Él completa el recorrido. Las bocas se juntan. Estoy segura de que es la primera vez que besa a una mujer. Con mi lengua lo exploro, lo invado, absorbo su saliva. Dejo que él beba de mí. Muerdo su labio inferior hasta que sabe a metal.
Lo llevo a la cama. Me acuesto y abro las piernas. Es una invitación. El queda arriba. Su peso es una manta cálida y suave. Su dureza se apoya contra mi muslo. Es una piedra hirviendo.
—Despacio —susurro—. No tenemos apuro.
Lo guío. Mi mano lo envuelve. Lo acomodo en la entrada. Mi humedad lo recibe. Julián empuja y gime.
Me llena. Me estira. Es una sensación de plenitud dolorosa que me hace arquear la espalda y clavar las uñas en sus hombros. Él se detiene un segundo, abrumado por la sensación. Me mira a los ojos. Hay miedo, hay culpa, pero sobre todo hay adoración.
—Entrá —le digo—. Todo.
Empuja hasta el fondo. El aire se escapa de mis pulmones.
Meneo la cadera para enseñarle y el comprende lo que debe hacer. Se mueve. Un ritmo torpe. Lo tomo de sus glúteos. Siguen siendo tan suaves y hermosos como cuando lo bañaba. Lo aprieto y lo ayudo. El movimiento es ahora mucho más acompasado y sutil. El ritmo se acelera.
El elástico de la cama golpea contra la pared. Pum. Pum. Pum.
Me pierdo. Ya no soy su madre. No soy Elena Valeiro. Soy la tierra que recibe la lluvia. Soy la grieta que se cierra. Julián jadea en mi oído.
“Soy tuya… sos mío”.
El ritmo acelera. La fricción quema. El placer se acumula en mi vientre, una bola de fuego blanco que crece y crece.
—¡Ahora! —grito clavando las uñas en los cachetes del chico.
Levanto las rodillas para que llegue más adentro. Julián embiste con fuerza. Su dureza entra hasta el fondo. Una. Dos. Tres veces. Alimento su desesperación. Lo obligo a sacar toda su furia.
Hasta que al fin ocurre el momento que tanto soñé. Su descarga me inunda. Profunda. Caliente. Pulsante. Grito su nombre mientras mi propio orgasmo me sacude, contrayendo los músculos alrededor de él, ordeñándolo hasta la última gota.
Colapsamos. El silencio vuelve al PH. Solo nuestras respiraciones agitadas. Julián esconde la cara en mi cuello. Lo abrazo. Beso sus mejillas coloradas. Acaricio su espalda sudada, trazando la línea de su columna. Lo sostengo por la cola y él pasa su pierna sobre mí. Estamos pegados. Sudor con sudor. Fluidos mezclados.
Julián levanta la cabeza. Me mira. Tiene los ojos brillantes, limpios, inocentes. Ya no hay rabia. Ya no hay odio. Tiene paz.
—Te quiero —dice.
Sonrío. Le beso la frente.
—Descansá, mi amor. Todavía tengo muchas más cosas que enseñarte.