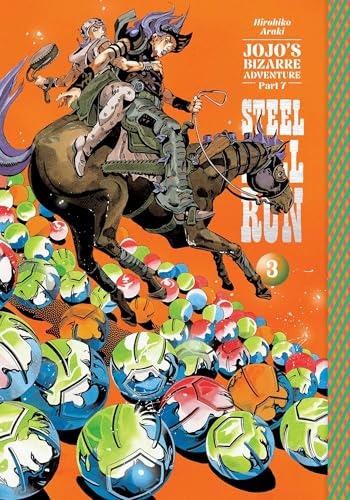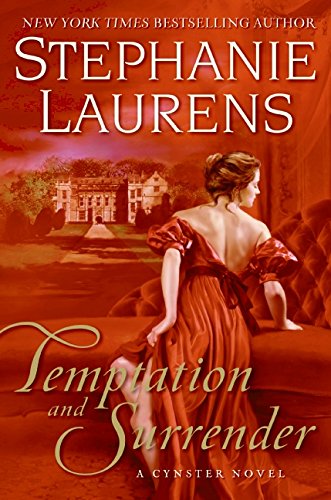Capítulo 4
- El final de la partida I
- El final de la partida II
- El final de la partida III
- El final de la partida IV
El final de la partida IV
Jaime salió de la habitación.
Regresó casi al instante.
Debió ir a la cocina, pues traía en su mano un bote de zumo.
Llenó un vaso y me dio de beber. Bebí ávidamente, como el náufrago que acabara de descubrir el oasis salvador.
La frialdad del zumo alivió la sequedad de mi garganta y calmó una sed que se me hacía insoportable.
Jaime llenó nuevamente el vaso. Y volví a beber, casi atorándome por el ansia.
Mirándole con ojos cansados, le di las gracias.
Creo que hasta esbocé una sonrisa. El me devolvió la suya, amplia, devastadora.
Y ordenó a Mónica y Luis que le siguieran. Los tres salieron de la habitación. Jaime apagó la luz y cerró la puerta.
Me sentí confortada en aquella oscuridad. La necesitaba. Cegados mis ojos, mi mente se llenó de imágenes, de recuerdos, de sensaciones vividas. «Mañana, en mi casa, a las 10 en punto…». «Si no lo vas a hacer, te pido que te vayas, por favor…». «Eres una puta, Marta… Tan ingenua, tan inocente, tan puta…». «Tengo ganas de follarte, Martita… Martita follada por una mujer… Martita follada por su amiga Mónica… Nadie sabe lo que va a ocurrir a partir de ahora…». «Voy a reventarte de dolor y de placer…De dolor y de placer… De dolor y de placer…». Un amasijo de voces resonaban en el interior de mi cabeza, un eco incesante que me llenaba de pesadumbre y de inquietud. ¿Qué horas serían?. Me di cuenta que había perdido completamente la noción del tiempo.
Me parecía llevar siglos en aquella habitación. Tenía los brazos entumecidos de tenerlos estirados. Me dolían. Me ardía la espalda. La supuse enrojecida, surcada de marcas.
Recordé el primer latigazo y un escalofrío me hizo estremecer. Mi mente recreó el cuerpo de Mónica y volví a verla de rodillas, desnuda, devorándome, llevándome al paroxismo del placer más inmenso que jamás hubiera sentido. Volví a llenarme de deseo. Siempre había rechazado la idea de tener relaciones con una mujer. Ahora, me excitaba fantasear con la imagen de Mónica introduciendo su lengua en mi coño mojado. Y detrás, Luis, desnudo, fuerte, descargando la ira del látigo contra mi cuerpo. «Eres una puta, Marta…». «Voy a reventarte de dolor y de placer… De dolor y de placer…».
La puerta se abrió y se encendió la luz, haciéndome despertar de aquel ensueño. Solo entró Jaime. Otra vez la puerta cerrada, la habitación convertida en cárcel.
Comenzó a desatarme. Mis brazos cayeron desplomados. Sin la sujeción de las cadenas, mis piernas flaquearon y caí al suelo.
Jaime me ayudó a incorporarme y me indicó que permaneciera de rodillas. No tenía fuerzas para llevarle la contraria. Fue hasta la bolsa y sacó otras cadenas. Las unió a las que partían de mis muñecas, enredándolas en los ganchos de los postes, amarrándome a ellos sin tener que elevar los brazos. Me acarició el pelo, apartándomelo de la cara. Y comenzó a desnudarse.
– La noche acaba, Marta. – Me hablaba mientras se quitaba la ropa, con exasperante lentitud. – ¿Sabes?. Ya son las cuatro. Hemos estado cenando en la cocina y ya Mónica y Luis se han ido para casa. ¿Lo hace bien Mónica, eh?. Es una gran chupadora de todo lo que entre por su boca. Y una buena esclava. Algún día te contaré cómo se convirtió en mi esclava. Luis no es mi esclavo. Se ha prestado al juego únicamente. El tiene su propia esclava, pero tú no la conoces. Sabe azotar bien el muy cabrón. Tiene una muñeca prodigiosa para llevar el látigo justo al sitio que quiere. Mónica se merecía un premio esta noche. Tú has sido su premio. Por cierto, ¿tienes hambre?. Te he hecho una pregunta. ¿Tienes hambre?.
– No, no tengo – contesté con un hilo de voz.
– No te he escuchado bien, esclava – me dijo de forma arrogante.
– No tengo hambre – respondí casi gritando. – Y no soy tu esclava.
Jaime me agarró del pelo. Tirando fuertemente de él, me hizo levantar la cabeza.
– ¡Ah! ¿No eres mi esclava?. Vaya, vaya con Martita.
Me soltó. Temí un nuevo castigo. Pero él cogió la silla donde puso el papel con las instrucciones que había de seguir, en cumplimiento de sus deseos como ganador de la partida. La puso delante mía y se sentó.
– Acaba la partida, querida Marta. No olvidarás fácilmente esta noche. Por más que no quieras reconocerlo, ya te has convertido en mi esclava. Leo bien en tu mente. Tu cuerpo, quebrado por el placer que te daba Mónica, te delató. Era el mismo cuerpo que domaba Luis, a golpes de látigo. El dolor y el placer unidos indisolublemente. No has sabido distinguir donde terminaba uno y empezaba el otro. El dolor te ha hecho llorar de placer. El placer te ha hecho gritar de dolor. Te conozco, Marta. Y sé que, irremediablemente, querrás buscar los límites del dolor y del placer, ahora que te has adentrado en su territorio.
Jaime me hipnotizaba con sus palabras. Sin darme cuenta, me estaba encadenando el alma, anulando mi propia capacidad para pensar y para sentir.
El pensaba y sentía por mi. Se levantó y su desnudez desbocó los latidos de mi pecho. Su verga se alzaba prominente, henchida de virilidad y de deseo. La acercó a mi cara. «¡Mírala bien!», me gritó. «Aprenderás a adorarme, zorra. ¡Chúpala!».
Con rebeldía, cerré la boca y volví la cara. El bofetón de Jaime sonó seco, dejándome aturdida y desarmada. Agachado, agarró fuertemente mi mandíbula. Me sonrió.
– ¿Sabes lo que más me excita de una esclava?. Sus gritos. Cuantos más desgarrados, más me excitan. Cuando te quité la mordaza y Luis te azotó, tus gritos hicieron que me doliera la polla aprisionada en los pantalones. No lo olvides nunca. La mejor rebeldía contra tu amo es no gritar.
Fue hasta la bolsa. Sacó algo de su interior. Volvió junto a mí y agarró las cadenas que pendían del collar. Se afanó en enganchar a los extremos de las cadenas aquello que había sacado de la bolsa. Una vez conseguido, me las mostró.
Con sus dedos, abría y cerraba lo que me parecieron pequeñas pinzas de metal. No me equivocaba. Se puso de rodillas frente a mi y comenzó a besar mis pezones.
Ellos respondieron inmediatamente al ardor de sus besos. Jaime acarició mi pezón izquierdo. Lo estiró y colocó una de las pinzas en él.
Los dientes del metal se clavaron en la carne y una oleada de fuego recorrió mi cuerpo. Saltaron las lágrimas de mis ojos y un grito atronó desde lo más hondo de mi alma. El pezón derecho estaba preparado. De nada sirvieron mis sollozos ni mis súplicas. Sonriéndome, Jaime cerró la pinza. Me sentí mareada por el dolor.
Fue el último golpe a mi voluntad. La presión de las pinzas en mis pezones me devolvió el dolor que casi había olvidado. Jaime colocó su polla sobre mis labios y empujó. Mi boca cedió. La inmensidad de su erección se clavó en mi garganta, provocándome una arcada y una herida más en mi derrotado orgullo. Sentí crecer su polla en el interior de mi boca.
Me supo amarga la saliva mezclada con las primeras gotas de su esperma. Apretando mi cabeza contra su pelvis, su verga se alojaba en la profundidad de mi garganta, dejándome sin respiración.
El roce áspero de la carne cortaba mis labios resecos, mientras su polla exploraba cada rincón de mi boca. Jaime jalaba de mis cabellos, enloquecido por la excitación. Las náuseas convulsionaron mi estómago cuando descargó el surtidor caliente de su semen en el interior de mi boca.
Resistí la embestida a duras penas. Un golpe de tos me hizo expulsar gran parte del esperma que me estaba ahogando. Tragué saliva y el resto de su leche alojada en mi boca. Estaba llena de vergüenza y de asco. Vergüenza de mí misma. Asco de mí misma. Me sentía sucia, por dentro y por fuera.
– Ya basta, Jaime, por favor, te lo suplico – balbuceé entre gemidos.
El sonrió. Cada vez que Jaime sonreía, se me helaba el corazón.
– Te lo suplico… te lo suplico… amo.
No sé qué me impulsó a decirlo. Posiblemente, la impotencia. En ese instante, comprendí que la tortura psicológica era más insoportable que la física. Comprendí que Jaime había escudriñado el interior de mi alma desde que nos conocimos, hasta el punto de saber más de mí que yo misma.
Jaime abrió las pinzas y liberó mis pezones. Los besó delicadamente, con ternura. Me quitó el collar y las esposas de mis manos y mis pies. Me ayudó a levantarme y a sostenerme. Con sus manos, limpió su semen de mi cara y las lágrimas que me caían. Me miró fijamente. Yo sostuve la mirada. Estaba serio, como nunca antes lo había visto.
– Te amo, Marta – susurró, mientras besaba mis mejillas y mis labios. – La partida ha terminado. Eres libre para empezar a odiarme.
– No, Jaime, no ha terminado. Al contrario, no acaba sino de empezar. Una mujer siempre sueña encontrar al hombre que la ame por encima de todas las cosas. Por ese hombre, una mujer es capaz de llorar y de reír, de gozar y de morir. Una mujer siempre sueña con alguien que le arrebate el corazón, que se adueñe de él. No es odio lo que siento, Jaime. Nunca a nadie le entregué mi dolor. A ti te lo entrego para siempre, amor mío, mi amo, dueño y señor de mi alma.