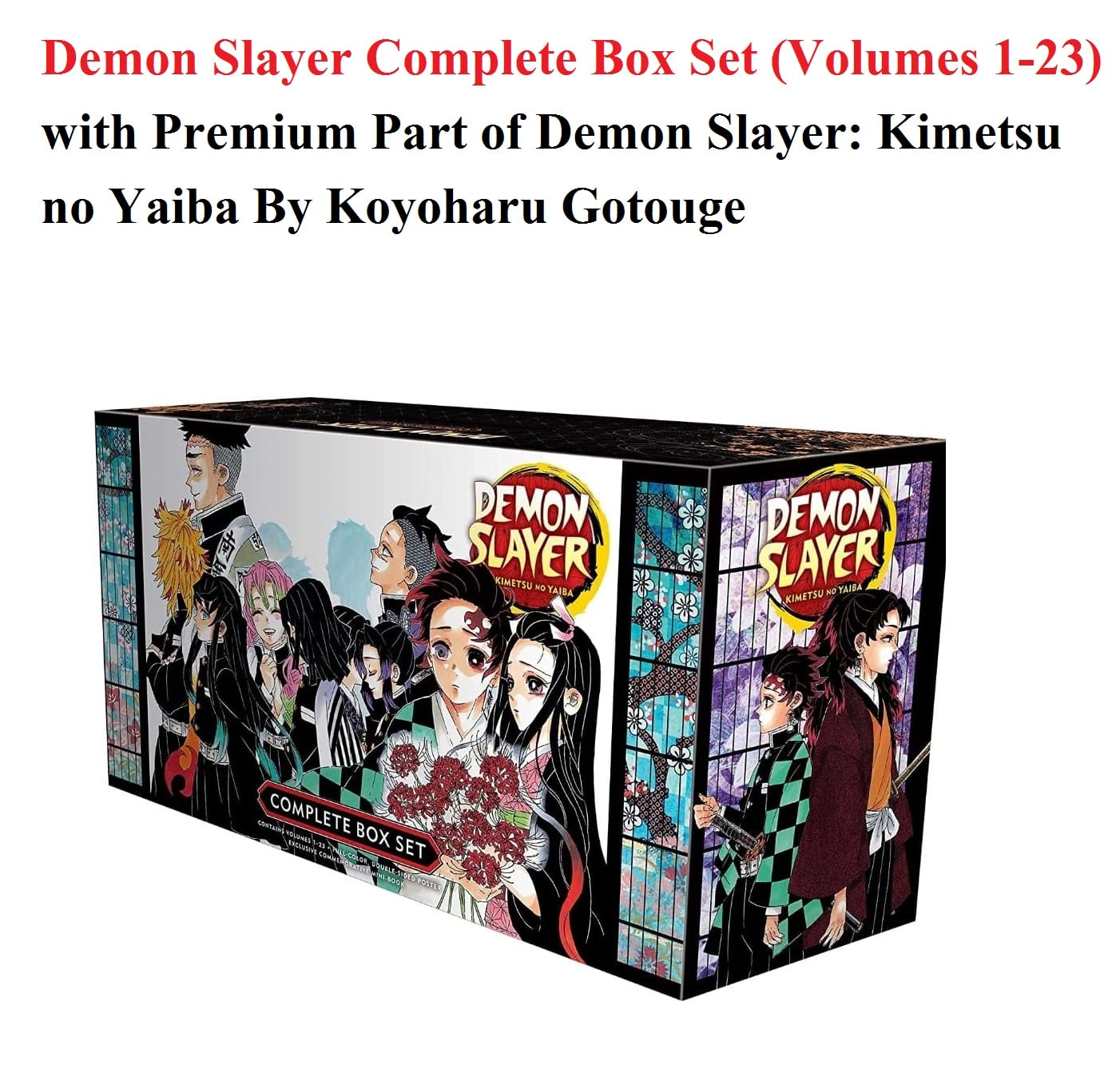Capítulo 2
- El final de la partida I
- El final de la partida II
- El final de la partida III
- El final de la partida IV
El final de la partida II
Me ahogaban la oscuridad y el miedo. Tenía necesidad de gritar pero la mordaza me lo impedía.
Sentía la presencia de algo, de alguien, muy cerca de mí.
Pensé que mi agitada respiración me impedía escuchar nada más.
Contuve el aliento nuevamente. Un espasmo de terror me sacudió cuando mis pechos fueron agarrados firmemente por dos manos surgidas de la nada. Por detrás.
No conseguía entender como Jaime había podido colocarse tras de mí, sin hacer el más mínimo ruido, sin tropezar con nada que delatara su presencia.
Pero allí estaba, pellizcando mis pezones, jugueteando con ellos para despertarlos al placer, amasando mis pechos con sus manos.
Fue mitigándose el miedo con sus caricias. Aquellas manos, extraordinariamente suaves, extrañamente delicadas, serpentearon por mi vientre y allí se detuvieron.
Sus labios ascendieron por mi espalda hasta mi cuello. Ahora sí que escuchaba aquella respiración profunda mezclada con la mía. Un cuerpo desnudo contactó con el mío, se apretó contra el mío. Aquel no podía ser el cuerpo de Jaime.
Aquellas manos inquietas que, nuevamente, moldeaban mis pechos, no eran las de Jaime. Aquel cuerpo, pegado al mío, se contoneaba en una danza sensual que me arrastraba por las sendas de un placer insospechado, aún pendiente de descubrir.
No era Jaime, no. Jaime era más alto que yo.
Mi fantasma surgido de la nada tenía una altura similar a la mía. Pude sentir sobre mi espalda el roce ardoroso de unos pechos de mujer.
Contra mis nalgas se apretaba un sexo, evidentemente femenino. Aquella partida aún no había terminado.
Mi pulso se desbocó ante aquella sorprendente aparición. En la intensa oscuridad de la habitación, de mi mente, incapaz de procesar lo que ocurría, la voz de Mónica, susurrándome al oído, me erizó la piel, haciéndome temblar.
– Jaime lo sabía. Sabía que Martita era una grandísima puta. ¿Cómo te sientes, esclava?. Yo tenía serias dudas de que fueras capaz de hacerlo. Me equivoqué. Eres una puta, Marta. No sabías que estaba aquí, escondida, mirando cómo te sometías a los deseos de Jaime. No conoces a fondo la habitación, querida Marta. No conoces sus rincones ocultos.
Tienes un cuerpo precioso, pequeña zorra. Sorprendente Marta, amarrando sus pies y sus manos, aceptando el final de la partida. Todos sabíamos que tú serías la perdedora. Así estaba pactado. Tus cartas eran las únicas que no estaban marcadas.
Tú, la única que no tenías ases debajo de la manga. Pobre Marta, tan ingenua, tan inocente. Tan puta.
Mónica modulaba su voz, casi teatralmente. Se callaba para besarme el cuello y la nuca. Me apretaba más contra su cuerpo.
Sus manos dibujaban el contorno de mi cintura, se metían bajo mis bragas, buscando la hendidura de mi sexo, los pliegues de mis labios vaginales, el botón escondido de mi clítoris.
– Estás mojada, pequeña zorra. Tan caliente como Jaime decía. Jaime conoce bien a las mujeres. Nosotras no le conocemos. Le creemos demasiado tímido, sumido siempre en su mundo que es esta habitación. Tengo ganas de follarte, Martita, pero no me está permitido. Curioso, ¿verdad?. Martita follada por una mujer. Martita follada por su amiga Mónica. Quizá ocurra. Nadie sabe lo que va a ocurrir a partir de ahora.
Se encendió la luz, de repente, como un rayo cegador, obligándome a cerrar los ojos.
Como un resorte, Mónica se apartó de mí. Sentí un alivio momentáneo, adaptadas mis pupilas a una claridad que precisaba. Allí estaba Jaime, sonriéndome, con su eterna sonrisa encantadora.
A su lado, Luis, de rodillas, desnudo, su cabeza agachada, mirando al suelo. Sus manos esposadas, cubriendo su sexo.
En su cuello, un collar como el mío del que pendía una cadena. Jaime sujetaba el extremo de esa cadena, como quien lleva un perro.
Mónica se dirigió hacia Jaime. Este le puso un collar, esposó sus manos y le ordenó que se pusiera de rodillas. Ella obedeció, adoptando la misma posición que Luis.
El silencio se hizo sepulcral. Jaime me miraba fijamente, sonriendo, siempre sonriendo.
Mónica y Luis permanecían con sus vistas clavadas en el suelo. Yo, inmóvil, agarrotada, perpleja, contemplaba a mis amigos, a aquellos amigos de siempre, con los que había compartido tantas cosas.
De repente, me resultaron extraños, desconocidos. Jaime ordenó a sus dos esclavos que se levantaran. Ellos obedecieron la orden.
Desenganchó las cadenas de sus collares y se acercó a mi.
Nuevamente, se me aceleró el pulso. Enganchó ambas cadenas a la argolla de mi collar y las dejó caer. El roce del metal sobre mi piel me hizo estremecer.
– Hola de nuevo, Martita – me hablaba con voz suave, cálida, tranquilizadora. – ¿Sabes qué hora es?. Las doce y media.
Habían transcurrido dos horas y media desde que toqué el timbre. Dos horas y media de una noche imposible de olvidar. La noche en que mi vida empezó a cambiar. La noche en que dejé de ser la misma.
– Me alegro de verte aquí, Marta – continuó Jaime. – Tal como te he soñado tantas veces. Desnuda y amarrada. Eres aún más preciosa que en mis sueños. Déjame mirarte bien. ¡Sí, sí!. Perfecta. Vientre liso, pechos en su justa medida, curvas de ensueño. Piel suave y delicada. Sometida a mis deseos más ocultos.
Fue recorriendo mi cuerpo con sus manos, sin dejar de hablarme.
Me sentí confortada por sus caricias. Frágil ante su voz que penetraba en mi alma, llenándola de desasosiego.
Exploró cada milímetro de mi piel, desde mis manos suspendidas hasta los dedos de mis pies. Rebuscó en uno de los bolsillos de su pantalón y sacó una navaja. La abrió con parsimonia. Me miró y volvió a sonreír. Lentamente, cortó la tirilla de mis bragas.
Quedé ante él, completamente desnuda, tan desnuda como nunca me había sentido ante nadie. Sentí vergüenza de mi propia desnudez. Jaime me cogió de la cintura y palpó mis nalgas.
«Perfectas», decía. «Tienes un culo prodigioso, niña». Y comenzó a chupar mis pezones que fueron endureciéndose en el interior de su boca.
Jaime destensó las cadenas de mis manos. Pensé que me iba a desatar, que todo había concluido, que la partida había terminado definitivamente. Pero solo las destensó. Ello me permitió adoptar una postura más cómoda, aliviar mis brazos y mis piernas doloridos, mayor libertad de movimiento. Anudó fuertemente las cadenas a los ganchos, a fin de que no se soltaran.
– Tuviste la oportunidad de elegir, Marta. Pudiste elegir marcharte. Todo hubiera terminado en ese momento. Mónica habría salido de su escondite, habría apagado las cámaras y me habría llamado al móvil. Elegiste quedarte, ponerte las esposas, amordazarte tú misma, amarrarte. A partir de ahí, ya no eliges tú. Ya no existe tu voluntad. Solo la mía. Aquí estás, atada y desnuda, porque tú has querido. Como en su día quisieron Mónica y Luis. Ahora, me toca a mí elegir…
Jaime salió de la habitación. Mónica y Luis permanecieron inmóviles, sin mirarme, con sus cabezas agachadas.
A Mónica sí la había visto desnuda en muchas ocasiones.
En mi casa, en la suya, en las duchas de los vestuarios del gimnasio, en los hoteles, cuando salíamos los cuatro de viaje.
Sin embargo, jamás me fijé en su cuerpo como lo hice en ese momento.
Tenía un cuerpo indudablemente hermoso. Pechos grandes, de esos que hacen enloquecer a los hombres.
Esos pechos que se habían apretado contra mi espalda. Me llamó la atención ver su pubis absolutamente rasurado, como el de una niña pequeña.
Mónica siempre había estado llena de sensualidad, de voluptuosidad. Luis, por su parte, tenía la musculatura precisa, bien marcada en brazos, pecho y abdomen. Su sexo flácido hacía imaginar una erección descomunal.
La vuelta de Jaime hizo borrar todos los pensamientos de mi mente.
Traía en su mano una bolsa de deportes que apoyó sobre una silla. Buscó en ella. Y se acercó a mí, con algo en su mano.
En mi interior, el miedo se hizo presente una vez más.
Se agitó mi cuerpo con leves temblores. Y el sudor perló los infinitos poros de mi piel.
– Yo elijo, Martita. Yo mando. Tú no tienes voluntad para decidir cómo deben ser las cosas. Posiblemente, te rebeles contra ellas. Pero no podrás cambiarlas. Solo aceptarlas. Desde este momento, me perteneces, lo quieras o no.
Aceptarás el placer y el dolor. Llegarás a uno, a través del otro. Y viceversa. Hasta el punto de confundir dónde acaba uno y empieza el otro. Voy a reventar de dolor y de placer, Marta. El final de la partida no estaba escrito. El final de la partida comienza ahora. ¡Mónica, ven aquí inmediatamente!.
Mónica se apresuró hasta donde estaba Jaime.
– Dime amo.
– Eres una buena esclava, Moni. Servicial, obediente. Te mereces un premio. Conoces bien este látigo, ¿verdad, putita?.
– Sí, amo.
– Hoy serás tú el amo. Aquí tienes a tu esclava. Te lo advierto, Mónica. Sin piedad. Si no lo haces bien, te castigaré como nunca te he castigado antes. Enseña a esta puta a sufrir. ¡Azótala!
La voz de Jaime sonó ruda, imperativa, fría. Mis ojos se abrieron, henchidos de espanto.
Mis manos se aferraron a las cadenas, como quien se agarra a un clavo ardiendo, queriendo partirlas.
Se tensó cada músculo de mi cuerpo. Mónica ya estaba detrás de mí.
El tiempo parecía haberse detenido en aquella habitación.
Clavé mis ojos desorbitados en los de Jaime, implorándole con la mirada que me soltara y me dejara ir.
Jaime sonrió. Se dio media vuelta y se puso al lado de Luis.
Volvió a mirarme. Y su voz volvió a retumbar en la habitación, en mis oídos, en lo más profundo de mis entrañas.
– Sin piedad, Mónica. ¡Azótala!.