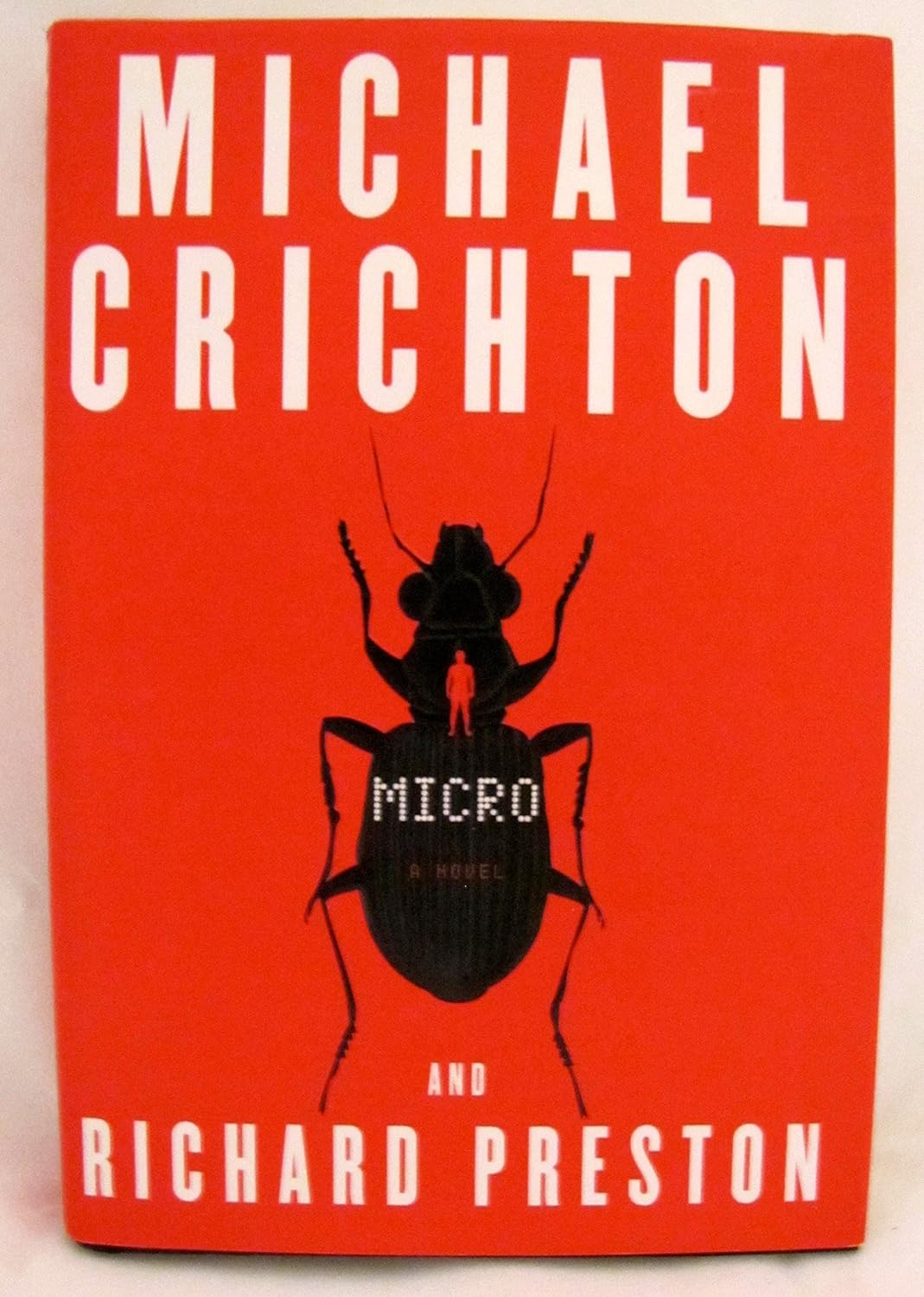Capítulo 1
La pandemia me tenía con la verga tiesa de tanto encierro y la suerte me sonreía: buen sueldo, home office, cero preocupaciones. Abajo, en el segundo piso, Diana y su familia se ahogaban. Andrés postrado en cama desde hace dos meses después de un accidente de mierda en la fábrica, seis más por delante, y ni un peso decente entraba. Ella, 33 años, pelo negro liso hasta el culo, ojos claros de puta cara de ángel, piel blanca, tetas medianas pero paradas como piedras, culo redondo y piernas que pedían ser abiertas a la fuerza.
Yo ya le había prestado plata y comida varias veces. Sabía que nunca me iba a pagar en billetes. Así que la invité a “tomar unas cervezas” a mi apartamento. Cuando ya estaba medio borracha, le solté sin rodeos:
—Mira, Diana, ya me debes cinco millones. No tienes con qué pagármelo en efectivo… pero sí tienes con qué pagármelo rico. Quiero que me la chupes cada vez que yo diga. Cada mamada vale 50 mil. Yo decido cuándo cobro, y si quieres bajar la deuda más rápido, tú me buscas y me la comes cuando te dé la gana. Sin maricadas, sin dramas. ¿Sí o no?
Se quedó tiesa un segundo. Bajó la mirada al piso como buena hembra sumisa. Luego la levantó lento, me miró fijo y susurró con voz temblorosa pero decidida:
—Solo… que mi hijo nunca se entere. Estoy de acuerdo. Cóbate cuando quieras, papi.
Me paré frente a ella como rey. Me bajé el cierre despacio. Saqué la verga ya medio parada de pura anticipación. Ella la miró como si fuera el último pedazo de carne del mundo. Se lamió los labios gruesos, se acercó y pegó la nariz directo en el glande. Aspiró fuerte, oliéndome los huevos, el olor a hombre acumulado. Luego abrió la boca y se la metió entera de un solo empujón hasta que le golpeó la campanita de la garganta.
La sacó brillante de baba, la agarró fuerte por la base como si fuera un látigo y ¡zas! ¡zas! ¡zas! Tres cachetadas brutales en la mejilla izquierda, tres en la derecha, y después cinco golpes secos contra sus propios labios hinchados. Cada golpe más fuerte. Al quinto ya la tenía como fierro caliente.
Me miró desafiante, escupió un gargajo espeso directo en la punta, empapándome la cabeza. Agarró mis caderas con las dos manos y se tragó la verga hasta el fondo otra vez. Nariz pegada a mi pubis, garganta apretándome el glande como un puño caliente y húmedo. Lo sostuvo ahí diez segundos, mirándome a los ojos con cara de “mírame cómo me humillo por ti”. Empezó a bombear: lento, profundo, succionando con fuerza, babeando como perra en celo. La saliva le chorreaba por la barbilla, le caía en las tetas que se asomaban por el escote.
Sacó la verga un segundo solo para escupirme otra vez en la punta y volvérsela a meter entera, más rápido, más hambrienta. Chupaba tan fuerte que se le hundían las mejillas. Me agarraba el culo y me empujaba contra su cara, follándose la boca con mi verga. Yo sentía que iba a reventar.
—Te voy a llenar la garganta, puta —le gruñí.
Ella solo gimió “mmmmmm” con la boca llena y aceleró. No pude más. La explosión fue brutal. Chorros calientes y espesos le llenaron la boca, le golpearon el paladar, le bajaron por la garganta. Abrió mucho los ojos por la cantidad, pero no se apartó ni un milímetro. Siguió chupando, ordeñándome con la mano y la boca, tragándose cada gota espesa como si fuera el mejor manjar. Tragó ruidosamente, “glup… glup… glup”, hasta que no quedó nada.
La saqué despacio. Mi verga quedó limpia, brillante de saliva y restos de semen. Ella me miró desde abajo, labios hinchados, barbilla mojada, sonrisa sucia.
—¿Así está bien, papi? ¿Te vacié rico los huevos?
Estaba temblando de la patada que me había dado. No esperaba que una vecina casada y madre de familia me la mamara como profesional del porno.
No me soltó la verga. La seguía apretando suave, acariciándola.
—En quince minutos tengo que bajar a hacerle la comida a mi cornudo y a mi hijo… pero todavía me sobra tiempo para otra cuota. ¿Me dejas vaciarte otra vez? Quiero sentir cómo me la vuelves a llenar la boca.
—Quítate la blusa, perra —le ordené.
Se sacó la blusa de un tirón. Las tetas saltaron libres, pezones duros como balas rosadas. Se arrodilló mejor, me acercó las tetas y empezó a frotarme el glande contra los pezones, untándolos de los restos de semen y saliva que quedaban.
—Ayúdame a ponerte duro otra vez… quiero tragarme la segunda corrida antes de irme —susurró mientras me miraba con ojos de puta necesitada—. Después bajo a servirle la cena a mi esposo con tu leche todavía caliente en la garganta.
Y volvió a engullirme entera, gimiendo como si le estuviera dando el polvo de su vida.