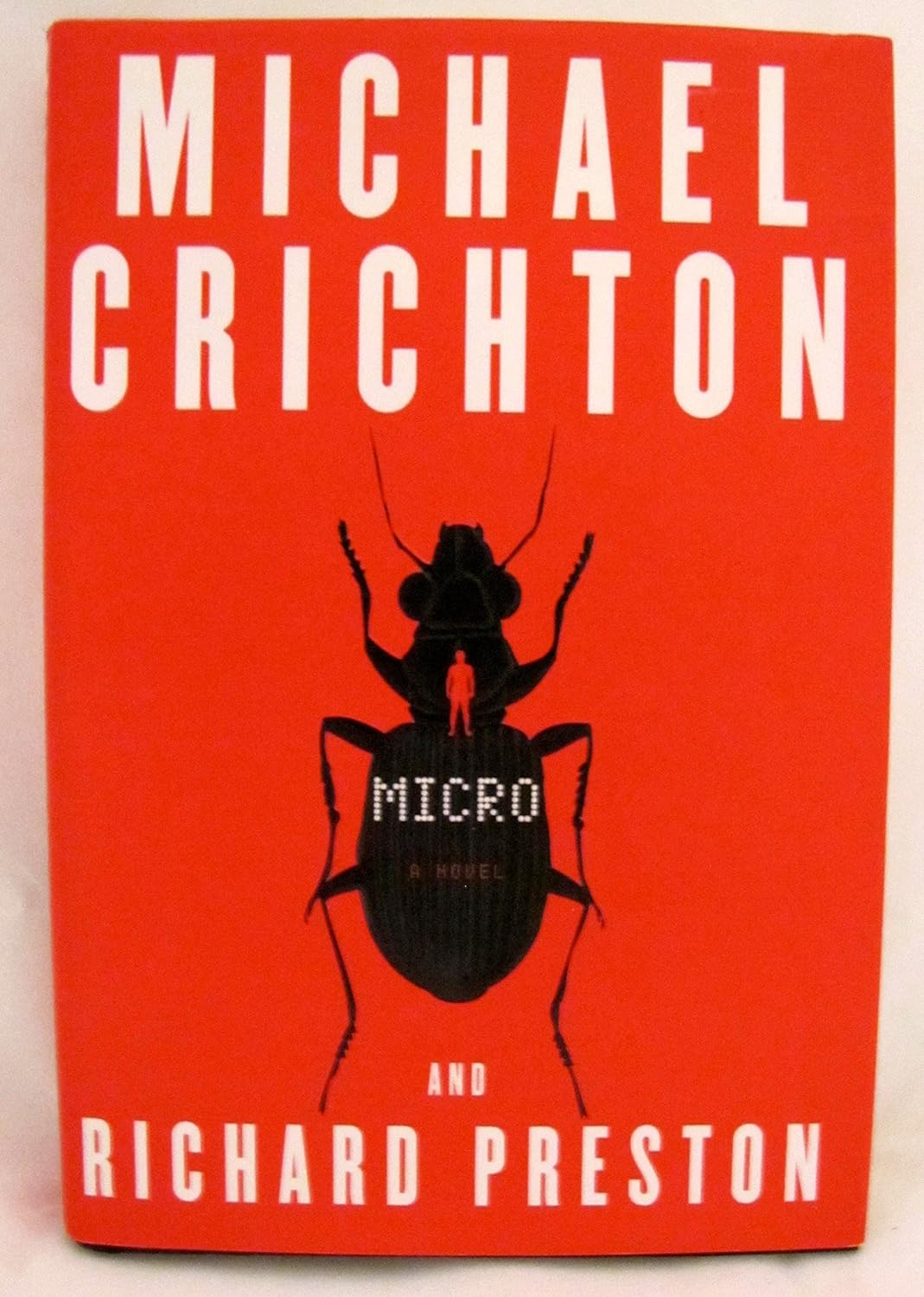Capítulo 1
- El primer sabor I
- Iniciación al mundo de sexo
- Donde conocí al hombre que tropezó por mí
Nunca imaginé que un juego de verdad o reto, de esos que parecen una tontería de adolescentes, iba a poner mi mundo al revés. Pero así soy yo, Laura, 28 años, un alma dulce con ojos café que todavía se encienden de vergüenza cuando alguien me suelta un piropo subido de tono. Esa noche, sin embargo, la vergüenza se mezcló con algo más fuerte, algo que me quemaba por dentro y que aún no sé cómo nombrar.
Estábamos en la sala, Daniel, mi esposo, Mateo, su hermano menor, y yo, tirados en el sofá como si fuera una tarde cualquiera. La tele estaba apagada, supuestamente porque Mateo había venido a “arreglarla”, pero eso era pura excusa. Daniel siempre encuentra motivos para meter a la gente en sus planes locos, y yo, con mi sonrisa tímida y mis manos inquietas, solo lo sigo, como quien se deja llevar por una corriente sin saber a dónde va. Mateo, con sus 22 años y esa cara de niño bueno que parece no haber visto el mundo, estaba sentado enfrente, jugueteando con un destornillador como si de verdad creyera que iba a hacer algo útil.
—¿Y si jugamos algo? —dijo Daniel, con esa sonrisa torcida que me derrite desde hace cinco años. Su voz tenía ese tono travieso que me pone en alerta, pero también me calienta la sangre sin que pueda evitarlo.
—¿Jugar qué? —pregunté, acomodándome el pelo detrás de la oreja, un tic que me sale cuando los nervios me pican.
—Verdad o reto —respondió, y se recostó en el sofá, estirando los brazos como si fuera el dueño del universo. Sus ojos oscuros me miraron de reojo, y sentí un cosquilleo que me bajó por la espalda.
Mateo soltó una risita tímida y se rascó la cabeza. “¿No estamos muy viejos para eso?”, dijo, pero Daniel lo cortó con un “Nunca se está viejo para divertirse”. Y así empezó todo. Al principio, era pura risa: Mateo confesó que una vez se robó un chicle de la tienda a los 12 (un delincuente en potencia, claro), y Daniel tuvo que imitar a un perro ladrando, tan mal que casi me ahogo de tanto reír. Pero entonces llegó mi turno.
—Laura, verdad o reto —dijo Daniel, y su mirada se puso seria. El aire cambió, como si alguien hubiera cerrado una ventana y el calor se quedara atrapado con nosotros.
—Verdad —dije, porque siempre elijo lo seguro. O eso creía.
Daniel se inclinó hacia mí, apoyando los codos en las rodillas, y me clavó los ojos. “¿Alguna vez has pensado en besar a alguien que no sea yo?”. El silencio que vino después me aplastó. Sentí la cara ardiendo, y no ayudó que Mateo estuviera ahí, mirando al suelo como si quisiera que la tierra se lo tragara. Quise decir que no, que nunca, porque soy Laura, la fiel, la que se casó con el hombre que me enseñó a quererme, pero algo en Daniel me frenó. Había un brillo en su mirada, no de celos, sino de… ¿qué? ¿Curiosidad? ¿Hambre? No sé, pero me puso los pelos de punta.
—No sé… ¿tal vez? —dije, y mi voz salió bajita, casi perdida. Me reí para suavizarlo, pero Daniel no se rió. Solo asintió, como si hubiera encontrado algo valioso.
—Tu turno, Mateo —dijo, y el pobre levantó la cabeza, todavía rojo como tomate. “Reto”, murmuró, supongo que para no meterse en más líos. Y ahí vino el golpe.
—Te reto a que dejes que Laura te dé un beso.
Me quedé tiesa. ¿Qué? Miré a Daniel, esperando el “es broma, tranquila”, pero nada. Solo me sonrió, calmado, como si me hubiera pedido que le alcanzara un vaso de agua. Mateo balbuceó algo, pero no dijo que no. Y yo… yo no sabía ni dónde estaba parada. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Quise levantarme y cambiar de tema, pero mis piernas no respondieron.
—¿En serio? —pregunté, y mi voz tembló un poco. Daniel se acercó, me puso una mano en la rodilla y susurró, tan bajito que solo yo lo oí: “Solo si quieres, mi reina. Pero mírame… ¿no te da curiosidad?”.
Y sí, me dio curiosidad. No sé de dónde salió esa chispa, pero ahí estaba, prendiendo algo que llevaba años dormido. Miré a Mateo, que seguía con los ojos bajos, y luego a Daniel, que me miraba como si yo fuera lo más irresistible del mundo solo por dudar. Y una parte de mí, esa Laura que había estado calladita toda la vida, dijo “¿y por qué no?”.
—Está bien —dije, y me puse de pie. Mis manos temblaban, pero caminé hacia Mateo, que alzó la vista como si lo hubiera pillado desprevenido. “¿Segura?”, susurró, y yo asentí, aunque no estaba segura de nada. Me incliné, despacio, y puse mis labios en los suyos. Fue breve, un toque suave, pero sentí un corriente que me recorrió entera. Sus labios eran cálidos, un poco torpes, y olía a jabón fresco, de ese que te hace sentir limpio y simple. Me aparté rápido, con el corazón desbocado, y miré a Daniel.
Mi esposo no dijo una palabra, pero sus ojos eran pura lava. No había enojo, ni reproche, solo un deseo tan crudo que me hizo apretar los muslos sin querer. Mateo farfulló un “gracias” raro, se puso de pie y dijo algo como “mejor me voy, mañana hablamos”, casi corriendo hacia la puerta. Daniel lo despidió con un “tranquilo, nos vemos luego”, y apenas se cerró la puerta, me agarró de la mano y me jaló hacia él.
Su boca chocó con la mía con una fuerza que me dejó sin aire. Su lengua se metió entre mis labios, buscando, reclamando, y sus manos me apretaron la cintura como si quisiera fundirme con él. “Te veías tan jodidamente sexy”, gruñó contra mi boca, y me levantó en sus brazos como si no pesara nada. No sé cómo llegamos al cuarto, pero en un parpadeo estaba desnuda en la cama, con Daniel encima de mí, sus ojos oscuros devorándome mientras me abría las piernas con las rodillas.
Me besó el cuello, mordiendo justo donde me hace temblar, y bajó la boca hasta mis tetas. Las tomó con las manos, apretándolas fuerte, y chupó uno de mis pezones hasta que se puso duro como piedra. Gemí, arqueando la espalda, y él gruñó de nuevo, “¿Te gustó besarlo, verdad?”. No pude contestar, porque su mano ya estaba entre mis piernas, tocándome por encima de las bragas, que estaban empapadas. Me las arrancó de un tirón, y antes de que pudiera procesarlo, metió dos dedos dentro de mí, bombeando rápido mientras su pulgar me frotaba el clítoris en círculos perfectos.
—Dime que sí, Laura —dijo, su voz ronca, casi suplicando, y yo, perdida en esa mezcla de placer y confusión, solté un “sí” que apenas reconocí como mío. Eso lo desató. Se desabrochó el pantalón en un segundo, y cuando vi su verga, dura, gruesa y palpitando, se me hizo agua la boca. Me agarró de las caderas, me dio la vuelta como si fuera una muñeca y me puso de rodillas, con el culo en el aire. “Así te quiero”, murmuró, y sentí la punta de su erección rozándome antes de que se hundiera en mí de un solo empujón.
Grité, no de dolor, sino de puro éxtasis. Daniel me embistió con una furia que no le conocía, sus manos clavadas en mi cintura mientras el sonido de su piel contra la mía llenaba el cuarto. Cada golpe me hacía temblar, y mis tetas rebotaban sin control, los pezones rozando las sábanas y mandándome chispas al cerebro. “Mirarte con él me puso así”, jadeó, y aceleró, entrando tan profundo que sentía que me partía en dos. Me vine rápido, demasiado rápido, con un grito ahogado mientras mi cuerpo se apretaba alrededor de él, pero Daniel no paró. Me giró de nuevo, me puso boca arriba y se metió otra vez, abriéndome las piernas hasta que casi dolía.
Sus ojos no se apartaban de los míos, y mientras me cogía, su mano bajó a mi clítoris, frotándolo con fuerza. “Otra vez, mi reina, dámelo otra vez”, ordenó, y no pude negarme. El segundo orgasmo me pegó como un rayo, me arqueé contra él, gimiendo su nombre, y sentí que me deshacía. Daniel gruñó, sus embestidas se volvieron descontroladas, y cuando se vino dentro de mí, fue con un rugido que me hizo temblar de nuevo. Su semen me llenó, caliente y espeso, y se derrumbó encima de mí, respirando como si hubiera corrido un maratón.
Nos quedamos así un rato, sudados, enredados, con mi corazón todavía latiendo como loco. Entonces Daniel se giró, me acarició la mejilla con una ternura que contrastaba con lo que acabábamos de hacer, y dijo: “Quiero más, Laura. Quiero verte con él de verdad”. Mi cabeza dio un vuelco. ¿Más? ¿Con Mateo? Quise decirle que no, que esto ya había sido una locura, pero una risita nerviosa se me escapó. “No sé si estoy lista, Dani”, murmuré, y él me besó la frente, sonriendo.
—Tranquila, mi reina. Vamos despacio. Pero dime que no te gustó… solo un poquito.
Y no pude negarlo. Porque sí, me había gustado. Más de lo que quería aceptar.