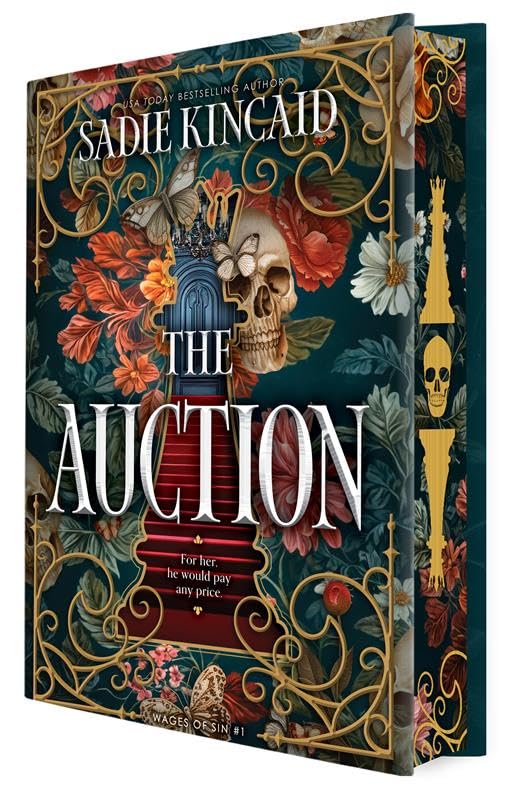La arpía
La arpía era la única que podía arrojar luz sobre su problema.
Era llamada «La Bestia del Bosque Seco», «La mujer que no es mujer», «la Bestia Escamada» o «La Mujer Lagarto».
Pero de entre todos, «Arpía» era el sobrenombre que más se amoldaba a las pocas descripciones que existían de aquel ser.
Johanna amarró su caballo a un árbol. Le calmó con unas caricias, pues resoplaba y miraba a su alrededor con ojillos inquietos.
Tampoco ella estaba muy tranquila. Ni por el lugar en que se encontraba -el lúgubre y apartado Bosque Seco- ni por lo que pensaba que iba a hacer dentro de unos momentos.
La Arpía daba miedo, la Arpía vivía oculta a los ojos mortales, pero la Arpía también veía el futuro, decían las gentes de la aldea. ¿La ayudaría a ella? ¿Acabaría con sus sufrimiento, causado por un hombre en concreto que no había vuelto a ver?
La charca al pie del montículo rocoso estaba tranquila. Junto a ella, unos rudimentarios escalones ascendían por la ladera, entre los peñascos.
Aquello le hizo gracia a Johanna. ¿Quién habría construido aquellos escalones? ¿Acaso los hombres?
¿Hubo quizá un tiempo en que la Arpía no estaba marginada y los hombres la visitaban a menudo? Le costaba creerlo, aunque quizá fuera aquella una época muy lejana.
¿Los habría construido la criatura? En ese caso, no era una bestia tan salvaje como se contaba, puede que incluso cómoda o vanidosa, que cuidaba el aspecto de su hogar, al menos del camino que llevaba a su hogar.
Subió cada peldaño, diciéndose a sí misma que lo había pensado muchas veces y no había encontrado otra solución. En realidad, no habría ido si no estuviera desesperada.
Aquel hombre había desaparecido llevándose con el su cordura.
Sus piernas temblaban, pero se juró que no lloraría, pasase lo que pasase.
La puerta a la caverna no era una enorme losa, ni una pesada madera. La obertura estaba cubierta por un abundante ramaje de enredaderas oscuras que colgaban montículo abajo. Las apartó y entró.
Dentro hacía calor, en algún lugar habría una hoguera encendida que iluminaba la cueva con su luz anaranjada. Se respiraba bien.
El techo era más o menos el doble de alto que una persona. Johanna quedó impresionada: aquel lugar bien podía calificarse como «hogar».
Un hogar compuesto por varias cavernas conectadas entre sí, de paredes de roca más o menos pulida, incluso equipada con objetos que podrían calificarse como muebles: estanterías de madera con diversos recipientes y objetos, cuencos que hacían las veces de macetas…
En algo parecido a un salón, una roca grande y plana en el centro, con cacharros y restos de comida sobre ella.
En una cavidad ardía la hoguera, escapando el humo por una grieta natural en el techo que dejaba entrar cierto frío. Junto a la hoguera un gran caldero.
Johanna no osó aventurarse tras una cortina de tela color azafrán que tapaba el paso a otra caverna.
Tan sólo se oía el crepitar del fuego y, quizá, la respiración de Johanna. No parecía haber nadie en casa.
Deambuló por la caverna, esperando lo que tuviera que ocurrir. Se detuvo frente a las estanterías. Algo olía muy bien allí. Asustada, se llevó la mano a la boca. Eran mechones de pelo de todo tipo, atados con cintas, y jirones de distintas ropas.
A sus espaldas, una cortina se movió. Johanna escuchó, inmóvil, demasiado horrorizada para mirar.
Alguien entró en el salón. Caminó hacia ella. No era un caminar de botas o pies humanos, sino el suave caminar de una fiera. Creyó oír el tintineo de unas uñas puntiagudas en la roca del suelo.
Se acercó hasta llegar a su espalda. Era algo enorme, un intenso calor animal la envolvió.
Oyó el rozar de unas ropas. Oyó la respiración honda junto a su oído. Algunos de sus largos cabellos ondularon en el aire.
Sintió la mirada libidinosa sobre su nuca.
Cuando las manos de largas uñas la cogieron por los hombros, gritó y echó a correr. Las manos la agarraron con fuerza, haciéndole daño.
– No seas necia, mujer. -dijo una grave voz femenina, una voz que acababa las palabras en un gruñido siseante- Has venido aquí para que te de algo. No huyas ahora que por fin estás aquí.
La siguió sujetando hasta que se quedó quieta. La soltó y no huyó. Johanna se volvió muy despacio. Apenas se atrevió a mirar.
A la altura de sus ojos vio el cuerpo de una mujer enorme, verde, cubierto de pequeñas escamas, casi invisibles. Sus grandes y fuertes pechos decían que era una mujer.
Tuvo que alzar la mirada para ver su rostro. Lo primero fueron sus puros ojos rojos. Sus rasgos eran muy marcados, sus labios duros, sus pómulos angulosos, sus duras cejas parecían siempre marcar una expresión de desprecio o recelo. Su cabellera era de un rojo tan intenso como sus ojos, de cabellos gruesos y muy ondulados, estaba algo asalvajada.
La arpía anduvo alrededor de ella, examinándola. Sus piernas eran de animal, articuladas hacia atrás, almohadilladas y acabadas en garras curvas.
Verla caminar era algo inaudito para los ojos humanos. Muy plegadas contra su espalda crecían dos oscuras alas, era difícil saber cuál era su tamaño verdadero una vez extendidas.
Su cabeza casi llegaba al techo. Iba cubierta con poca tela: un taparrabos y una prenda cubriendo sus pechos.
Era una criatura brillante, fuerte, amenazadora, hecha del fuego y de la naturaleza.
El cuerpo de Johanna estaba totalmente contracto y tembloroso. Miraba al suelo. Empezaba a lagrimear.
– Tienes una pregunta -dijo aquella voz profunda- y por eso has venido. Yo tengo algo que tú quieres, y tú tienes algo que yo deseo. Es trato justo. Así ha sido siempre. Mi respuesta tiene un precio, y una vez que te has atrevido a entrar aquí, ya no puedo dejarte marchar.
Se arrimó a ella por detrás. Volvió a sentir la respiración ardiente sobre su oreja. Los largos dedos se posaron en sus hombros.
– No tengas tanto miedo. -murmuró- Ninguna mujer ha venido a mí dos veces, pero también es cierto que ninguna se marchó infeliz…
Hundió el rostro en su cabellera castaña y olió profundamente, queriendo capturar el aroma en su interior. El gesto casi tuvo más de ternura que de abuso. Johanna sintió la sangre golpeando en su interior, llamándola al instinto salvaje de la presa, llamándola a huir.
Las manos bajaron de sus hombros, por sus brazos. Sobrepasaron la línea de las mangas cortas de su vestido y acariciaron su piel. Johanna tuvo un escalofrío.
Los dedos no eran escamosos ni viscosos, estaban simplemente cubiertos de piel. Las uñas fueron trazando delicadas rayas blancas sobre sus brazos. Johanna se atrevió a mirar: las uñas eran negras pero no estaban sucias.
Durante un instante eterno, la Arpía la tuvo estrechada entre sus brazos, mientras olía su pelo. Besó su coronilla, una zona clara alrededor de la que sus cabellos se extendían radialmente.
Extrañamente, Johanna se sintió protegida. Si hubiera un enemigo, aquellas manos, aquellos brazos lo podrían partir en dos para defenderla.
Las manos se posaron sobre sus caderas.
La zona trasera de Johanna traía muchos comentarios en la aldea. Una cintura estrecha remataba en un culo redondo, pequeño pero firme, con una sensualidad que apenas podía tapar la prenda más castigadora y gruesa.
Comenzó a acariciar su culo. Cada mano casi abarcaba un cachete entero.
Johanna estaba confundida.
En el caso de que los monstruos acariciasen a los humanos, no serían caricias como aquellas, caricias suaves, entregadas por completo a disfrutar de la sensación y parecía que también a hacer disfrutar.
Caricias lentas y dulces, para nada rudas y ansiosas, como las de un labrador en el granero con la hija del vecino.
Sólo una vez Johanna había sentido caricias parecidas a aquellas. Aquellas caricias eran las que la habían traído a esta situación.
La Arpía levantó su vestido. Acarició sus suaves muslos.
Johanna estaba como ebria. Pensó que si ella la soltara, se desplomaría en el suelo.
Las manos subieron, acariciaron su tripa sobre el vestido, clavó las uñas en él, sin dañarla, siguieron subiendo por sus costillas, hasta sujetar por abajo sus pechos. Johanna tembló.
Por un momento pareció que ella temía algo, pero se lanzó sobre ellos. Parecía disfrutar apretándolos en círculos, aplastándolos contra su costillar, y luego agarrándolos fuerte para tirar hacia adelante, haciéndola inclinarse.
Johanna perdía el control de su respiración, la asustó oírse a ella misma respirando tan fuerte. Las uñas se clavaron en su carne, arrancándole un gemido.
Se introdujeron por el escote y buscaron los dos pequeños pezones. Sus dedos juguetearon y, cuando estuvieron duros, los pellizcó con las uñas.
– ¡Ay! -exclamó. Aquello sí le había dolido.
La arpía se situó ante ella. Fue entonces, con la separación, cuando Johanna sintió la ausencia de algo que se había estado frotando entre sus nalgas, algo que había ido creciendo en longitud y dureza.
En aquel momento, acariciada por aquella mujer-bestia, no comprendió que podía ser.
La Arpía recogió con su dedo un punto de sangre de uno de sus pezones y se lo chupó. Gruñó con satisfacción al contacto de la sangre en su boca.
– Hace centurias que no pruebo la sangre humana… Pero no temas -dijo para apaciguarla-, hace mucho hice un juramento, y nunca más la tomaré.
La gran criatura verde la volvió a envolver en sus brazos. Johanna perdió el control mientras sus manos acariciaban su trasero, mientras la besaba en el cuello, la mordisqueaba.
Sintió unos afilados colmillos, pero no la dañaron. La Arpía sujetó su cabeza, la de una niña en sus grandes manos, y la besó por toda la cara.
La miró fijamente. Johanna no soportó aquellos ojos rojos, sin blanco, ni iris, ni pupila, sólo color rojo clavado en ella.
La arpía la apretó contra ella, sujetándola por el trasero, y cubrió su boca con la suya. Sus labios ahora no parecían duros, sino carnosos. Llenaron su boca de calor y humedad.
Sintió la lengua entrometiéndose delicadamente, hasta que estuvo dentro completamente, lamiendo sus labios, sus dientes, explorando, buscando su propia lengua. Estupefacta, sintió como la lengua se dividía en dos y se enroscaba alrededor de la suya, en un húmedo abrazo.
Aquella forma bestial de besar sí que era aun nueva para ella, ya no por la sobrenatural lengua de reptil que ningún humano tendría nunca, sino por el ímpetu, el fuego que lo encendía y encendía en ella.
Por un momento se preguntó si sólo sería así con bestias como aquella, o el amor entre mortales sería parecido. Se preguntó si no quedaría marcada negativamente para toda su vida después de aquella experiencia.
Con un gruñido, la Arpía la tomó en brazos. Cruzó la cortina y entró en la estancia que aun no había visto. Aquello parecía un dormitorio, sobre todo por el gran camastro, que más se asemejaba a un nido enorme.
La dejó caer sobre él, y comprobó que era un montón de pajas y hojas envueltas en una tela recia.
– Quítate el vestido -dijo la bestia, jadeando-. Intento contenerme para no arrancártelo a tiras. No quiero que te vayas de aquí desnuda y todo el mundo sepas donde has estado.
Johanna tan sólo la miró aturdida, gateando por el camastro.
– ¡Quítatelo! -ordenó.
Johanna se quitó el vestido mientras ella andaba de un lado a otro, como una fiera impaciente. Johanna quedó en camisón.
– Vaya, hace mucho que no estoy con humanos -reconoció la Arpía-. No sabía que ahora llevarais eso debajo. Quítatelo.
Johanna se deshizo todos los lazos y se quitó el camisón, quedando totalmente desnuda, excepto por la ajustada tira negra de terciopelo que llevaba al cuello, con una pequeña medalla dorada colgando de ella.
La Arpía se inclinó sobre ella en la cama, apoyada sobre las manos. La observó. Su piel clara y aterciopelada, sus pechos grandes y redondos, de pezones amplios y planos, su vientre ligeramente curvo, su rostro, hermoso pero lleno de terror…
Dio uno de aquellos gruñidos animales y comenzó a bajar hacia su entrepierna. Separó sus muslos y aspiró con fuerza el aroma que llegaba hasta su nariz.
Mirándola a los ojos, con una sonrisa afilada, comenzó a besar su pubis. Sus labios juguetearon con su abundante bello, dejando que le hicieran cosquillas, queriendo sentir cada pelo.
Con un dedo acarició su raja, hasta que Johanna sintió cómo empezaba a abrirse, hincharse y humedecerse. La Arpía pasó entonces a usar la lengua, lamiendo sus labios.
Johanna intentaba no retorcerse en la cama, pero era imposible, tal era la dulzura y a la vez el ansia de aquella lengua.
Pasó de los labios mayores a los más internos, chapoteando ya entre los líquidos, para finalmente comenzar a entrar en ella.
Al principio fue en su forma humana, después pasó a ser de nuevo aquella lengua de reptil, bipartita, larga, cada vez más larga, con sus dos puntas que profundizaban, caracoleaban, punteaban dentro de ella.
Johanna sintió que se avecinaba lo que era un amago de éxtasis, una tensión en todos los músculos, un hervir de la sangre, una niebla de la mente que se quedó en eso, en un amago.
La Arpía la dejó en aquel estado, extrajo su lengua para juguetear con su pepita.
Las dos pequeñas lenguas se enfangaban entre los pliegues, buscando el pequeño órgano, rozándolo, levantándolo, despertándolo, se enroscaban alrededor suyo, lo estrujaban con una pericia imposible, como si tuvieran vida propia y aparte del resto de la lengua, que la Arpía parecía no necesitar usar.
Finalmente, el éxtasis inundó a ráfagas a Johanna, dejándola ardiente, vacía, arqueada sobre el relleno de follaje.
Cuando tuvo fuerzas, miró de nuevo a la Arpía. Advirtió algo nuevo y desconcertante. La prenda que llevaba a la cintura estaba abultada. Johanna supo lo que era. Era difícil de creer, pero lo supo.
– Ahora es cuando viene el precio… -dijo ella.
Se quitó el taparrabos. Era un gran miembro viril, irguiéndose por momentos.
Cuando estuvo en todo su esplendor, era un monstruoso pene brillante y verde, con una redonda cabeza verde más oscura. Monstruoso en longitud, monstruoso en grosor. Johanna sintió miedo.
La Arpía sujetó su cabeza y la atrajo hacia el miembro. Su enorme fuerza hacía imposible escapar.
– Abre la boca… -musitó.
Johanna abrió la boca y le introdujo el pene. La hizo jugar con el glande dentro de su boca, a pesar de que era como comerse una buena ciruela de un sólo bocado.
La Arpía lo movía dentro de ella en todos los sentidos, gimiendo y gruñendo.
Aquello pareció no bastar. Empezó a empujar el pene hacia adentro, sin dejarla luchar para impedirlo. Johanna se horrorizó, pensando que el miembro podría llegar por su garganta hasta su estómago si ella se empeñaba.
Pero no llegó hasta ese extremo. Se contentó con penetrarla hasta la mitad, justo hasta que el glande chocaba en el final de su boca con su garganta.
Allí empezó a moverse, a hacerle el amor por la boca, bufando y maullando como un tigre.
Las lágrimas de Johanna corrían por su cara.
Las sacudidas se hicieron más fuertes y rápidas, incluso peligrosamente más profundas, hasta que el pene explotó, rellenando su boca con un aluvión de sustancia caliente y espesa, tanta que se desbordó de su labios por la barbilla, cuello abajo y cayendo al suelo.
La Arpía rugía. Extrajo su pene. Siguió masturbándose por su cuenta, y después de la abundante rociada, aun volvió a disparar tres y cuatro veces más potentes chorros en la boca de Johanna, golpeando en su paladar y al final de su garganta.
Extasiada, le cerró la boca y le tapó la nariz, obligándola a tragarse toda la sustancia que cupo en su boca, ya que gran parte se había derramado por su cuerpo y al suelo.
Las zarpas liberaron a Johanna, por fin pudo respirar. Se desplomó en la cama, jadeando. De nariz para abajo estaba embadurnada, tenía aquel sabor por toda su boca, por su garganta abajo, hasta lo más profundo.
Ella se dedicó un rato a contemplarla de nuevo. Parecía que eso la complacía grandemente. Su cuerpo verde brillaba, satinado de sudor. Se quitó la prenda superior, dejando al descubierto unos pechos mucho más grandes que los suyos, sin pezones.
La cogió, la alzó en el aire y la sentó a horcajadas sobre su cintura. Mientras la miraba a los ojos lascivamente, la colocó sobre su pene.
La dejó caer muy poco a poco, para que el grosor se fuera abriendo paso en su agujero, infantil en proporción.
La fue bajando dedo a dedo, hasta ensartarla completamente en su falo, hasta que sintió como se clavaba contra la barrera más profunda de su feminidad.
No tenía himen.
– ¿Eres virgen…? -gruñó la Arpía, con los dientes apretados.
– Sí… -gimió ella.
La creyó. Podía ser. Recordaba que a algunas mujeres se les podía descomponer el himen.
Las embestidas de la Arpía la sacudían arriba y abajo. Era un dolor que tiraba de ella en dos direcciones distintas, intentando partirla en dos allí abajo. Era el grosor más que la profundidad.
La Arpía comenzó a rugir, ya no eran gritos parecidos a los humanos, sino rugidos bestiales y graves que resonaban por toda la caverna.
La apoyó contra una pared y siguió penetrándola brutalmente. La roca curvada de clavaba en su espalda. Johanna chillaba y lloraba.
La sujetó de las muñecas y quedó en el aire, sólo sujeta por las muñecas y el falo dentro de ella.
La bestia volvió a explotar. Se quedó quieta, gruñendo, con su pene clavado hasta el fondo en su víctima, mientras su esperma se disparaba en lo más profundo con una fuerza punzante.
La dejó de nuevo sobre la cama, floja como una muñeca. Se agachó junto a ella en cuclillas, con sus rodillas hacia atrás, en una posición digna de una gárgola.
– No te preocupes por mi simiente -dijo-. No tendrás un hijo monstruoso. No puedo dejar encintas a las mujeres humanas.
Johanna no dijo nada. La Arpía salió de la habitación y ella se durmió profundamente en un instante.
Despertó en brazos de la Arpía. Anochecía. Oyó el ulular de un búho en el bosque y sintió el frio en su cuerpo desnudo. Entre los árboles, su caballo la vio y comenzó a relinchar.
La llevó a la charca y la ordenó lavarse. El agua había recogido el sol de todo el día y estaba caliente. Se lavó entera por placer, y se concentró en sus partes más doloridas y sucias.
Sin pedírselo, la Arpía volvió a tomarla en brazos y la llevó de vuelta a la cueva. En el camino miraba a su alrededor, en todas direcciones, asegurándose de que ningunos ojos humanos la veían.
La llevó otra vez a su habitación. Trajo una vasija llena de algún líquido.
– ¿Y ahora? -dijo Johanna con voz débil.
– No he acabado aun. No quiero que te asustes. Sólo quiero que lo sepas: esto sí te va a doler. Aun más.
Se situó detrás suya, la hizo agacharse hacia adelante.
Vertió la vasija sobre su trasero, bañándola en leche tibia. Dejó la vasija y masajeó un buen rato. Johanna se apoyó en la pared para no flaquear. Aquellas manos apretujaban sus resbaladizos glúteos y sus muslos.
Se fueron concentrando en su entrepierna. En concreto, se centraron en su ano. Masajeó bien su esfínter con la leche, hasta que Johanna sintió cómo se blandeaba. No llegó a penetrarla. Una de aquellas uñas la habría destrozado por dentro.
La Arpía se desnudó. Vertió la leche sobre su miembro. Lo acarició y apretó hasta que estuvo erecto y duro, tan enorme como la primera vez.
Johanna volvió a tener miedo. Mucho más miedo.
La abrazó por detrás. Se cogió fuerte a sus pechos, como una niña desesperada.
Se deleitó una vez más oliendo su pelo. Notó los pechos de ella aplastados contra su espalda resbaladiza por la leche, aquellas masas grandes, suavemente escamosas, perfectos, sin bultos mamatorios.
El glande de la bestia se apretó contra su ano. Johanna tomó toda su fuerza de voluntad y se dejó llevar.
El monstruo se fue abriendo paso entre su carne, sin la ayuda de los dañinos dedos, hasta hendir la carne por completo. Johanna sintió que se desgarraba, que caía, y perdió el conocimiento.
Cuando volvió en sí, estaba en la cama. La bestia le hacía el amor por atrás. No podía creerlo. Aquel largo y gordo aparato estaba dentro de su culo, entrando y saliendo viscosamente. Seguía sintiendo el gran dolor de la anterior herida, pero ahora era bastante más suave.
La Arpía la cogió por los cabellos y tiró hacia atrás, haciéndola levantar la cabeza. De nuevo la abrazó, aplastó sus mullidos pechos escamosos contra ella.
Una mano pasó a manejarla utilizando un pecho como agarre, y la otra abandonó su pelo para acariciar su vagina.
Johanna llegó al sufrir tres orgasmos provocados por las sabias y persistentes caricias, por mucho que le costara reconocerlo.
Finalmente, la bestia también se corrió. Sudorosa, presa de espasmos y gemidos lastimeros, se descargó dentro de los intestinos de la humana.
Cuando extrajo su pene, aun siguió disparando esperma. Le salpicó en el pelo, le bañó la espalda, los glúteos y el agujero enormemente ensanchado.
La Arpía fue a lavarse sola a la charca -por algún motivo no quería que la viera bañarse- y luego la dejó ir a ella. Johanna sentía su cuerpo como si hubiera sido vaciado de carne, huesos y vísceras para luego de nuevo ser rellenado a toda prisa.
La hizo orinar en un gran cuenco de madera. Mezcló la orina con un poco de su propia sangre, extraída de un corte en el pecho, y con cenizas que sacó de una cajita de madera. Miró atentamente la muestra, y luego la miró fijamente a ella. Nunca más después de aquel día volvería a ver aquellas órbitas rojas.
– El hombre en quien piensas -fue lo que dijo- ya no piensa en tí. Está muy lejos de tu pueblo, de la ciudad más cercana. Está muy lejos y ya no piensa en tí, piensa en otras. No obstante, otro hombre te aguarda. Y después otro, y después otro. Después no está muy claro: quizá mueras. Pero eso no será pronto. Has pagado tu precio por la predicción, y también puedo darte por ello un consejo, o quizá sea una opinión. No te dejes engañar por el primer amor que llega. Luego vendrán otros, por muy larga que se haga la espera entre uno y otro, por mucho que te desesperes y te asustes de tí misma. Tampoco te dejes impresionar por los hombres que te dejan marcada y luego se van.
– Eso es… ¿eso es todo? -murmuró Johanna, liada en una manta de tela de saco, junto al fuego.
Ella asintió, inmóvil.
Lentamente, Johanna se levantó y caminó hacia la entrada de la cueva, con las piernas flaqueantes.
– Una última cosa.
La Arpía se acercó cuchillo en mano.
– No te asustes. ¿Crees que voy a matarte? Soy un ser de palabra, no un monstruo asesino. Un mechón de pelo.
Johanna le ofreció uno, pero ella tomó otro de su nuca, bajo el resto de la melena, y se lo cortó.
– No pretendo dejarte marcada para que todo tu pueblo te vea.
– Claro. Gracias -respondió.
Y echó a correr, fuera, escaleras abajo, a punto de caer y rodar por la ladera de piedra. Despertó al caballo, lo desató y cabalgó de vuelta a su pueblo en el alba.
Efectivamente, no volvería a ver aquellos ojos de un rojo puro.
Pero no fue la primera mujer, siglos atrás, ni la última, siglos después, en la historia de la comarca y de las comarcas cercanas, que viajó para buscar su cueva.
Y esto es el…