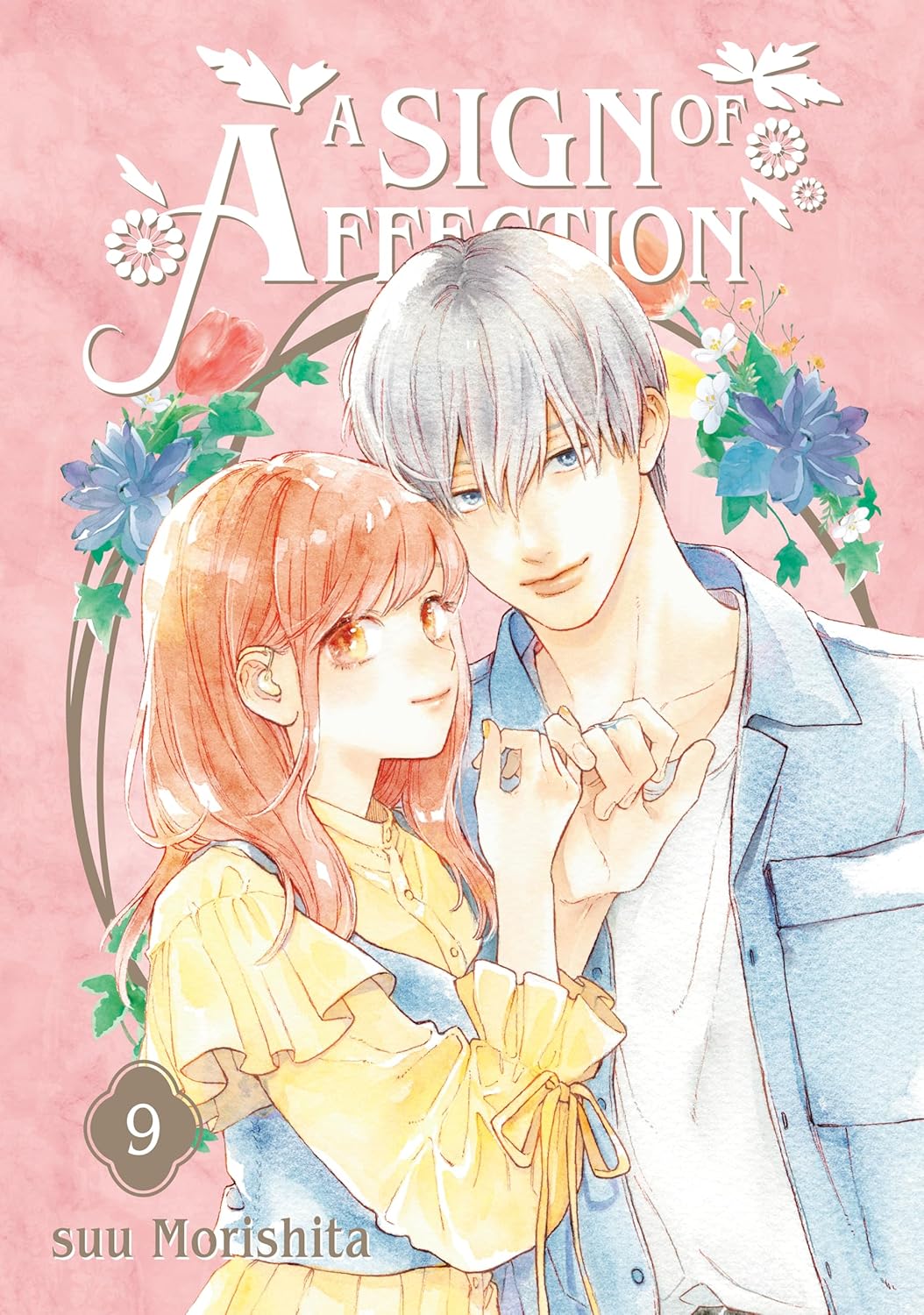Siempre estuvo ese juego silencioso entre nosotros. Miradas largas en la mesa, roces “accidentales” cuando pasaba junto a mí en la cocina, sonrisas con un toque de malicia que su hermana nunca notaba. Yo intentaba ignorarlo, pero el morbo de tenerla tan cerca me calentaba cada día más.
Una noche, después de unas copas, se quedó en casa. Me levanté a la cocina y ahí estaba ella, de espaldas, con un short diminuto y sin brasier bajo la blusa. Se giró, me miró fijo y me preguntó con descaro:
—¿Siempre me vas a mirar así sin hacer nada?
No me dio tiempo a responder: se acercó y me besó con una intensidad que me encendió de golpe. La pegué contra la nevera, mis manos recorriendo cada curva, y sus gemidos se mezclaban con mis besos desesperados. Su short cayó al suelo en segundos y mis dedos ya estaban hundidos en su humedad caliente, mientras ella mordía mi cuello para no gemir más fuerte.
La subí al mesón y la abrí de piernas, entrando en ella con fuerza, con ganas acumuladas desde hacía mucho. Se aferraba a mí, gimiendo bajito, mientras mis embestidas la hacían perder el control. El sonido de su piel chocando con la mía, su respiración agitada y sus uñas arañándome la espalda me volvían más salvaje.
El riesgo lo hacía todo más intenso: su hermana dormía a pocos metros, pero nosotros no podíamos parar. La tomé del cabello, la besé con rabia, y la follé cada vez más duro, hasta que los dos terminamos agotados, sudados y con la adrenalina todavía corriendo por nuestras venas.
Se vistió rápido, me lanzó una sonrisa pícara y dijo en voz baja:
—Esto se va a repetir… pero nadie debe enterarse.