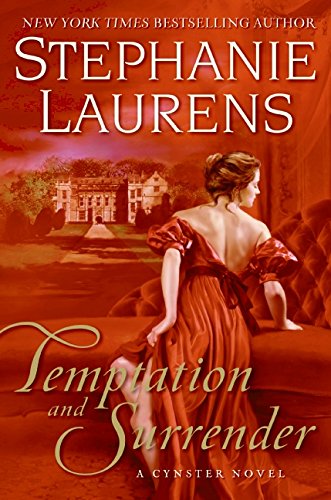Nuevamente gris. Otro día agotador de trabajo había concluido y esa sensación omnipresente de ser un número en un montón se había apoderado de él. Tenía la impresión de haberse transformado a lo largo de la jornada en uno de esos personajes de caricatura. Agobiado, a medio deshacer, descolorido. Y ese dolor de cabeza que pulsaba detrás de su ojo izquierdo, amenazando nuevamente con una migraña destructora. Tenía que empezar a ir al gimnasio para descargar tensiones, el médico se lo había dicho. Pero las obligaciones y las responsabilidades eran cada vez mayores y poco a poco estaban drenando su energía, sin dejarle tiempo siquiera para pensar.
Entró al ascensor y automáticamente apretó el número siete. El viaje era lento y veía pasar el palier oscuro de cada piso a través de la reja de hierro. Cinco departamentos por piso. Diez pisos de edificio. Sólo dos de los departamentos eran consultorios de un médico y de un dentista. Los restantes veintitantos eran historias desconocidas de las que atisbaba pedacitos incongruentes cuando coincidía con alguno de ellos en el ascensor, o cuando escuchaba gritos o risas o música a través de las delgadas paredes comunes. -Tendría que ir a las reuniones de consorcio para conocerlos-, pensó entre dientes viendo pasar el palier del tercer piso, pero como de costumbre el pensamiento se diluyó detrás de una nube de imágenes y palabras. Así le pasaba cuando estaba fatigado, los pensamientos iban y venían por su cabeza sin poder focalizarse en ninguno en particular.
Al llegar al palier de quinto piso recordó las palabras que había escuchado al pasar en un descuido en su trabajo. -Tanto lujo para qué, si al final de cuentas no es más que una cucaracha insignificante…- Dos de las secretarias comentaban eso frente a la puerta de su oficina que en ese momento estaba vacía. A él le quedó la duda. ¿Habrían dicho eso refiriéndose a él? ¿Comentarían alguna otra cosa de la que él era ajeno? Como fuera, él sentía un puñal atravesado en su garganta. De pronto encontró en palabras de otra persona lo que él siempre había sospechado acerca de su existencia. Ese miedo feroz y primitivo a descubrirse frente al espejo intrascendente, mínimo, despreciable.
Maquinalmente trató de buscar pensamientos positivos para frenar esa angustia, repasó los argumentos que siempre se daba mentalmente para sentirse satisfecho y para calmar ese demonio que llevaba encerrado. Recordó la alegría que sintió cuando le dieron las llaves de su nueva oficina, ese fue un reconocimiento público a su buena labor y a su esforzado trabajo. Entonces materializó en su mente la tarea que hacía y su lugar de trabajo, ese del que él estaba tan orgulloso.
Era un hombre meticuloso y detallista, perfeccionista y autoexigente. En la empresa todos lo apreciaban, tenía palabras de aliento y sugerencias útiles para todos. Sabía conducir los grupos, mantenía un ritmo alto de producción y marcaba la pauta a seguir con su ejemplo. Disfrutaba de los placeres que la vida le ofrecía y trasladaba su buen gusto donde quiera que fuese, y su oficina no escapaba a la consigna. Amplia con sillones para hacer reuniones, un sillón mullido frente a su isla de trabajo, dos escritorios adosados con una computadora en una esquina. Trataba de mantener su oficina alegre, había comprado unas plantas para darle un toque verde y desde que lo habían ascendido tenía una ventana amplia con una hermosa vista de la ciudad, desde un piso veintiocho podía ver hasta el río. Luminoso y agradable en los días de sol, confortable en los días de tormenta. P ero en ciertos días de ll
-¿Será la lluvia que me pone así?-, reflexionó al detenerse en su piso. Abrió las dos rejas y salió a la oscuridad del pasillo, iluminado sólo por la boca espejada del ascensor que de pronto empezó a descender en busca de su siguiente pasajero. Él lo siguió con la mirada hasta que la última línea de luz desapareció dejándolo en la oscuridad. Buscó el ojo rojo que indicaba la luz temporaria del pasillo y lo oprimió al tiempo que buscaba las llaves en uno de los bolsillos del maletín de lona donde llevaba su computadora portátil y los informes que necesitaba chequear. Odiaba traer trabajo a casa pero el día se le hacía cada vez más corto, esos papeles tenían que estar en circulación por la mañana a primera hora y tuvo que elegir entre permanecer en la oficina una hora extra o leerlos con tranquilidad en su nido.
Al acercarse a la puerta de la que colgaba una letra B de bronce se percató de algo que antes no había notado. Música. Y venía de su departamento. Era el disco de blues que él adoraba. Un compilado excelente que llevaba con él años y años. A veces desaparecía en la pila de CDs pero ocasionalmente alguien se topaba con él y atronaba los parlantes estratégicamente ubicados en los rincones con melodías fuertes, cargadas de pasión, de energía. Eso le instaló una sonrisa en su rostro de facciones agudas. Sin saber por qué se quedó del otro lado de la puerta con las llaves en la mano, escuchando la canción. Se pasó una mano por el pelo negro en el que se asomaban varias canas ya y decidió que no tocaría nada referente al trabajo hasta la siguiente mañana, aunque tuviera que levantarse más temprano de lo habitual.
Cuando se apagó la luz del pasillo fue como volver a la realidad, metió la llave en la cerradura y abrió. Dejó su maletín y su saco en el sillón de la entrada y caminó rumbo a la cocina, que en ese momento era el único lugar iluminado del departamento. A cada paso que daba fue impregnándose de un aroma delicioso, algo así como una salsa cocinándose. Se relamió de gusto por dentro mientras se asomaba a la puerta de la cocina. Se apoyó en el marco de la puerta y disfrutó de la vista.
Ella estaba descalza, el pelo mojado aún y envuelta en la bata azul de él. Se movía un poco al compás de la música, mientras sus manos acariciaban un bollo de masa. -Qué bueno, hoy pizza… – pensó, pero entonces recordó que ella le había dicho alguna vez que amasando lograba descargar las broncas del trabajo, era su particular forma de relajación. Y sintió ternura mezclada con algo de envidia. Comprendió que también había tenido un día difícil y agotador, pero en lugar de meterse en pensamientos tortuosos, había puesto un disco lleno de potencia y amasaba algo rico para compartir. -Quién pudiera tener esa fuerza…- pensó mientras avanzaba el paso que lo separaba de ella y la abrazaba por la cintura. Sorprendida dio un salto pero la calmó mientras hundía la nariz en su cabellera húmeda. Preguntó por los chicos, dónde estaban?
Mientras tanto él había acomodado su cabeza en el hueco del hombro de ella y dejaba que los aromas lo invadieran, su piel fresca, el olorcito del pelo lavado, la acidez del fermento leudante y esa mezcla de ajo, cebolla y tomate que burbujeaba en la cocina. -¿Por qué no te das una ducha? Falta un rato para la comida. Dale anda, te va a sacar la mufa que tenés pintada en la cara.- dijo ella al tiempo que se soltaba de sus brazos y se lavaba las manos. -No tengo mi bata-, dijo sonriendo y tirando de la cinta que sostenía la bata atada en su sitio. -Uh, bueno, anda y yo te la dejo en la cama para cuando salgas.-
Él le dio un beso corto en la mejilla y sintió que el mundo se estaba diluyendo. Fue hasta el baño y abrió las canillas de la ducha, reguló el agua y fue a la habitación a sacarse la ropa. Prolijo como era dejo todo bien acomodado en la silla y sólo con el slip volvió al baño. Una vez desnudo entró y sintió el golpe de las gotas en el pecho. Se enjabonó y se lavó el pelo. Después se dedicó a relajarse bajo la presión del agua cayendo. Su cabeza seguía volando de aquí para allá, pero esa sensación de sentirse minúsculo seguía persiguiéndolo. Buscó en su cabeza los otros argumentos que solía darse para levantarse el ánimo. Ya había revisado su trabajo y estaba contento con eso, pero qué había de él, de su cuerpo, de su presencia. ¿Era alguien realmente opaco?
Ya rondaba los cuarenta pero seguía medianamente en forma. El pelo se le había vuelto canoso con los años pero eran canas que le daban -un toque de distinción- como le había dicho ella alguna ocasión. Tenía un rostro masculino, marcado de vivir, pero eran marcas de risas, de buena vida, no marcas de enojo o de dolor como había visto en algunos de sus amigos. Sus ojos eran su fuerte y él lo sabía, oscuros y expresivos, se le notaba el disgusto aún antes de pronunciar palabra y era capaz de reírse a carcajadas con los ojos sin emitir siquiera un ruido. Se miró las manos bajo la lluvia de la ducha y las vio grandes, nudosas, manos de alguien que trabaja, no manos de pusilánime de computadora. -Me gustan tus manos-, dijo ella una vez, -son manos que saben acariciar pero que no tienen miedo de apretar, son manos duras, firmes, manos en las que me dejaría caer con confianza.- Sabía dar placer.
Movió su cuerpo para que el chorro de agua fuera directamente a su nuca ahora y permaneció así disfrutando del masaje reconfortante hasta que el agua empezó a perder su tibieza. Entonces salió de la ducha y se envolvió con una toalla grande y suave. Se secó bien el pecho ancho y lleno de vellos, sonrió recordando cómo le gustaba a ella enredar sus dedos en esos pelitos mientras se dormía después de hacer el amor. Después se secó las piernas, aún torneadas gracias al fútbol que había practicado en su juventud. Fue a la habitación con la toalla colgada de la cintura y encontró su bata azul recostada en la cama. Se plantó frente al espejo grande y se estudió con objetividad. Era un tipo pintón, nada del otro mundo -pero si quisiera podría salir a levantar minas por ahí-, pensó. -Si quisiera…- repitió en voz alta. Soltó la toalla y se calzó la bata, se volvió a mirar al espejo y sonrió.
Fue a la sala y como el disco ya había terminado se puso a revisar la desordenada pila de CDs. Todos en la casa tenían sus gustos particulares de música, y así se mezclaba canciones infantiles con canciones latinas con canciones de jazz. Optó por un disco tranquilo, de esos que te dejan charlar. Música de consultorio decía su hijo mayor. Una vez hecho esto dirigió su mirada al maletín aún tirado sobre el sillón y estuvo a punto de quebrar su promesa interna, pero se contuvo y no lo tocó.
Volvió a la cocina donde las cosas ya estaban tomando color, las dos pizzas leudaban sobre la cocina mientras el horno encendido caldeaba la atmósfera. Ella se había puesto un kimono largo de seda que él le había comprado en uno de sus viajes, pero que casi nunca usaba. Volvió a abrazarla por detrás y esta vez sintió la calidez de su cuerpo a través de la delgada tela. Notó que estaba desnuda como él bajo la bata y apretó un poco más el abrazo, mientras espiaba sobre su hombro como cortaba el queso. -En quince minutos está todo listo, – dijo ella, -¿por qué no pones la mesa? ¡Ah! Y elegí algo para tomar.- Él no dijo nada, sólo la hizo girar sobre sus pies y le dio un beso largo, tierno, suave. Recorrió los límites de sus labios con la lengua y paladeó ese sabor láctico que había quedado en su boca después de haber comido un trozo de queso.
Puso el mantel y los platos, buscó las copas y las servilletas, finalmente puso los cubiertos y no olvidó un detalle perfecto que ella adoraba. Una vela grande, de color verde, aromática, fue la elegida esta vez. La encendió y con el temporizador de luz ajustó la intensidad hasta reducirla a un mínimo. Después buscó en la alacena un vino que estaba escondido bien al fondo. Era un vino tinto, con mucho cuerpo, se lo habían regalado para un cumpleaños hacía un par de años y nunca lo había querido abrir esperando el momento ideal que en realidad nunca llegaba. -Esta noche es la noche ideal-, pensó. Y fue en busca de un destapador. En la cocina ella acababa de poner la pizza en el horno para que el queso se fundiera, él pasó a su lado y le quitó el corcho a la botella. Ella lo miró sorprendida, -¿Ese elegiste?- -Alguna vez hay que tomarlo- dijo volviendo al comedor.
Sirvió un poco en una copa y la estudió con aires de enólogo erudito. Tenía un color rojo oscuro, con iridiscencias violetas, un rojo profundo que le recordó el color de la sangre. Asomó su nariz y se dejó envolver por la fragancia dulzona del vino, recordó ese viaje familiar que habían hecho algunos años atrás a Mendoza y trató de adivinar los paisajes escondidos detrás del golpe inicial. Recordaba bien los álamos rodeando las vides, las plantaciones de durazneros cercanas a las fincas, la fresca tiniebla de la bodega visitada, el olor a madera que habitaba en los pasillos plenos de toneles de roble. Tomó un sorbo y lo mantuvo en su boca durante un momento dejando que el líquido acariciara su lengua con esa textura aterciopelada, lo tragó y sintió la calidez descendiendo por su pecho mientras disfrutaba de la aspereza de los taninos que le daban al vino su particular cuerpo. Entonces ella:
-Para nada-, dijo mientras admiraba la forma en que su silueta se recortaba contra la potente luz de la cocina a su espalda, dejando su rostro en una extraña semipenumbra que hacía que sus rasgos asemejaran un boceto a lápiz. -Ya está lista la pizza, ¿pero me convidas un poco de vino antes?-, ella se acercaba mientras hablaba y entonces él pudo ver sus facciones con claridad. Su boca deliciosa, labios llenos y tibios, la nariz recta que le daba aspecto de señora formal hasta que viendo sus ojos esa impresión se desvanecía. Estrellas de simpatía brillaban siempre al final de sus ojos café, tenía una mirada dulce, capaz de apaciguar las tormentas infantiles que se abatían a veces entre sus hijos y capaz de levantar olas de pasión en él cuando se lo proponía. Cuando sonreía a él se le olvidaba el mundo y era capaz de plantar un pequeño beso en cada una de las miles de pecas que le cruzaban.
Ella tomó la copa y él sin soltarla la dirigió a sus labios. Bebió lo que él le ofrecía mirándolo directamente a los ojos. Él movió imperceptiblemente la mano y una gota roja se escapó por la comisura de sus labios, se deslizó siguiendo el contorno de su rostro, se balanceó como un equilibrista y finalmente se desplomó cayendo indecentemente en la naciente de su escote para perderse dentro del kimono. Ella seguía parada frente a él, serena y expectante, mientras él perseguía como un ladrón furtivo ese rubí líquido con la mirada. Sosteniendo aún la copa se acercó un poco más y con su boca y su lengua siguió el camino del vino. Cuando llegó al cuello supo que no podría detenerse.
Su mano subió haciendo el trayecto inverso hasta su boca, ella entreabrió los labios y lamió suavemente sus dedos sin dejar de mirarlo. Dejó la copa sobre la mesa y acarició con dulzura el contorno de sus ojos, delineó bajo sus yemas sus rasgos y siguió el perfil de su cuerpo. Bajo la bata de seda podía sentirse el cuerpo latiendo, tenso como una cuerda. Cuando sus manos rozaron sus pezones sobre la tela los notó sobresalientes y tirantes. Se detuvo allí, acariciando levemente en pequeños círculos mientras veía la excitación aletear en la nariz de ella, labios húmedos, ojos cerrados. Dejó a sus manos seguir su viaje hasta su cadera que adivinaba tibia y llena de ansias ya. Cuando deslizó apenas sus dedos sobre su monte ella no pudo reprimir un suspiro.
Sin decir una palabra buscó la cinta anudada en la cintura y la soltó. Dejó que los pliegues de la seda cayeran por sí mismos y apoyó su palma en el espacio entre sus pechos. Sintió la respiración acelerada y el eco sonoro de su corazón bajo la piel mientras hacía a un lado la tela para dejar al descubierto uno de sus senos. Lo acarició con ganas, sintiendo su peso y las distintas texturas de la piel. Recorrió su pezón oscuro y le dio un tenue pellizco. Esta vez fue un gemido lo que fluyó de la garganta de ella. Él acercó su boca al pezón para lamerlo, besarlo y morderlo con una suavidad extrema. Las manos de ella despertaron de su letargo de pronto y se hundieron en el pelo de él. Una de ellas buscó su boca y acompañó el recorrido que él hacía del pezón, sintiendo los delgados hilos de saliva que dejaba trazados en su piel sensible. Los dedos de él mientras tanto vagaban por su columna.
Entonces fue cuando su mano se atrevió un poco más y buscó el interior de sus muslos. Podía sentir la tibieza y ese aroma salvaje a hembra le estaba inundando los sentidos. Ella se movió ligeramente, dejándole espacio para que pudiera acariciarla sin medias tintas. Él dejó de besarla y dirigió su mirada al monte de Venus, recortado, prolijo, hinchado, pulsante. No pudo evitarlo y se arrodilló como adorando esa visión. Su boca se detuvo en el ombligo mientras su mano curiosa jugaba con sus labios húmedos y resbaladizos. Ella tiró la cabeza atrás y buscó apoyarse en la mesa para no caer porque las fuerzas empezaron a flaquearle en las piernas. Toda ella se concentró en un punto ínfimo de su cuerpo y hacia allí, sabedor y deseoso de otorgar placer él se dirigió. La primera pasada de su lengua arrancó un gemido del centro mismo del pecho de ella. Su botón estaba congestionado, inflamado.
Ella sostenía su peso con una mano en la mesa y un pie en la silla cercana, mágicamente etérea, suspendida por el delgado cordel de su excitación frente al abismo absoluto del placer que él le estaba regalando. Había hundido sus dedos en la cabellera negro plateada, presionando a veces y dejando en libertad otras.
Perseguía su presa con sabiduría y paciencia, con velocidad y ternura, como un cazador experimentado. Percibía ya las primeras señales que delataban su cercano orgasmo, alcanzaba a atisbar desde abajo el rostro acalorado y sonriente, esa lengua que él adoraba sentir jugando en su cuello serpenteaba a veces mojando sus labios y cada movimiento de su boca arrancaba gemidos de gata de su garganta, los pezones podían verse duros y oscuros, apuntando al techo, y ese sabor agridulce que tanto le enervaba los sentidos impregnaba toda su boca que en ese momento tenía aprisionado su clítoris mientras dos dedos se deslizaban suavemente en el interior caliente de ella. Fue entonces que sintió el sutil cambio y lo supo. Ella pareció desprenderse de su cuerpo por un instante y flotar a la deriva arrastrada por ese mar de placer que acababa de inundarla. Él continuó sin embargo besándola y acariciándola.
Ella atrajo el rostro de él hacia el suyo y lo besó sosegadamente, saboreando los restos de su placer aún presos en la lengua que la había transportado a las fronteras del infinito. Él se entregó a sus caricias y sus besos, permitió que lo desnudara y permaneció sin moverse mientras la bata azul se desmayaba en el piso de madera. Ella no dejaba de mirarlo a los ojos, segura pero con una estrella de picardía adolescente escondida al final de sus enormes ojos café. Ambos estaban desnudos frente a frente y el único contacto que mantenían era a través de sus miradas. Entonces sonrió como una niña que acaba de planear una travesura, levantó sus manos pequeñas hasta la frente de él y las dejó moverse como ágiles exploradoras. Recorrió cada línea y cada surco de su rostro, se dejó resbalar por el puente de su nariz y con su pulgar se aventuró dentro de su boca. Dejó que lamiera sus dedos mientras…
Sus pezones pequeños y chatos de pronto sintieron los finos dedos de ella caminándolos en pequeños círculos. Ella entonces apoyó la palma de una de sus manos en el vientre de él y lo rodeó hasta pararse frente a su espalda. Las manos entonces recorrieron su columna y un escalofrío placentero se le anudó en el pecho. Ella acariciaba plenamente, sin sutilezas, sin dejar escapar los pliegues y los huecos, deteniéndose por momentos cuando sentía la pesada respiración. Sus glúteos, el interior de la hendidura que los separan y hasta ese orificio prohibido fueron buceados. Cuando sus manos tomaron sus caderas y se deslizaron por el exterior de sus muslos, él sintió claramente los pezones de ella rozando su piel y creyó que no podría resistirlo. Fue por eso que aprisionó la menuda mano entre las suyas.
Magníficamente erecto, duro y palpitante. Así estaba él. Dejó que sus dedos se deslizaran a lo largo de su pene, tocando apenas pero sintiendo su calor. Se detuvo en su glande y suavemente tiró hacia atrás de la piel que lo cubría con una de sus manos mientras que con la otra distinguió claramente la suavidad lubricada, tersa, brillante y encendida. Y permaneció así suspendida en el tiempo, acariciando con una mano suavemente la punta de esa espada que conseguía desgarrarla de gozo y con la otra subiendo y bajando por el filo, coqueteando con sus testículos, enmarañando sus dedos entre los pelos púbicos.
Él necesitaba calmar esa sed que lo destruía y deshaciéndose de las manos que lo arrastraban hasta las puertas del cielo giró y buscó su boca. Ella lo recibió y lo dejó beber, oasis de pasión. Él dio un paso atrás entonces dejándola sorprendida y algo enojada. Sin apartar sus ojos de los de ella, él retrocedió hasta el sofá y se sentó haciéndole un gesto de invitación. Ella caminó felina y plena de goce anticipado a su encuentro.
Apoyó una rodilla en el sofá y buscó su boca, él la tomó de las caderas y atrajo su blanda humedad. Estaba jugueteando y ella disfrutaba plenamente de ese juego, cerró los ojos y mordió su labio inferior cuando sintió la punta de su fibrosa vara deslizarse a lo largo de su entrada. Bajó un poco la cadera y el extremo de su pene se introdujo haciendo que sintiera una oleada de electricidad corriendo por su cuerpo. Él la retuvo así sin moverla mientras su lengua exquisita saboreaba la excitación que le brotaba por todos los poros de la piel.
Entonces le apartó el largo pelo rojizo de su cara buscando sus ojos, quería sumergirse en su mirada al mismo tiempo que en su cuerpo. -Mirame-, pidió con un hilo de voz, ella desplegó sus párpados y se los entregó límpidos y transparentes para que leyera en su alma las sensaciones que bullían por su sangre. -Te veo- suspiró ella mientras sentía por fin como era reciamente penetrada. Se deslizó hasta que sintió su piel pegada a los suaves pelos pubianos de él y permaneció así, como si todo a su alrededor se hubiera detenido. Estuvieron así segundos, minutos, horas, qué importa… Fue eterno para ellos, sumergidos uno en el otro, buceando en los confines de su esencia. Mano en mano, ella en él, él en ella, empezaron a moverse siguiendo un ritmo interno único, como bailarines siguiendo una coreografía. La respiración de ambos excitada, la piel perlada de dicha, ella cabalgaba y…
Fue entonces cuando él se vio. En medio de ese poderoso estremecimiento de supremo goce ella le devolvió su imagen en las lunas de su mirada, tal cual como ella lo veía, y se descubrió enorme, íntegro, completo, amado, feliz…
Ya no es tan gris, chispas de color brillan en su alma desde esa noche. Sus miedos a veces tratan de asomar su repugnante cara entre las sombras pero él los aleja con el recuerdo de esa cena que no fue. Sus demonios huyen aterrorizados a esconderse frente a esa verdad revelada y él ya no necesita más argumentos. Lo único que precisa es esa imagen fresca y entera que ella le regaló junto al café intenso de sus ojos.