Tres generaciones
Considero que soy un tipo extremadamente simple, de una existencia sencilla, nada complicada.
Si bien mi autoestima siempre reportó buena salud, al grado de sentir que yo era una especie de premio –nunca un primer premio, tal vez- para quienes me trataban, ello no rayaba nunca en la arrogancia.
Fundamentalmente no tengo una tendencia hacia el mal y eso ya es ganancia.
El caso es que al momento de casarme me tenía yo tanta estima que me sentí en derecho de elegir.
Suena a mentira pero es la verdad, mucha gente se casa con lo que hay a la mano y realiza su vida sin mucho trámite.
Puede que yo sea uno de esos que se casa así, pues al unirme en matrimonio la verdad me puse muy pocos requisitos.
El requisito básico fue, según recuerdo, que me habría de casar con una mujer cuyo rostro no terminará por cansarme, es decir, unos ojos que nunca me aburriera de ver, una sonrisa que fuese imbatible, un gesto particular que no muriese con los años. Batallé un poco para encontrar alguien así, pero perseveré y alcancé.
Cuando vi a Anna por primera vez, sentí un pinchazo en la garganta, como si un anzuelo invisible me sujetara desde ese punto.
Como todo pez quise huir de alguna manera pero era imposible.
Llegó a la creencia que ella fue la que dio conmigo y me eligió, que yo estaba errante e incauto por la vida hasta que llegó quien llevaba en el bolsillo un camino a la felicidad suficiente para dos. O para más de dos.
Sería increíble si les contara que el momento de mayor erotismo de nuestra relación fue un momento que en apariencia nada tiene que ver con el sexo.
No recuerdo ni cómo fue que coincidimos ni cómo fue que de pronto ya caminábamos ella y yo por distintas tiendas de ropa y zapatos.
Tampoco podría decir cómo fue que las distancias se fueron acortando y cómo sin previo acuerdo nuestras manos se entrelazaron para propiciar un camino común, ni cómo la mano dio pie al antebrazo y el antebrazo al brazo, ni el brazo al hombro y el hombro al abrazo.
Lo cierto es que de rato ella lloraba porque había perdido a un novio suyo y yo estaba triste por ella pero feliz por mi.
La confianza se había cultivado en una tarde en la cual yo había salido al centro de la ciudad sin un plan fijo y al final de esa tarde ya estaba definida casi la totalidad de mi vida.
El momento más fuerte del que hablo fue después del llanto; ella había moqueado ya bastante sobre mi hombro como para decir que éramos simplemente amigos.
Por fin se desprendió de mi hombro y se quedó quieta, abrazada de mi cuello y con su cara a unos diez centímetros de mi cara.
En ese instante su cara estaba llena de sudor, con los ojos hinchados como los de un polluelo que acaba de romper el cascarón, todo mojado, acalorado, con el cabello en el rostro como si hubiese sido depositada en la axila de un gigante; sus mejillas blancas estaban por lo tanto algo manchadas del maquillaje que no soportaba tanta humedad; su respiración tensa, difícil, caliente y teledirigida a mis fosas nasales y a los sensores que tengo en la lengua.
Estábamos tan cerca que compartíamos el oxígeno. Su boca exhalaba un hálito que me tomaba del rostro como la mano de un basquetbolista y me daba pistas del sabor de su saliva por conducto de su aroma.
Su cara tan cerca, respirando de mi aire particular e inundándome por completo en una cercanía mojada, me hizo sentir en los testículos una red eléctrica que se cerraba hacia arriba como una trampa de caza.
Ese fue el instante más intenso de mi vida, hasta ese momento.
Tenerla ahí mirándome con esas ojeras que rodeaban sus ojos como los de un mapache me paralizaba dentro de una vibración innata en que cada célula enloquecía independiente, inhibiendo el movimiento del cuerpo como tal, pero en carnaval por separado.
Su estado era narcotizado, absolutamente vulnerable, se depositaba ella misma, ella toda, en las palmas de mis manos.
Yo sentí su peso a lo largo de mi cuerpo y, sin tocar, conocía exactamente las dimensiones de su cuerpo, la densidad de sus pechos, el calor de su vientre, la tranquilidad de su sonido al respirar, la angustia de su pulso, la aprehensión de su adiós.
La primera vez fue cálida, húmeda, frágil.
La segunda vez ella estaba más ligera, más volátil. Su andar era como si gravitara en torno de mi y jugara.
Cuando puse la palma de mi mano sobre el montículo que protegía su sexo mi cuerpo comenzó a desbaratarse en partes, pues era como si aquella tela del pantalón que, en estricto sentido me separaba de ella, me abrazara en un capullo dentro del cual yo hibernaba resplandeciente.
En realidad fue ese el día que nos casamos.
Ya desnudos en un sitio adecuado comenzamos a amarnos con total perdición.
Entre nosotros todo era total.
Mi sexo era completo y mi erección absoluta. Meterme en su cuerpo duró muchos siglos, al menos así me lo pareció a mi, pues cuando coloqué mi pene en los labios de su vagina, ellos me dedicaron un beso y lentamente comenzaron a absorberme de manera tan pausada, tan caliente que cada poro de mi miembro podía tomar cuenta de su jugo, de su excitación, y en el cálido abrazo de sus labios recibía yo las señales de su pulso que era a su vez como un pequeño beso habitante de otro beso mayor.
Una vez dentro, completamente mojado en un caldo de gloria, decidí jugar como si fuese un hipopótamo que juega en una laguna láctea con una perla azul del tamaño de una sandía.
Bien clavado, clavado hasta el fondo, mis manos apretaban sus pechos sopesando cómo la piel se estiraba en las partes no tocadas como esperando un beso que de inmediato regalaba.
Sus pezones eran pequeñitos y muy oscuros, como si fuesen un par de lunares que vibraran en todos los sentidos semejando los ojos inquietos de un camaleón hambriento. Su cuello el conducto de su vida, el río de la mía.
Y su olor, lo más delicioso de todo. Segregaba mucho sudor y su olor no sólo era agradable, sino que sabía y olía exquisito.
Su piel mojada era para mí el dorso de un pétalo de una planta carnívora irresistible.
Me mojaba en su sudor, asegurándome de quedar impregnado de ella, dejándola secar sobre mi piel que la bebía ávidamente.
Cada uno de mis vellos se enroscaba como la lengua de resorte de una mariposa en celo, libando su alma en esa flor desnuda que era ella.
Su peso descansaba en la cintura y mi cintura era sostenida por mi antebrazo como si fuese un columpio y a cada impulso se encajaba en mi pene enhiesto, clavándose violentamente.
Bajé mis manos a sus nalgas y las apreté con fuerza una contra otra, como si de esta manera amasara la energía suficiente para que ella sintiera una lluvia de orgasmos fugaces, y así, cuando éstos comenzaron a vibrar en el firmamento de su alma, mi verga comenzó a regarse dentro de ella en una aurora boreal blanca que se habría paso en su cosmos, completando ya la humedad que había.
Ambos temblamos durante varios minutos en que ambos nos volvimos anfibios, pues dejamos de precisar del aire y nadamos en nuestra propia agua. Si su olor era delicioso, la mezcla de su olor con el mío era enajenante.
Recaí sobre su cuerpo y ella volteó su rostro hacia la nada, dejándome justo frente a la nariz su nuca, el dorso de su oreja, y la fragancia caliente me invadió de nuevo.
Ella recorría mi espalda resbalosa con sus manos y culminaba apretándome las nalgas, abriéndomelas. El viento frío me acarició el culo e inesperadamente comencé a aterrizar de allá de donde andaba.
Nos quedamos durante un tiempo más recostados, como si esperásemos que nuestra piel bebiera todos los nutrientes del otro. Le besé las axilas hasta que la lengua me dolía. Estaba embriagado. Después de aquello no me bañé en treinta y dos horas.
Cada vez que nos amamos era mejor. Nuestros encuentros eran la gloria. Después de hacer el amor nos tumbábamos uno sobre el otro, abrazándonos, oliéndonos, impregnándonos del otro.
Después de un tiempo nuestro olor era idéntico. Siempre que platicábamos lo hacíamos de todas las cosas, el trabajo, la familia, los amigos, nosotros.
Yo notaba que siempre que se hablaba de su familia ella guardaba muchas reservas, situación que no dejaba de parecerme extraña, pues las novias que había tenido siempre buscaban de una u otra manera presentarme con sus familiares, como si aquello fuese garantía de un noviazgo duradero, pero ella no.
Lo cierto es que yo no era ya su novio, pues, como he dicho, la alianza matrimonial había sido el aro místico que su vulva había tendido alrededor de mi pene.
Yo la quería para siempre. Cien años me parecían pocos para vivir a su lado. Mi elección me había elegido a mi mismo, nunca me cansaría de mirar sus ojos de mapache intenso, su mirada enamorada.
Un acontecimiento vino a cambiar un poco las cosas. El padre de Anna murió. Desde luego, el mundo pareció derribársele a mi mujer.
A mi no podía pesarme demasiado la muerte de su padre, pues ella casi nunca me contaba acerca de él, aunque admito que sentí aquella pérdida como algo inevitable, pues dada la tardanza de Anna en presentármelo no lo conocería nunca, es decir, vivo.
El velorio de su padre fue mi presentación oficial ante su familia, no porque ella quisiera presentarme ante ellos, sino porque ella decía que no podría sobrevivir todo aquello si yo no estaba cerca, y por lo tanto estuve más cerca que nunca.
Me erigí como una columna poderosa de la cual ella podía sujetarse, la cobijé bajo mi brazo con toda la ternura de que era capaz.
Por alguna razón aquel cuerpo que siempre me elevaba la temperatura me pareció frágil e indefenso esos días, a manera que sólo puede verla como si fuese una especie de hija para mi.
Me presentó a su madre únicamente, si es que puede decirse que me la presentó. La dama iba cubierta de pies a cabeza con un ropaje negro.
Su cara estaba cubierta con un velo, a la usanza de los países musulmanes radicales en que las mujeres no pueden mostrar el rostro ni ninguna otra parte del cuerpo a ningún varón que no sea su marido.
La señora llevaba, repito, una especie de mascada sobre la cara.
Acaso pude distinguir que detrás de la sutil e inusual tela yacían unos ojos tan verdes como los de Anna, y de una intensidad similar.
Su voz me gustó, aunque estaba demasiado temblorosa para que se escuchara normal. Por alguna razón fue mal visto entre aquella familia que le diese a la viuda un abrazo de pésame.
Para mí, el incidente era de trámite en cierto modo, pero lo que no fue de trámite fue la descarga eléctrica que sentí al abrazar a la viuda, tal como si dos cuerpos con extrema familiaridad se reencontraran.
Desde luego interpreté aquello de mil maneras, menos como excitación, pues estaba seguro de querer a Anna por encima de todas las cosas actuales o futuras.
Tuve entonces una visión.
La familia de Anna tenía, tratándose de las mujeres, un rostro muy similar, como si dentro de aquella funeraria se hubiesen congregado varias representantes de un mismo árbol genealógico, como si hubiesen mandado traer, de tiempos remotos al presente, a la abuela, bisabuela, tatarabuela y demás.
Por otro lado los hombres parecían, de alguna manera, familiares en la manera de mirar, es decir, tenían diferencias físicas pero un mismo gesto en la mirada, un gesto que me resultaba conocido, pero no sé de dónde.
En fin, la memoria me lo recordaría después.
Un detalle sucedió con respecto a aquel velorio. Pese a que no conocí al viejo más sino hasta que estaba él en el cajón, intercedí por Anna con todo lo relacionado con los gastos y la organización del servicio fúnebre.
Considero que no hay nada más triste que tener roto el corazón por la pérdida de un ser querido y encima tener que lidiar con las funerarias que, por sensibles que sean, transforman una desgracia en un servicio al cliente.
Supongo también que no tienen alternativa, pues tampoco les queda llorar por gente que no conocían.
Lo cierto es que me aventuré a pagar todo lo relacionado con el servicio fúnebre y lo cargué a un seguro que tenía, el cual tenía cláusulas en las que uno podía utilizar un servicio fúnebre en familiares o en quien uno quisiera, con una penalización mínima y la pérdida del derecho de utilizarlo después.
Bueno, afortunadamente no ocupaba el servicio funeral con ningún familiar directo, y no me dolió nada usarlo con la persona de mi virtual suegro.
Me hice cargo de todo. Los bocadillos, las flores, la sepultura, el sacerdote, en fin.
Pasaron algunos meses y Anna y yo seguíamos saliendo como si se tratara de novios ordinarios.
Eso me exasperaba un poco porque yo lo que quería era ya vivir con ella, y disfrutarla, y que me disfrutara. Parecía mentira que desde el velorio no había tocado la oportunidad de conocer a su madre, ni a ningún otro familiar. Me intrigaba mucho tanto misterio.
Cuando abordábamos el tema me daba la impresión de que Anna se entristecía de verdad de tener que discutirlo, como si hubiese una razón que no me podía contar pero que era tan decisiva que había que acatarla a pie juntillas.
Uno de los pretextos que me dijo una vez fue que no quería que nos desposáramos porque ello implicaría dejar sola a su madre.
Yo le aclaré que aquello era lo de menos, que ella podía vivir con nosotros y que recibiría de mí el mejor trato que yo pudiera darle. Esa vez ella lloró para luego decir «Casémonos entonces. Total, el destino es como es.»
Aquella noche no pude dormir dado que me hacía miles de preguntas. ¿Realmente quería Anna que su madre viviera con nosotros? ¿Acaso no le sienta bien la culpa de desear que su madre estuviera bien lejos? ¿estaba yo dispuesto a convivir con una señora que ciertamente era una desconocida? ¿Qué pasaría si la señora resulta odiosa y yo no puedo disimularlo, ni aun por consideración a Anna? No sabía ninguna respuesta, pero lo cierto es que estaba dispuesto a lo que fuese con tal de casarme con mi mujer. Primero me pareció superficial que Anna le hubiese dado tratamiento de destino a nuestra relación, esa vez la idea me sonó romántica, aunque tal vez no lo era tanto.
La ironía fue que cuando conocí a la madre de Anna, ya sin velo, fue también en una congregación familiar, es decir, en nuestra boda.
Nuestra boda fue la boda más extraña que ha habido. Si no armé un alboroto fue, creo yo, porque estaba tan feliz que no podía pensar en otra cosa que no fuese unirme a Anna.
De mi parte no fue ningún invitado. Era cierto, mi familia vivía muy lejos, pero Anna me había mostrado los acuses de los telegramas con los que se les había invitado. Mis amigos tampoco fueron, cosa extraña, siendo que Anna me había confirmado la entrega de las invitaciones. Si me enfadaba ate tales ausencias, Anna me besaba en la mejilla y disolvía todo pensamiento negativo. Fui el novio huésped en mi propia boda, dependiendo de la rara familia de mi novia.
Era una boda supuestamente ordinaria. Me pareció extraño que todos los familiares de Anna fuesen abstemios. No tocaron siquiera las copas de vino, ni el jugo, ni los refrescos. Su dieta era parecida, por alguna razón no podían consumir las azúcares del pastel, ni la carne del platillo principal, ni las verduras con conservadores. Eso sí, fumaban como chacuacos, pero de comer nada.
Anna me besaba la mejilla muy seguido, pues a cada instante ocurrían cosas insólitas que me hacían enfadarme en muchos niveles. Era sencillamente como si no existiese yo y la fiesta girara, sin embargo, a mi alrededor. Ninguno de los parientes de Anna me dirigió la palabra abiertamente. Hablaban entre ellos, se reían, se divertían, pero al margen de mí. Los músicos que amenizaban la fiesta estaban muy a gusto por el buen ambiente que había, pero se debía a que no percibían las cosas como yo. Ellos eran intrusos y yo el novio.
Anna me dijo que conociendo a sus parientes había pedido muy pocos platillos, acaso los necesarios para mis invitados que no habían acudido. Me pidió que no me enfadara.
El único miembro de la familia con quien conviví fue la madre de Anna. No fue un encuentro común, debo admitir. No lo era por todo lo que implicaba. Era exactamente como Anna, es cierto, los brazos mostraban un ligero abultamiento arrugado a la altura de los codos, su cuello mostraba alguna estría fugaz y su piel no brillaba con aquella frescura de Anna. Si bien sus ojos estaban enmarcados por muchas y minúsculas arruguillas, detrás de éstas descansaba aquel par de ojos de los cuales me había enamorado, iguales, con ese gesto desesperado y profundo, como si pertenecieran a una mujer que devora el tiempo, una mirada de descanso eterno, de sueño divino. Era su mismo rostro, la nariz de Anna, la sonrisa de Anna. Idéntica. Comprobé aquel motivo por el cual había quedado prendado de mi mujer, que era, saber que con el paso de los años seguiría amándola igual, que no me cansaría de verle el rostro. Quedaba demostrado, pero de una manera tan irónica que por primera vez me sentí como una marioneta de las circunstancias.
Nos fuimos de luna de miel y durante seis días no paramos de hacernos el amor. Pese a que vagábamos por la playa, antros, plazas, toda aquella ciudad paradisíaca era en realidad una inmensa habitación en la que nos hacíamos el amor todo el tiempo. Mi verga me dolía ya de tanto coger, pero no podía detenerme. Nos bebimos el sudor muchas veces, igual pasó con la saliva y con los fluidos de nuestros cuerpos que intercambiamos varias veces de nuestra boca, nos amamos en exceso, superando cada vez más lo imaginable. Éramos absoluta y definitivamente uno mismo.
De regreso la cosa no amainó, el paraíso continuaba. A diferencia de nuestra luna de miel, en casa nos limitábamos un poco porque la presencia de mi suegra nos hacía guardar algo de discreción al momento de entregarnos al acto salvaje pero sublime. Mi suegra me caía cada vez mejor, aunque nunca podía apartar de mi mente la idea de que era Anna envejecida. Sin embargo era una vejez muy digna, a mi parecer.
Vivía muy tranquilo. Uno puede llegar a pensar que la tranquilidad sólo puede perderse con la llegada de situaciones negativas, malas o desagradables. ¿Cómo saber si algo es bueno o es malo?
Cuando dentro de un matrimonio ocurre una infidelidad, o lo que es lo mismo, que uno de los esposos se entrega a gozar con alguien que no es su pareja, siempre hay mil cosas qué decir. Hay esposos que de alguna manera sospechan del engaño de su mujer y viven un infierno de duda, desconfianza y odio; hay otros que si bien sospechan de su mujer, de una u otra manera entienden, o se convencen, que a fin de cuentas la quieren tanto que no la dejarían por el simple hecho de que ésta diera rienda suelta a su deseo y se entregue a gozar como una cerda en manos de otro hombre. Hay sin embargo un tercer tipo de marido, el que no sospecha en lo absoluto que le están poniendo los cuernos y, por el contrario, está convencido de que su esposa le ama profundamente y que le es fiel; este último caso yo creo que es el peor, esto es, si se llega a dar cuenta.
Yo en mi caso podría incluirme en este selecto tercer grupo cuando sucedió un incidente que puso a prueba la relación existente entre Anna y yo. Como siempre ocurre en estos casos, los ingredientes parecen ser un esposo enamorado pero atareado, una esposa con tiempo libre y furor entre sus piernas, el primero con un imprevisto que le impide seguir con su plan, la segunda con la confianza de que el marido estará ausente, un amigo de ella con sólo tres atributos, puntualidad, excitación y discreción, ella abriendo sus piernas, el amigo penetrándola y el esposo llegando inesperadamente.
Sin mayores preámbulos, esa tarde llegué yo a mi casa y me pareció extraña tanta calma, por principio, me resultó demasiado raro que mi suegra, Doña Anna, no estuviese sentada en la estancia con un libro en la mano aprovechando la última luz de la tarde, que era lo que acostumbraba hacer. Me había yo acostumbrado a verla como una gata culta y exótica, respetuosa de nuestra vida y bastante entusiasta. No encontrarla en su sillón preferido me pareció fuera de lo común, máxime que el coche que le había comprado estaba aparcado frente de la casa, y el de Anna también.
Entré de manera silenciosa para sorprenderles, o asustarles quizá, ello como uno más de nuestros tantos juegos. Sin embargo, entré a la casa y de nuestro cuarto emanaba un olor que me atraía poderosamente y que por primera vez en la vida me hería el corazón. Era el olor de Anna, ese olor que ella despedía cuando yo la tenía entre mis brazos, penetrándola con dureza, besándole los pezones, mirándole a los ojos. Escuchaba encima una multitud de gemidos, de esos que ella emite cuando está a punto de abandonarse a un orgasmo. Mi pantalón comenzó a ceñirse a una erección que me brotaba fuera de toda razón, pues por excitante que me resultara escuchar el trance animal de mi chica, hubiese preferido que tal entrega me la dedicara a mí y no a otro. Maldije a la alcahueta de mi suegra, que no hacía nada por defender el culo de su hija, ya que permitía que se la cojieran en nuestra cama, mientras ella qué, ¿Lavaba los trastes?, ¿Tendía la ropa?, ¿Regaba agua en las macetas?, sabrá Dios.
Cuando un cabrón se encuentra tan irremediablemente perdido, es común que llore. Yo lo hice, comencé a llorar como un chiquillo, más de coraje que de tristeza; desolado de saber que, por mucho que la amase y le perdonase su falta, las cosas no serían nunca las mismas. Mi cabeza no daba para tanta libertad como para compartirla con nadie, nuestra relación me gustaba de dos, o al menos eso creía yo en ese momento. Escuchaba los bufidos del macho y lo imaginaba moreno, como yo, pero más dotado, más joven, en pocas palabras superior de algún modo como para mancillar con su encanto el pacto sagrado que teníamos Anna y yo. Por alguna razón que aun no me explico, esperé a escuchar su bramido de éxtasis que sobreviene a su gozo máximo para entrar, y hasta eso, no inmediatamente.
Imaginé que al abrir aquella puerta todos mis valores de pareja comenzarían a girar como una ruleta y que los resultados de todo aquello no podría conocerlos hasta que ocurrieron, aunque mi imaginación, por lo visto, era ínfima, pues la realidad la rebasó. Al abrir la puerta tuve que lidiar con un pequeño truco que hay que hacer para abrirla, ya que se engancha por dentro y hay que dar un giro que retrasa la entrada unos cuantos segundos. Dejé a un lado las payasadas de entrar tumbando la puerta cuando la situación ya era de por sí dramática y crítica, así que con calma abrí la puerta.
Al franquear el umbral mi sorpresa fue total. Sobre la cama estaba mi suegra, con el cabello desarreglado, el cuerpo desnudo, rojo de excitación como el de Anna cuando hacemos el amor, con los labios hinchados de tanto dejar mordérselos, con las piernas vulgar pero bellamente abiertas y su sexo dilatado y húmedo que pareció lanzar una bocanada de energía hasta mis narices. La habitación toda olía a aquel mismo olor de Anna. Mi suegra me pareció tan animal, tan intensa, tan silvestre, que sentí un tirón salvaje en el encuarte del pantalón, mismo que cubrí con mis manos, apenado. Al entrar, vi de manera muy limitada lo que sería la silueta de un hombre blanquísimo adentrándose en el baño, como si se tratase de un amante que se esconde deprisa en el baño, ropero o debajo de la cama.
De ser Anna la que se encontraba sobre la cama, seguiría al tipo hasta su último escondite pero, tratándose de su madre, tendría acaso derecho para enfadarme por haber hecho de mi cama una arena del amor, pero no de ir tras el amante. Es más, estaba yo quedando fuera de lugar al no cerrar la puerta avergonzado, al quedarme ahí parado a la entrada de mi habitación. Hubiera cerrado la puerta y me hubiera ido a la cocina a prepararme un chocolate para dar tiempo a que el consuela viudas se marchara sin enterarme siquiera de su identidad, lo hubiera hecho de no sentir en la espalda el cálido abrazo de Anna.
En ese instante Anna era una desconocida para mí. Ella y su madre eran un misterio. Nunca imaginaría que mi suegra tuviese un amante, que lo trajera a la casa y que gozara con tanto frenesí, que se entregara a la carnalidad con tanta vehemencia y lo hiciera sin complejo alguno. Me resultaba también increíble que no se hubiese sorprendido al verme, que no se hubiese cubierto su cuerpo desnudo, que no cerrara sus piernas, que me mirase a los ojos como retándome, mirando mis ojos, luego su sexo, luego mis ojos otra vez, como estableciendo un vínculo entre los dos. Tampoco creería que su cara se viese tan rejuvenecida por una buena jodienda, ni pensaría tampoco que su olor y su entrega fueran idénticas a las de mi Anna.
Si todo ello ya me parecía sorprendente, aun había más. Tampoco creía posible el resto, que Anna me estuviese abrazando por la espalda, estirando su cuello como el de una jirafa, degustando la tierna hoja que representaban mis orejas, las cuales lamía con la dulzura y la ternura que se siente por el alimento que se entrega a la muerte con toda humildad, la comida consciente, la que quiere ser engullida. Increíble también la saturación de olor que había en mi cuarto, que de inmediato se inundó con mi propio olor y el de las dos Annas. Inadmisible pero cierto que Anna, mi mujer, me estuviese de pronto tocando el paquete del pantalón, como si tentara la mercancía en un mercado, como adivinando su botín, sin pena alguna de que la otra Anna, su madre, estuviese como hipnotizada mirando el juego de fuerzas que había entre la verga y la mano, entre la tela y mi libertad.
Iba a voltearme y ver a mi Anna, pero ella me amagó por la espalda con un abrazo tan fuerte que era difícil de imaginar viniendo de una chica tan exquisita. Me acercó hasta la cama donde estaba su madre recostada y cuidando de abrazarme todavía más fuerte, me fue bajando el cierre del pantalón. Mi pene emergió violento, despidiendo ese olor particular que tiene, diseminándolo por toda la habitación como si se tratase de una vara de ámbar encendida de inicio a fin, como un incienso carbonizándose a todo lo largo. Mi Anna empuñó mi aparato y lo mostró a su madre, por no decir que se lo dio a comer.
La madre de Anna dio una bocanada de aquel perfume y abrió sus ojos revelando una intoxicación absoluta que la hizo devorar de un solo bocado toda la longitud de mi miembro, que si bien no es muy aparatoso, era suficiente para hacer que la más experta felatriz de lo metiera a la boca al menos en un par de pasos y no de un solo tajo. La boca de la Madre de Anna estaba completamente llena, sus labios estaban pues estirados mientras dentro de la boca operaba maravillas con su lengua. Ver su cara comiéndome me excitó aun más, pues la lengua se movía tan vigorosamente que en el dorso de sus mejillas se miraba el paso de la lengua, como si se tratara de una bolsa de piel llena de anguilas inquietas que , pese a que no se ven por estar dentro, se conoce que están muy histéricas.
Un rayo helado me paralizó un segundo, pues recordé que sin duda el amante estaría en el baño, oculto, y la verdad no quería mayores estridencias, pues con lo que había ya era suficiente. La boca de la madre de Anna era tan caliente y tan húmeda que me daba la sensación de haber metido la verga en una papaya recién horneada, sólo que prensil, dentada, hambrienta, como si la fruta babeara al momento de besar a su devorador, y así, devorador y devorado se fundieran en un pacto etéreo similar al coito de dos caracoles.
La madre de Anna dejó de mamar y se recostó frente a mí con las piernas abiertas en compás. Anna me había comenzado ya a desnudar lentamente, dándose la habilidad para hacerlo sin soltarme de aquel abrazo en que me tenía, aunque ciertamente yo distaba mucho de querer huir. Por momentos me recriminaba con culpa mi posición poco honesta y justa, pues segundos antes estaba yo aniquilado por la idea de compartir aunque sea un pedazo de mi Anna, y sin embargo ahora no me incomodaba lo patán que pudiera llegar a ser cojiendome a su madre, o a las dos juntas.
Completamente desnudo, Anna me tenía aprisionado con su brazo izquierdo y deteniéndome con su pierna izquierda, la cual pasaba por debajo de las mías, sentándome en una especie de potro humano, fuerte y enérgico. Se agachó un poco y mi Anna metió tres de sus dedos en el sexo en flor de su madre. La suavidad con que aquella vulva besó los dedos de mi mujer me anunciaban del calor, la suavidad y la tersura de aquel coño. No sé qué sentí, pues técnicamente mi mujer estaba metiendo medio puño en el sexo dilatado de su madre, el cual sin duda estaba inundado de semen aun tibio y vibrante.
Me sorprendía pensar en el sujeto del baño, pues si era amante, ya sea formal u ocasional de Doña Anna, lo cierto es que a esos momentos pensaba que las dos Annas eran unas putas de atar, madre e hija compartiendo el mismo hombre, sedientas del mismo esperma, de la misma carne, del mismo sudor.
Distraído con esos pensamientos no supe ni cómo mi Anna me había metido ya su medio puño hasta mi garganta, y yo, que tenso por pensar que estaba bebiendo el semen de otro hombre quise alejar mi boca, no pude hacerlo, pues la mano de mi Anna era como la verga de un violador que obliga a lo más bajo no con una amenaza física de ningún tipo, caso en el cual un le arrancaría el pene de un mordisco, sino mediante una amenaza mucho más profunda, espiritual, mágica, de otro orden.
Sin embargo, el disgusto me duró bien poco porque aquella mano que yo no podía morder por amor, sino sólo lamerla como un fiel siervo, no tenía sabor alguno a otro hombre, sino que destilaba únicamente miel y néctar de flor humana, y así, Ana comenzó a jugar sus dedos dentro de mi boca hirviente, y ahora la anguila era mi lengua y sus dedos mi presa.
Luego de probar aquel sabor, no fue difícil que Anna me condujera a mamar justo del manantial de miel. Y así, mamé con sed auténtica de aquel venero, cuidando de no dejar escapar la más mínima gota de néctar.
Aquel sexo se hinchó de manera sorprendente, mientras que mi mente iba dejando atrás todos aquellos pensamientos que explican cómo deben ser las cosas y a asimilar las cosas justo como ocurrían, es decir, me estaba volviendo sabio ahí, de rodillas, adorando a Dios en la fuente misma en que nace, en un sexo de mujer.
Acaso algunas ideas aparecían, tales como «Anna, que rica vas a ser de vieja», pero este tipo de cosas de imaginar a mi mujer en su madre se extinguieron, y así aprendía a querer a mi esposa en ella y a mi suegra en ella misma. Sabio.
Me entregué a aquel cuerpo maduro, menos firme que el de mi mujer, pero con todas las bondades de un cuerpo ya mayor. Si no había estrechez había una generosa y cálida amplitud; si no había el miedo y el descubrimiento, estaba el arte y la complacencia; si no había el furor de un tal vez, sí la disolución de un «sí» profundo y absoluto. El aroma me estaba volviendo loco.
Comencé a montar a la madre de Anna con una excitación irrefrenable, hasta que me regué abundantemente.
Mi suegra me abrazó hacia sus pechos suaves, con pezones enormes y tres pecas, para sentir, creo, mi pulsación, mientras Anna se agachaba para lamernos a ambos en ese punto en que nuestro gozo comenzaba a escurrir diluido en una pócima encantadora.
La lengua de Anna hija nos hacía temblar a nosotros dos. Fue el momento más intenso de mi vida hasta ese momento, pues seguro estaba de que mucho había por venir.
Anna se recostó encima de mí que yacía a lado de su mamá. Los tres sonreíamos como chiquillos.
Más tarde, intrigado, fui al baño para cerciorarme si el amante seguía allí, seguramente masturbándose, pero no, estaba vacío. La ventana estaba abierta y el viento, que no podía decepcionarme en ese instante, hizo ondear la cortina del baño, para sugerirme que el tipo había salido por allí.
Los siguientes meses fueron un paraíso orgiástico en el cual disfruté de mi Anna y de su madre.
Me tenían complacido en todo momento, me daban masajes, me bañaban, me daban de comer, ambas me recibían al llegar de la oficina, ambas me despedían al irme, ambas me pedían su tentada de culo antes de irme, el apretón de tetas al llegar, la cogida en la noche, el cigarro después de, uno sólo que orlábamos de manera solidaria.
Estaba yo anonadado de tanta modernidad en la cama, sobre todo porque era en mi casa, en un hogar cualquiera.
Nuestra alegría pareció multiplicarse cuando Anna, mi Anna, quedó encinta.
Era como si el niño fuera fruto de la penetración mía y de Doña Anna. Juntos disfrutamos de los goces que ofrecía el cuerpo de Anna en evolución.
Como su cadera se iba abriendo en una horquilla celeste en cuyo nido interior germina la luz, cómo sus pechos se fueron embarneciendo saturándose de hambre por saciar, volviéndose en un par de jícamas rebosantes de estructura humana.
Luego nos dijeron que sería niña.
Esa noticia, para mi sorpresa, vino a opacar el semblante de mi mujer. Era como si algo se hubiese secado en su interior.
Yo no comprendía tanto y tan absurdo sexismo, después de todo, yo era feliz con una linda nena, no me puse insoportable, la verdad, era feliz.
Ella en cambio se puso más temerosa no sé de qué.
Cuando le preguntaba me decía que me amaba, que nunca lo olvidara, y yo no veía la relación entre una cosa y otra. No era la niña en sí, era algo más.
Una situación vino a cambiar las cosas.
Me visitó un encargado de los seguros funerarios que, luego de disculparse por traer a la memoria recuerdos tristes me pidió una firma para tramitar un descuento en los servicios funerarios que habían prestado durante la muerte de mi suegro, el descuento, según decía, se debía a que durante el sepelio no se había probado un solo bocadillo, no se había usado vela alguna, ni agua siquiera.
Le expliqué primeramente que en ello tenía razón, que la familia de mi mujer era muy extraña y no acostumbraban probar bocado.
El joven se rió. Yo le pregunté acerca de esa risa y él, apenado, me dijo «No se ofenda, pero el sepelio del señor fue uno de los más solitarios de los que haya tenido registro la funeraria», el que se rió entonces fui yo, pues me constaba que habían ido muchos familiares, e incluso, creí haber visto que tomaban café y bocadillos, aunque esto último puede que sólo lo imaginara. Iba yo a dar por terminado el tema porque el descuento ni siquiera me interesaba, pero el chico dijo algo que no pudo hacer otra cosa que interesarme,
«Es cierto lo que le digo, si gusta le muestro la cinta del circuito cerrado del sepelio, verá que sólo habían, a lo más, tres personas, y usted era uno de ellos». Me quedé tan intrigado que acepté ir.
En efecto, la cinta de video mostraba claramente que en la inmensa capilla sólo estábamos Anna, su madre y yo. Se me heló la sangre de imaginar una fiesta fantasmal.
Empecé a atar cabos y me dio por suponer que incluso mi boda había sido un montaje de espectros.
Me temblaban las piernas pero más el corazón, me sentía defraudado por mi Anna, aunque bien sabía que le perdonaría lo que fuese.
Esa noche llegué a la casa sin habla.
Para colmo de males, Anna regresaba de algún sitio que no me dijo cuál era. Me maldecía por mi curiosidad, por mi credulidad, por mi desconfianza.
Nunca habíamos peleado seriamente, sin embargo esa vez lo hicimos. Ella se encerró en nuestra recámara y yo me quedé en la sala.
Ya entrada la noche sentí una mirada incisiva sobre mí.
Abrí los ojos y efectivamente había una figura mirándome.
Aterrado como estaba por el detalle del video, sentí que el pulso se me detenía.
No había razón para ello, pues quien estaba delante de mí era mi suegra, en actitud increíble, es cierto, pero era ella.
Sentada en el sillón que quedaba frente a mí, con las piernas cruzadas en forma de flor de loto, con una bata roja, de seda, de la cual sólo brotaban sus pies blanquísimos, con una curvatura tan parecida a la de Anna que casi podría adivinar el futuro.
Me miraba fijamente, como si lo hiciera desde otra dimensión.
No me quedó más que preguntar con toda la impotencia e ingenuidad de que era capaz:
– ¿Si está Usted viva, cierto?- Pese a lo que hacíamos juntos seguíamos tratándonos de Usted, lo que le daba cierto morbo a todo.
– Por supuesto que estoy viva. ¿Acaso hay que demostrarlo de alguna manera?
– No es eso.
– ¿No es qué?
-Eso. Usted sabe.
– No, no sé. No intento explicaciones, la verdad. Escuché que tu y Anna discutieron. Tenle paciencia, te ama, nunca te hará daño si tu no la dañas.
– ¿Escuchó nuestra discusión? – pregunté, pues estaba seguro de haber hablado muy bajo.
– Por supuesto. Yo escucho todo lo que tu y mi hijita hacen dentro de esa habitación. ¿Se te olvida quien soy y lo que hemos hecho los tres?
– Claro que no lo olvido.
– ¿Qué te ocurre entonces?
– Sabe, luego de muchos años he sentido un miedo muy profundo. Tal vez usted pueda sacarme de dudas.
– ¿De qué se trata? – dijo ella como si ya supiera las respuestas. Le comenté lo ocurrido en la funeraria y ella se mostró desconcertada, tal vez descubierta. Lejos de contestarme se levantó del sillón en el que estaba y se fue a acurrucar conmigo en mi sillón, que era de dos plazas, por lo que para acompañarme tuvo que poner sobre mis muslos los suyos. Mi cuerpo comenzó a reaccionar ante su olor. Ella estiró sus manos, metiendo sus dedos de uñas rojas y puntiagudas entre mi abundante cabello, como si acariciara a un animal peligroso pero manso ante su tacto, se convirtió mediante aquella caricia en mi domadora. Con esa cara de Anna mayor, con esa dulzura y ese misterio, comenzó a decirme:
– Pon mucha atención, si quieres embriagarte con mi olor allá tú, pues lo que te voy a decir es lo más definitivo que hayas escuchado en tu vida. Nosotras, las de esta familia somos seres especiales, la intensidad es nuestra compañera durante toda nuestra vida, nos sometemos a los deseos de nuestro cuerpo y nuestros impulsos; con la edad nos volvemos más putas. Sí, aunque muevas la cabeza es algo que no puedes evitar, tu destino ha sido casarte con una mujer cuyo sino es emputecer, como dirían ustedes los hombres. Por eso no hubo nada de malo en que tu comenzaras a compartir tu cuerpo conmigo. Escuché cómo le reclamabas a Anna el ser tan cerrada, en propiciar que tu y yo nos amásemos en la carne para luego no soportarlo. Estás equivocado. Lo que los une a ustedes verdaderamente es el destino, un destino oscuro, por cierto.
– Explíquese.
– Por generaciones la historia de nuestra sangre ha sido la misma. Detalles más o detalles menos hay una profecía que siempre se cumple. La madre enviuda y la hija se casa casi de inmediato; luego las mujeres de nuestra sangre terminan compartiendo el macho, al cual gozan hasta matarle de placer; del juego de amor quedan encinta las hijas, encinta de una nueva de nuestra especie, la cual crecerá y se pondrá bella, irresistible para hombres como tu. Una vez que la hija encuentre pareja, la desgracia siempre se cierne. Muere el yerno, esposo y padre, pero da paso a un nuevo macho, el esposo de la hija que compartirá también a tu mujer. Suena tenebroso, ¿No crees?, Saber que tus días están contados hasta que esa niña que nazca en el vientre de Anna será el cronómetro de tu muerte y su deseo tu cuenta regresiva. Ya que un chico se enamore de ella tu destino estará sellado, morirás, y el chico la amará encarecidamente, y se casarán y llevarán a vivir a la suegra a su casa, pero de rato el nuevo macho fornicará con las dos.
Sobra decir que estas palabras no ameritaban interpretación alguna, porque no eran razonables y por tanto se debían aceptar tal como eran, o dudarse por completo.
Estaba mudo ante semejante acertijo vital.
Preguntaría cualquier cosa si mi cabeza no estuviese invadida de un enjambre de ellas.
En vez de concluir lo que fuese me puse a preguntarle a la Anna madre algunas cosas.
– ¿Quiénes eran las del sepelio de mi suegro, los invitados abstemios de mi boda?.
– Fantasmas. Las mujeres que hemos sido, los hombres que nos han amado.
– ¿Y el sujeto de la vez que te sorprendí en mi habitación?
– Mi marido, o lo que quedaba de él.
– ¿Cómo creerle?
– Creyendo.
– Es imposible. Es como creer en un Dios que uno no puede ver. Me invade la duda.
– Con razón nunca encontrarás a Dios, ni realidad aparte. Si tu duda te impide conocer cosas que escapan a tu imaginación, ya sea Dios, o esta vida que llevas que de cotidiana no tiene nada, podrías empezar por usar tu duda para dudar de tu duda y permitirte creer.
– Bueno. Supongamos que lo creo sin pensar. ¿Cómo haré para abolir este ciclo sin fin?
– Por principio tienes que saber si en realidad quieres abolirlo. No hacerlo te da derecho a gozar de nosotras dos, poseernos como quieras, disfrutarnos, esto por el tiempo que vivas, o vivamos, tratándose de mi en particular. Juzgando que la niña va apenas a nacer, te quedarán mínimo unos dieciséis años de gozo, de exceso, de éxtasis. Muchos hombres ni siquiera pueden asegurar que vivirán un año o una semana más, y en este sentido esta «maldición» te garantiza la vida, ¡Y qué vida!. En cambio te condena que llegado el momento en que la chica se enamore tu morirás, será algo que ambos no podrán evitar. Significará que tu mujer va a ser de otro, de el esposo de tu beba, y así sucesivamente. Te digo. Piénsalo. Muchos se conformarían con vivir lo que les toca vivir, y si esto ocurre en un ambiente de placer, cuanto mejor.
Eran demasiadas ideas para un cerebro como el mío.
– ¿Y qué pasará contigo?
– Yo moriré cuando la niña tenga cuatro o cinco años, aproximadamente.
– Tendrás para ese entonces unos cuarenta y cinco años. Muy joven, ¿No te parece?.
– El cáncer es así. Así ha sido al menos durante las últimas siete generaciones.
– ¡Válgame!
– ¿Ahora entiendes a Anna? Su corazón mató a su padre, al cual adoraba con toda el alma, y lo hizo por ti también. Su amor, encarnado en tu hija, en lo más bello que puede sucedernos, vendrá a matarme a mí también. Y el corazón de la niña terminará por matarte a ti, y a Anna misma. Por generaciones hemos tenido que aprender a encontrarle el gusto a este ciclo.
Anna madre se marchó y me quedé sólo con el peso de aquel laberinto.
Gran parte de la noche no pude más que llorar.
Pensé en mil posibilidades, al grado de suponer cosas que en lo personal no comulgaba, tales como fomentar en mi hija una inclinación lésbica, pero hasta eso sería amor.
La humanidad parece repetir siempre los mismos ciclos, todo parece repetirse, es como si existiera un inmenso juego del despertar en el que las cosas irán sucediendo justo como siempre lo han hecho, hasta que alguien abre los ojos y, más que oponerse al curso de las cosas, lo modifica, lo altera, subiendo cada vez a un escalón más elevado de conciencia.
Despertar, simplemente despertar.
El destino me había colocado en una situación privilegiada en la cual entendía que no podía haber avance o supervivencia de unos y de otros no, sino que todos corríamos la misma suerte, tomé entonces la determinación de cómo habría de modificar todo aquel ciclo.
Ese mismo día hablé muy seriamente con Anna, mi Anna, y con su madre. Por alguna causa estuvieron de acuerdo.
Cuando dijeron que sí, el viento azotó las ventanas, resbaló un florero y se fue la luz, todo ello síntoma de que el plan era bueno.
Había muchos sacrificios en dicho plan, pero espero que la conclusión final les haga ver que como en todo, las cosas que ocurren siempre son las adecuadas, por estridentes que parezcan.
Durante el tiempo en que Anna estuvo todavía encinta, seguimos disfrutando de nuestra relación idílica.
Amamos hasta el cansancio a Daria, nuestra hija que nunca se llamaría Anna, como las demás.
Durante el primer año de vida de Daria vivimos todavía juntos. Justo lo que tardó en tramitarse el divorcio.
A partir del segundo me fui a vivir con Anna, madre, a otra casa que compré, mucho más austera que aquella en la que vivíamos.
Nos dolió separarnos de Anna como amante, como esposa. Me casé con Anna madre, me convertí en una especie de abuelo de mi propia hija.
Según el plan, cuidábamos ocasionalmente a Daria mientras Anna, mi ex Anna, salía a buscar.
A Daria la vi muy cercanamente todo el tiempo. Anna, la joven Anna, encontró a un chico que nos cayó muy bien a Anna madre y a mi.
El tipo resultó ser todo un caballero que quiere a Anna con toda el alma, mientras que ella se apegó al plan de quererme como lo que era ahora, una especie de padrastro, el amor de su madre, mientras que su madre era mi nuevo amor, con esa cara que no me cansaría de ver.
Todo suena increíble, es cierto, pero no pueden juzgarse las cosas que se hacen por amor.
Anna, mi nueva Anna, no murió a los cuarenta y cinco, por el contrario, comenzó a vivir a esa edad, renovada, feliz, iridiscente; yo me encuentro a gusto a su lado, la amo de verdad.
Carlos ha sido un buen marido para mi hija Anna y un buen padre para mi nieta Daria.
Somos buenos amigos, un tipo sensacional el tal Carlos. Daria se casó y su abuelo no murió. De hecho está encinta de un varoncito.
Las cosas son radicalmente distintas de cómo las pensé.
Me pregunto si no cambié un juego con otro; si despertaremos algún día, pero en serio.
Mi Anna me ha dicho que esta mañana ha comenzado a iluminarse.
Que está encinta de sí misma.
Y eso no estaba en el plan, pero es magnífico.
Su cuerpo es una estela del vestido de la novia de Dios, y yo la mano que la toco.
Somos amor.









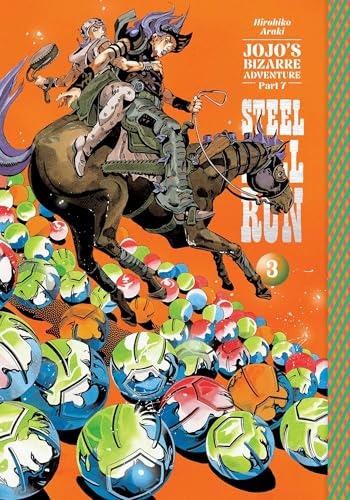


Muy bueno — muy original—excelente argumento. Quizás pulir el final pero clima muy bien logrado — es evidente el autor conoce esoterismo y ocultismo — Esperamos un relato nuevo igual de interesante