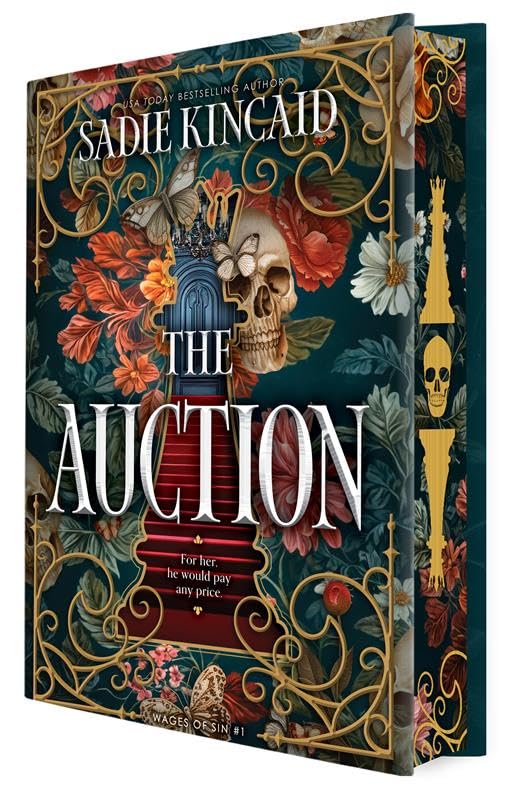Capítulo 2
- Días de sueños
- Recuerdos de un verano
- La futbolista dorada
- Una primera noche estrellada
- Tres son multitud
- Un tormentoso reencuentro
Recuerdo el gorgoteo de los escuerzos en las estribaciones del canal, el canto de las cigarras a horcajadas sobre las ramas de los fresnos, el aroma silvestre y tenue de las amapolas salpicadas al borde del maizal y el color ardiente e intenso del terruño baldío que rodeaba las altas cañas.
Recuerdo el zumbido de un insecto junto a mi oído, el sudor en la nuca tras mi espesa mata de pelo oscuro, el sol descargando su furia desde lo alto y los cardos arañando mis tobillos como gatos rabiosos.
Y sus manos resueltas y tibias. Recuerdo, también, el ladrido lejano de un perro, confuso entre sus jadeos.
Han pasado muchos años desde aquel día, pero sigo sin poder contemplar un campo de maíz sin recordar.
Llevaba un mes veraneando en el pueblo de mis abuelos cuando mis padres anunciaron la visita de mis tíos. Pocas veces había visto bullir de actividad la casa como en los días previos a su llegada. Las baldosas de suelos y cenefas se abrillantaron, se ahuecaron las telarañas de las cornisas, los visillos con estampados floridos se abrían al ocaso, dejando entrar una brisa cálida que recorría cada esquina. Se trasladaron desde la iglesia pabilos de incienso que ardían día y noche.
Se atusaron los macizos de begonias del soportal, se colgaron coloridas cintas de raso de las ramas de los ciruelos que crecían frente a la fachada principal, se afianzaron los postigos y se enguijarró el camino que llegaba hasta la puerta.
Se afianzó la puerta de la cuadra y se limpió el gallinero con agua caliente y vinagre. Hasta los conejos parecían celebrar su visita al matarife.
Mis tíos vivían tan lejos que no teníamos más contacto con ellos que el que proporcionaban las periódicas llamadas de teléfono que mi padre intercambiaba con su hermano. Le recuerdo sentado en una butaca del salón, con su voz grave, autoritaria, como el que da el parte de noticias en el telediario. Sin una palabra de más. Siempre imaginaba a mi tío sonriendo al otro lado del hilo de cobre, intercalando alguna frase ocurrente entre la sobriedad de mi padre.
Cuando terminaba, nos hacía un resumen escueto y mi madre le preguntaba por su concuñada con una aparatosa nostalgia que nunca llegué a comprender. Después, con cierto aire de lástima consultaba a mi padre por su sobrino. Esta era la única manera que yo tenía de conocer a mi primo.
Así supe que había contraído rubeola a finales de un verano o que se había roto un diente en una pelea en el patio del colegio. Que no le gustaban los deportes y que tenía alergia a las picaduras de las abejas, lo cual descubrió por el método más directo.
Ese mismo año me enteré de que no quería trabajar con su padre. Para disgusto de toda la familia, había empezado a estudiar filología hispánica. Yo aún estaba enfrascada en mis estudios de secundaria y no entendí la aflicción de mis tíos, pero observé en mi madre una sonrisa indulgente enfrentada al gesto de desagrado de mi padre.
La mañana en que mis tíos llegaron al pueblo la actividad se extendió a las casas y calles vecinas. Se apearon de un gran automóvil de color negro que a mí se me asemejó al de un cortejo fúnebre, pero que a tenor de los comentarios de mis amigos debía costar una fortuna.
Me saludaron con altiva efusividad, haciéndome saber cuánto había crecido desde la última foto en la que me habían visto y lo guapa que me encontraban. Agradecí con educación sus fingidos cumplidos y enseguida me fijé en su hijo.
Mi primo era un chico alto y desgarbado, de aspecto retraído. Llevaba unas enormes gafas de pasta negra y el flequillo oscuro le caía sobre los ojos como una visera. Observaba la escena con una expresión ajena a toda esa vehemencia de emotividad familiar, en lo que me pareció una actitud de lo más lógica.
Mi madre se apresuró a saludarlo con dos sonoros besos que le hicieron enrojecer. Alabó su altura, superior a la de su padre, y le preguntó por el viaje, a lo que él respondió, con un hilo de voz, algo que no pude escuchar.
Mi padre por su parte le dio un apretón de manos que le hizo torcer el gesto en un rictus de dolor, antes de que mi abuela le achuchara con la devoción que solo una abuela es capaz de demostrar.
Se lo llevaron dentro de casa sin que yo hubiese tenido tiempo de saludarlo, pero no me importó. No lo conocía y tenía el aspecto de ser poco amigable.
Más por obligación que por curiosidad, seguí a la comitiva familiar a través del recibidor hasta el salón principal de la casa. Hubiese preferido salir al encuentro de mis amigos, pero no hizo falta que dijese nada para que mi padre me reconviniera con una severa mirada.
Apenas estuvieron unos minutos en la sala antes de que Cintia, la asistenta que había servido de ayuda a mis abuelos desde que yo tenía uso de razón, guiase a mis tíos hasta su habitación en el piso superior. Fabián, el mozo de cuadras, ya había subido su equipaje cuando se instalaron.
En el tiempo que tardaron en volver a bajar, mi padre me recordó que debía ser amable con mi primo, enseñarle el pueblo y presentarle a mis amigos. Mi amago de protesta fue tan inútil como lo habían sido mis innumerables quejas anteriores.
Poco le importaba a mi padre que no conociese a mi primo o que no tuviésemos nada en común. Tampoco me concedió la menor atención cuando le dije que era universitario, tres años mayor que yo, y que, sin lugar a duda, se aburriría entre aquel enjambre de críos de instituto.
– Deja que eso lo decida él. – Fue toda su respuesta. Y con una mirada agria zanjó el asunto.
– Paciencia, hija. Son solo unos días. – Habló conciliadora mi madre, tratando de mostrar una apaciguadora sonrisa.
Cierto, eran solo unos días, pero unos días en los que iba a tener que cargar con un desconocido a todas horas. Lamenté mi mala fortuna y me arrellané en el sofá ante la hosca mirada de mi padre. Estaba a punto de decir algo cuando mis tíos y mi primo regresaron al salón.
Me levanté de un salto dispuesta a escapar por la puerta lateral, pero no pude ignorar la voz de mi padre cuando me advirtió para que esperase.
– Raquel, llévate a Dámaso contigo. – Su semblante era sereno, mostraba una educada sonrisa, pero en su voz se advertía una amenaza de tormenta que no quise desatar. – Enséñale la casa. Tenéis tiempo para dar una vuelta por el pueblo hasta la hora de comer.
No dije nada, pero mi rostro debió ser suficiente para que mi primo vacilase. En voz muy baja trató de excusarse en el cansancio del viaje para no acompañarme y por un momento creí que me iba a librar de él.
– ¡Vamos, hijo! – Gritó su padre dándole una sonora palmada en la espalda. – Ve con tu prima y diviértete. No seas gazmoño.
Dámaso no contestó y se acercó hasta donde yo estaba con cara de resignación. La misma que debí poner yo a tenor por el comentario que hizo mi padre.
– ¡Vaya dos! Si nos hubiesen visto a nosotros a su edad. ¿Eh, Luis? – Rodeó los hombros de su hermano y dejé de escucharlos mientras salíamos al corredor que daba a la cocina.
Desde allí guie a mi primo por la casa y después por el terreno que la rodeaba sin ofrecer más explicaciones que las necesarias. Esta es la cocina, este es el cuarto de baño, la habitación de los abuelos, la de mis padres, la mía, la de Cintia, la buhardilla, otro cuarto de baño más, los frutales y parterres, el pozo, las cuadras, el gallinero y el corral de los conejos.
Él apenas abrió la boca más que para interesarse por algún aspecto añejo de la casa que yo no supe responder y que le recomendé consultar con el abuelo.
– Yo voy a salir con mis amigos. – Dije con fingida inocencia una vez que hubimos llegado hasta la cancela de la tapia que delimitaba el terreno perteneciente a la casa. – No tienes por qué venir si no quieres.
– ¿No quieres que vaya? – Respondió en un tono de voz grave que me recordó al que había utilizado mi tío al dirigirse a él.
Me quedé muda por la sorpresa y balbuceé una disculpa mientras le veía sonreír por primera vez. Mostró unos inmaculados dientes, alineados con precisión bajo los labios llenos. Caí en la cuenta de que no había ni rastro de aquel diente roto en la infancia, pero no tuve el valor de preguntar la razón. Su rostro se nutrió de una inédita luz y tras el cristal de sus gafas advertí un brillo divertido en sus pupilas. Fue tan solo una efímera sensación, pero creí ver algo diferente bajo la apariencia de pánfilo de mi primo.
– No te preocupes, no se lo diré a tu padre. – Su rostro había vuelto a la normalidad y su voz monocorde se ajustó con nitidez a su figura. – En cualquier caso, prefiero quedarme aquí. Si te parece, nos vemos en la puerta cuando el reloj de la iglesia toque las dos.
Lo dijo con tanta determinación que no pude más que asentir y salir a toda velocidad de casa por si acaso se arrepentía. No miré hacia atrás hasta que no hube llegado al final de la tapia. Dámaso seguía plantado en la puerta y me saludó con la mano. Hice lo propio y le perdí de vista al doblar la esquina de la calle.
Definitivamente, había algo extraño en ese chico. Me alegré de habérmelo quitado de encima, pero no pude evitar sentir cierto desasosiego cuando me encontré con mis amigos en la plaza del pueblo. Todos insistieron en conocer detalles sobre mis tíos y mi primo y cuando les conté lo ocurrido con este último, lejos de parecerles un hecho singular, les provocó aún más curiosidad. Tuve que prometer que se lo presentaría por la tarde para que me dejaran en paz.
Dámaso cumplió lo prometido y, con el repiqueteo de las campanas de la iglesia dando las dos de la tarde, se presentó en la puerta principal que daba acceso a la casa de mis abuelos. Llevaba un libro en las manos y me pregunté de donde lo habría sacado.
Le saludé con timidez, algo arrepentida por haberle dejado solo. Él me devolvió el saludo distraído y se detuvo frente a mí.
– Mis amigos quieren conocerte. – Dije sin más preámbulos. Traté de dar un tono de disculpa a mi voz, pero no creí conseguirlo.
– ¿Y tú? ¿Quieres que los conozca? – Sus ojos se fijaron en mí y, de nuevo, reconocí en ellos esa vivaz y fugaz mirada que ya había advertido antes de que nos separásemos.
– Sí, por supuesto. – Esta vez no dudé en contestar, aunque no estaba del todo segura de ser sincera. – Si tú quieres, claro.
Dámaso no respondió y traspasó con paso firme la puerta que daba acceso a la finca. Le alcancé unos pasos más allá y caminamos en silencio hasta que se detuvo bajo el porche, delante de la puerta de casa.
– Sí, podría ser interesante conocer a tus amigos. – Habló en voz queda, como si temiera que alguien le escuchara. – ¿Qué soléis hacer aquí por las tardes?
– Bueno, no hay mucho que hacer. – Respondí encogiéndome de hombros. – Esta tarde pensábamos ir a bañarnos al río.
– No he traído bañador, pero no me importará acompañaros. – Admitió en el mismo tono de voz simple y aburrida con la que se había expresado nada más conocernos. A continuación, se perdió tras la puerta de casa escondiendo el libro bajo el pantalón, pegado a su espalda.
Había algo en el que no terminaba de encajar, pero no conseguía adivinar lo qué era. Quizá no era buena idea llevarlo con mis amigos.
Durante la comida escuché atónita a mi padre y a mi tío rescatando anécdotas de su niñez. Mi madre y mi tía aparentaban divertirse con historias que habían escuchado tantas veces que ya habían perdido la cuenta. Mis abuelos apenas probaron bocado, aturdidos con una emotiva felicidad con la que se esfumaba su inacabable nostalgia.
Mi primo y yo, apenas abrimos la boca más que para contestar a algunas de las preguntas que nos hacían. Él, siempre en aquel tono apocado y monótono, casi siempre con monosílabos. En sus respuestas no había rastro de su pregonada inteligencia. Por mi parte, me sobrepuse a la timidez y cuando era mi turno de responder me las quise dar de interesante hasta que mi padre me reconvino en silencio entrecerrando los ojos.
Cintia, que aquella vez se encargó de servirnos la comida, algo que me resultó insólito, parecía dominada por una torpe inquietud. Quise pensar que eran nervios, fruto de la responsabilidad, pero mi abuelo acabó mandándola de vuelta a la cocina tras ver cómo parte de la ensalada caía sobre Dámaso. Con gesto adusto, le recriminó la efervescencia de sus hormonas, una frase que, en ese momento, no supe del todo cómo interpretar.
Respiré aliviada cuando terminamos los postres y anuncié que nos íbamos a bañar al río. Mi tía mostró su preocupación, pero su marido río con suficiencia y nos animó a divertirnos propinando una de esas palmadas en la espalda de su hijo que parecían ser tan habituales. Pensé que, cuando nos bañásemos, debía fijarme en la espalda de mi primo para ver si había rastro de los dedos nudosos y prietos de mi tío.
Resultó que Dámaso sí había traído bañador y cuando se lo hubo puesto nos reunimos con mis amigos en el sendero que iba hacia el río. Una vez hube presentado a mi primo a los demás, enfilamos rumbo al soto bajo un insolente sol que azotaba la tierra prieta del camino. Bordeado por maizales y campos de remolacha, no se escuchaban más que nuestras voces y el pesado cantar de las chicharras.
Agradecimos la sombra que ofrecían los olmos y los fresnos cercanos a la ribera del río y nos apresuramos a chapotear en el agua helada y cristalina nada más llegar a la orilla pedregosa dónde solíamos pasar las tardes.
De camino al soto, Dámaso había contestado a todas las preguntas que le habían hecho los demás muchachos del grupo, pero pronto se habían cansado de sus modales reservados y le habían dejado en manos de las chicas.
En la orilla trataron de que se metiera al agua, pero se quedó sentado en las piedras, observando como los demás salpicábamos y reíamos entre el brillante y plateado rumor del agua. Las voces rompían la quietud rutilante de las hojas de los álamos más altos y los pájaros volaban despavoridos de entre las frondosas cabelleras que formaban los sauces cercanos.
No podía evitar ensanchar mi sonrisa viendo a mis amigos enzarzarse en inocentes y pueriles luchas de poder, como cachorros salvajes a punto de abandonar la pubertad. O mientras nos perseguían, a mí y a las demás chicas del grupo, para salpicarnos o hacernos ahogadillas en un torpe y juvenil cortejo. Recuerdo pocos momentos con más cariño que aquellas tardes en el río.
Los cuerpos desnudos de mis amigos, tan solo cubiertos con el bañador, se me antojaban distantes y tan diferentes al mío que empezaba a vislumbrar en ellos cierto curioso atractivo que aún no sabía catalogar.
Había coqueteado con algún chico en el instituto e incluso me había besado con un compañero de clase varias veces, pero había sido más un juego que una verdadera pasión.
Algo diferente había sucedido con Antonio, el hijo de los forrajeros, como llamaban a sus padres. Quince días atrás me había dejado seducir por la intensidad de sus ojos verdes y su sonrisa de tez aceitunada y accedí a besarle entre las pacas de heno de las eras, en un juego similar al de mi compañero de instituto.
Sin embargo, pronto me encontré anhelando esos labios delgados y tensos y el sofoco que provocaba en mis mejillas su lengua al contacto con la mía.
Había accedido a encontrarme con él en varias ocasiones después de aquella primera vez. En cada una de ellas descubríamos un nuevo roce, una ligera presión o un titubeo. Todo ello se acumulaba en una pasión desbordante que inflamaba mi pecho y reparé en lo placentero que resultaba el mordisqueo de sus dientes en mi cuello o el tacto de los firmes y gráciles músculos de sus brazos cuando me colgaba en ellos.
Antonio estaba aquella tarde en el río y me deleitaba en silencio con la esbeltez de su cuerpo y su pelo alborotado, sospechando tan solo la razón verdadera de ese gozo. En una de sus intencionadas persecuciones me mordió en el hombro y chillé con afectado enfado. El chapoteo me alcanzó en los ojos y le propiné un empujón que apenas le movió del sitio. Él me cogió en volandas con inusitada facilidad y me hundió en el agua a pesar de mi inútil forcejeo.
Cuando emergí en la superficie le salpiqué con furia y le dediqué varios insultos sin estar en absoluto molesta. Hubiese querido arrojarme a su cuello, beber de las mieles de sus labios húmedos, pero sin comprender lo elevado de mi deseo hui de él hasta recalar en la orilla.
Una vez allí caí en la cuenta de que el resto de mis amigas rodeaban a Dámaso y le agobiaban con preguntas sobre la ciudad en la que vivía, el importante trabajo de sus padres o la universidad. Él contestaba con paciencia, como un tímido maestro que refrena su exposición.
Me observó con una media sonrisa mientras me acercaba a ellos y sentí un inexplorado pudor que no había sentido nunca delante del resto de mis amigos, ni siquiera de Antonio.
– Dejadle en paz, chicas. – Dije más como medida de defensa contra su mirada que por una verdadera intención de que dejasen de hacerle preguntas. – No tienes por qué contestar a estas petardas. – Añadí dirigiéndome a él.
– No es molestia, Raquel. – Sus ojos se posaron en los míos y busqué una toalla para taparme, a pesar de la agradable caricia de la cálida brisa. – Tus amigas son muy divertidas.
El sonido de sus risas me recordó al cacareo de las gallinas y continuaron asediándolo con sus absurdas preguntas mientras yo me alejaba al otro extremo del vado enrollada en la toalla.
Los chicos seguían disfrutando del agua y no tardaron en reclamar a Dámaso que se uniese a ellos. Espantaron a mis amigas armados con las ramas caídas de un sauce y regresaron al agua acompañados de mi primo.
Le vi nadar hasta la otra orilla junto al resto de muchachos y creí que se negaría a lanzarse desde lo alto de la rama de un olmo tumbado que bebía de las aguas profundas del río, pero no se amilanó. Cuando alcanzó la orilla para recuperar las gafas, de nuevo advertí en sus ojos aquel extraño fulgor que ya había visto con anterioridad y que le hacía parecer otra persona. Su cuerpo perlado de gotas de agua brillaba esbelto y nervudo.
– Tu primo es muy mono. – La voz de Matilde me sacó de mis cavilaciones y me pregunté de qué estaba hablando.
– ¿Tú crees? – Indagué cuando me hube repuesto de la sorpresa de sus palabras.
– Desde luego. – Añadió Susana uniéndose a nosotras. – Además, tiene pinta de ser muy listo.
– Yo le quitaría las gafas. – Intervino Carmen. – Pero aún con ellas puestas está para mojar pan.
– O para que el pan lo moje él. – Exclamó Ana en voz baja.
Todas rieron la gracia con fingida timidez y debieron ver el estupor reflejado en mi cara, pues se apresuraron a aclarar que entendían que era mi primo, pero que no era el suyo. Desde luego, a mí ni me parecía mono, ni inteligente, ni para mojar pan, pero que fuese mi primo o no me tenía sin cuidado, era un completo desconocido.
La tarde se perdió entre juegos dentro y fuera del agua en los que Dámaso apenas participó más de lo necesario. Pasó buena parte de la tarde leyendo con la espalda apoyada en el tronco de un olmo, como si cuidase de nosotros.
Poco antes de irnos aproveché un momento de confusión para perderme con Antonio detrás de los majuelos y los espinos y robarnos varios besos apresurados y fogosos. En mitad de este escándalo de hormonas, sentí como mis pezones se erizaban con el roce de la piel húmeda de su torso y le mordí el labio con excesivo ímpetu. Antonio estuvo a punto de gritar, pero cuando hube soltado la presa maldijo y me palmeó el trasero con fuerza. Yo sí que emití un grito agudo, cohibido, sorprendida por el gozo que se sobreponía al dolor. Quise protestar, pero él se adelantó uniendo sus labios a los míos. Sentí sus dedos tanteando mi cintura y descendiendo por el pespunte de la braga de mi bikini hasta alcanzar mi culo. Apretó mis nalgas con ambas manos, con precaución, tanteando el terreno. Alarmada busqué sus brazos con intención de detenerlo, pero el placer de sus caricias me impidieron hacerlo. No tardé en comprobar que algo vibraba en mi pecho. Asustada, respiré hondo y me separé de él. Le hice saber que era tarde y que los demás nos buscarían si tardábamos más de la cuenta. Él aceptó reticente, después de robarme el aliento con unos cuantos besos torpes y apasionados.
Cuando volvimos junto al río nadie pareció reparar en nuestra ausencia y regresamos al pueblo exhaustos pero felices entre las últimas luces del atardecer. El cielo se había teñido de malva cuando enfilé con Dámaso el camino a casa.
– Son simpáticos. – Me espetó sin mucho entusiasmo. Y aclaró después. – Tus amigos.
– Sí. Son muy majos. – Admití sin estar convencida y sin muchas ganas de hablar. – Creo que has impresionado a más de una. – No pude ocultar cierto malestar en mi tono de voz que no supe de dónde venía.
– No lo creo. – Contestó él, conciliador. Para luego añadir con algo de suficiencia y malicia. – Pero sí que creo que tú a uno de ellos le tienes muy impresionado.
– No sé de qué hablas. – Repliqué con rapidez, en estado de alarma.
– ¡Oh! ¿En serio piensas que los demás no se dan cuenta de lo tuyo con Antonio? – Nunca había pensado que pudieran hacerlo. – Tendrían que estar ciegos.
– Son imaginaciones tuyas. – Me defendí con excesivo ímpetu.
Él se detuvo a observarme antes de seguir hablando. Su mirada refulgía en la creciente penumbra y sentí la misma sorda turbación que había sentido unas horas antes al salir del agua.
– Eres muy guapa, Raquel. – La voz no le tembló esta vez, al contrario, sonó decidida y firme. – No es de extrañar que a tu edad ya tengas más de un pretendiente.
– ¿A mi edad? – Bufé dolida sin conocer la razón. – ¿Acaso sabes cuantos años tengo?
Antes de que pudiese contestar apareció mi padre en la puerta de casa y nos llamó con un grito. Era la hora de cenar y nos estaban esperando.
No pude quitarme las palabras de Dámaso de la cabeza en toda la cena. Me sentía molesta con él sin conocer la causa, pero advertí que había resquebrajado esa burbuja de intimidad y refugio que encontraba en los besos de Antonio.
Por la noche, rechacé perderme con mi amigo en la penumbra que se formaba detrás de las casas en ruinas de la calle de la regadera. Estuve esquiva y huraña y asistí atónita al flirteo de mis amigas con Dámaso mientras jugábamos a las cartas bajo los cipreses del camino del cementerio.
Regresé a casa sin intercambiar una palabra con mi primo y le di las buenas noches con un murmullo apresurado al borde de la escalera.
La mañana me alcanzó presurosa, con el vibrante canto del gallo atronando en mis oídos. No pude volver a dormirme, como era mi costumbre, y me levanté para ayudar a mi abuela a recoger los huevos del gallinero y dar de comer a los conejos. Me reconfortó escardar el huerto junto a mi abuelo. Sus ademanes serenos y resueltos no daban pie a concentrarse en otra cosa que no fuese arrancar malas hierbas.
– No hagas mucho caso a tu primo, Raqui. – Era el apelativo con el que siempre me llamaba. – Que no te importe si tu padre se enfada o no. Tu llevas esta tierra en la sangre, pero él siempre será un forastero.
Mi abuelo era hombre de pocas palabras, pero casi siempre acertadas y salí de casa por la puerta de atrás antes de que Dámaso se hubiese levantado, dispuesta a no regresar hasta la hora de comer.
Vagué por las calles en sombra del pueblo, ajena a los ladridos huecos de los perros y los tractores que se dirigían a la labranza como hormigas obreras. Me acerqué hasta la casa de Susana, mi mejor amiga, pero su abuela me confirmó lo que ya sospechaba, que seguía durmiendo. Tuve la misma suerte con Ana y Matilde, pero encontré a Carmen saliendo de su casa en compañía de su abuela. Iban camino a la huerta y decidí acompañarlas.
Me hubiese confesado con mi amiga si hubiese sabido por donde empezar, pero estaba tan confusa que solo pude agradecer el duro trabajo de acarrear cestas de hortalizas hasta bien entrada la mañana.
Su abuela nos premió con dos deliciosos tomates que devoré con ansia.
– Ya le llevaré a tus abuelos unos tarros de mermelada, cariño. – Se despidió la mujer de pelo cano y piel curtida con la voz firme y quebrada de toda una vida de dura labor.
Dejé a Carmen en casa y caminé sin rumbo hasta caer en la cuenta de que estaba frente a la casa de Antonio. No hice intención de llamar, sabía que estaría con su padre en el sembrado. En el mismo instante en el que me iba dar la vuelta la madre de Antonio salió de casa.
– ¡Raquel! – Casi parecía sorprendida de verme. – Antonio está con su padre en la tierra. ¿Le buscabas?
Negué con la cabeza y mentí diciendo que tan solo pasaba por allí de camino a donde Salvia, que era como conocíamos a la mujer que regentaba el colmado del pueblo. Agradecí la fortuna por la prisa que llevaba la madre de Antonio y giré hacia el camino que se dirigía a las eras.
Aspiré con gusto el olor a humedad y verdín de los canales de riego y sentí nostalgia de los días en que de niña cazaba escuerzos y lagartijas entre las zarzas que crecían a los lados de los canales.
Me senté en el borde y metí los pies descalzos en el agua. El rugido lejano de un tractor se confundía con el zumbido de las moscas. Me gustaba el clamor frío del agua al contacto con mi piel. Sentí como se erizaba el vello de mis piernas y acaricié mis muslos. Eran delgados, pero ya no eran los de una niña. Noté mi busto erguirse al exhalar el aire cálido que movía las hojas de un nogal cercano. En los últimos dos años había crecido hasta alcanzar un tamaño considerable, algo superior al de mis amigas, a excepción de Ana, que tenía los mismos pechos generosos de su madre.
Observé a un zapatero que corría sin rumbo entre mis piernas. Se acercó al pespunte de mi pantalón corto y dejé que se metiera dentro. El cosquilleo de sus diminutas patas en mi piel me hizo recordar a Antonio. No era la primera vez que sentía una sensación similar. Metí la mano bajo la tela que rodeaba mi cintura y expulsé al insecto con una toba que lo hizo salir rebotando. El roce de mis dedos con mi vulva me provocó un escalofrío. Dos noches antes, el froté de mi almohada entre las piernas me había hecho vibrar de emoción y advertí, como ya había hecho en otras ocasiones, que con la mano también podría llegar a alcanzar ese estado de intensa satisfacción.
Acaricié mi vulva por encima de las bragas y otro escalofrío me hizo suspirar. Era una placentera sensación familiar que cada vez se volvía más habitual. Ocurría lo mismo con la humedad que empapaba mis bragas, formaba parte de uno de esos cambios que se estaban produciendo en mi cuerpo.
Apreté con fuerza en el centro de mi vagina y hundí mis dedos entre los primeros pliegues de mi sexo. Un tremendo gozo me inundó de golpe, sin sutilezas. Suspiré con una mezcla de pudor y terror que me obligó a abandonar la tarea. Me puse en pie de un salto y regresé al camino por donde había venido con una ardorosa sensación pintada en las mejillas.
Me detuve en mitad de la tierra pedregosa y observé el maizal que crecía frente a mí. Un rodal de amapolas se erguía orgulloso en el margen del cultivo. Más allá, las chicharras declamaban desde los fresnos del lindero. El sol amenazaba con abrasar mi piel cuando una campanada ausente rompió el rumor de la brisa desde lejos.
Me interné entre las cañas de maíz con la intención de encontrar algún nido de gavilucho, como había hecho tantas veces con mi abuelo. La tierra estaba seca y el ambiente se tornó plomizo en el refugio que ofrecían los altos tallos.
Caminé entre los surcos sin hallar más que el vuelo de alguna alondra temerosa de mi presencia. Aún sentía el culpable palpitar entre mis piernas cuando di con una calva entre las cañas. En mitad de ella una gran roca yacía orgullosa en el suelo. Me senté sobre la piedra rugosa y respiré del sombreado silencio al abrigo del maíz. El zumbido de una mosca aleteo tras de mí y lo espanté con la mano. Observé mis dedos, menudos, magros, no me había dado brillo en las uñas desde que había llegado al pueblo.
Sin pensarlo metí la mano debajo de mi pantalón y acaricié mi sexo de nuevo. Sucumbí a la oleada de placer que se extendió desde el mismo terruño en el que se asentaba mi improvisada butaca. Un suspiro se escapó de entre mis labios y aparté el hilo de mis bragas para tantear la entrada de mi vulva. El roce de las yemas de mis dedos con los labios de mi vagina me obligó a coger aire. Con timidez, indagué entre los pliegues que se abrían para dar paso a un torrente de humedad. Mi respiración se agitaba cuando escuché un ruido entre las cañas de maíz.
Me puse en pie con rapidez liberando mi mano. Un instante después, Dámaso surgió caminando con estrépito entre los surcos plantados.
– ¿Qué haces aquí? – Le espeté haciendo pasar lo agitado de mi aliento por sobresalto. Lo cierto es que no esperaba encontrarme a nadie allí y mucho menos a él. – ¿Me estabas siguiendo? – Añadí entornando los ojos. De ser así tendría muchas explicaciones que darme.
– Tu padre me mandó a buscarte. – Su voz tenía el matiz de seguridad que lucía en ocasiones. – El abuelo me habló del nogal junto al canal, dijo que podría encontrarte allí. Llegué a tiempo para ver cómo te metías aquí. – Hizo un gesto con la mano para señalar alrededor con un flácido desagrado.
– Estaba buscando nidos. – Me excusé sin tener que hacerlo y sin saber por qué lo hacía. – Pero qué sabrás tú de eso.
– No era eso lo que parecía, a no ser que se te apareciese alguno sentada en esa roca. – Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Sus ojos brillaron tras los cristales de las gafas. El sol hacía relumbrar su oscura mata de pelo liso.
– Tú qué sabrás. – Repetí con un tono de alarma en la voz. No podía haberme visto, había escuchado el ruido de sus pasos mucho antes de que apareciese.
– Eres muy guapa, Raquel. – Me soltó de golpe dando un paso hacia donde me encontraba.
– ¿Por qué te empeñas en decir eso? –Pregunté exasperada. Cambié el peso del cuerpo de una pierna a otra y un pequeño cardo pinchó mi tobillo derecho. Me aparté hacia la roca frotando un tobillo contra el otro.
– Para que lo sepas. Nadie debe decirte nunca lo contrario. – Habló con voz firme, grave. No había atisbo de duda en sus palabras.
– No lo han hecho. – Admití con un pueril orgullo. Y era cierto, nunca me habían llamado fea o algo similar. Tampoco, hasta ahora, nadie excepto mi familia o mis amigas me había dicho lo contrario. Claro, que él formaba parte de mi familia, aunque no lo pareciese.
– He visto como tus amigos se fijan en ti. – Continuó como si no me hubiese escuchado. – También tus amigas. Alguna de ellas te tiene envidia y no solo por lo que tienes con Antonio. Diría que incluso celos. – De nuevo se dibujó aquella sonrisa pícara en su rostro, iluminando sus mejillas.
– No sabes de lo que hablas. – Bufé contrariada al tiempo que me sentaba en la roca.
– Si tú lo dices. Sé lo que he visto. Es una de las ventajas de que todos te crean invisible. Se olvidan de ti y se muestran tal como son. Incluso hacen cosas que no harían si supiesen que estás ahí. – Sentí un insólito y fugaz acceso de lástima por él que se tornó en curiosidad cuando siguió hablando, al mismo tiempo que se acercaba hasta la roca. – Puedo ayudarte, por cierto.
– ¿Ayudarme a qué? – La pregunta se escapó de entre mis labios y enseguida me arrepentí de haberla pronunciado. Dudaba mucho que pudiera ayudarme con algo.
– Con lo que estabas haciendo. – Su rostro era serio y su tono de voz adquirió una solidez sobrecogedora.
Me puse en pie sin saber que contestar. Un sudor frío recorrió mi espina dorsal y di un paso para marcharme, pero debía pasar por su lado y me detuve enfrentada a él. Agarró mi brazo con una firme delicadeza y por alguna razón le dejé hacer. Sus dedos eran cálidos y descendieron hasta mi mano derecha en un gesto estudiado.
– Ven. – Entrelazó sus dedos con los míos y me atrajo hacia sí. Algo similar a una alarma se activó en mi cabeza, abrí la boca para protestar, pero la cerró posando un dedo sobre mis labios. – Shhh… No digas nada, solo déjame hacer.
En su tono de voz no había lugar para eludir sus palabras. Tampoco encontré en mi voluntad la fuerza necesaria para negarme. Con una enorme destreza coló su mano derecha bajo mi pantalón y alcanzó mi sexo con los dedos. Abrí la boca y suspiré sorprendida por el gozo provocado y los apretó con ímpetu.
Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, a escasos centímetros del mío. Su aroma era frutal, ligero. Me atraía hacia sí, hipnotizada. Evité su mirada y me concentré en su torso enjuto, oculto tras una camiseta amarilla.
– Tranquila. – Su voz logró el objetivo o quizá fueron sus dedos, presionando en el sitio exacto para que una oleada tras otra de placer se desatara por mis venas. Apartó mis bragas con pericia y su dedo índice tanteo la entrada de mi vulva. Entreabrí la boca sin darme cuenta y posé la cabeza en su pecho huesudo.
Mi respiración se agitó mientras su dedo se perdía entre los pliegues húmedos de mi vagina. Poco a poco se hundió entre las paredes de mi sexo, que le daba paso con alegre facilidad. Un placer desconocido tensó mis músculos y, soltando su mano, me aferré a sus gráciles brazos.
La cabeza me daba vueltas. No era capaz de pensar con claridad, tan solo podía gozar del movimiento de sus dedos. Pronto fueron dos los que se habían colado en mi interior, se curvaban para atraerme contra él al tiempo que entraban y salían de mi empapada hendidura.
– Te gusta ¿verdad? – Su voz de terciopelo acariciaba mis oídos. – Así es como debes hacerlo.
No pude contestar, tenía suficiente con soportar el placer que amenazaba con derrumbar mis huesos. Sus dedos habían desaparecido por completo en el interior de mi sexo, encajados, como hechos a medida, tirando de mi sin cesar. La palma de su mano rozaba en el punto exacto para provocar renovadas olas de un inmenso placer. No fui consciente de que había empezado a jadear hasta que su voz se elevó por encima de mis gemidos.
– Aquí es donde debes tocarte. – Sus dedos dejaron huérfana mi gruta encharcada, pero no me dio tiempo a extrañarlos, pues rodearon el botón que ocupaba el centro mismo de mi placer. – En el clítoris.
Conocía aquella palabra. La había estudiado, incluso lo había hablado con alguna de mis más íntimas amigas, pero no había experimentado el atávico gozo de masajearlo en la manera en que él lo hizo.
Mi respiración entrecortada se tornó jadeante. Mis piernas apenas me podían sostener y Dámaso posó la mano libre en una de mis nalgas, tirando de ella hacia afuera. Fue un aliciente más de mi desmedido placer.
Me sentí poseída de un fogoso ardor como nunca había vivido. Los dedos de mi primo se movían frenéticos sobre la yema abultada que crecía en mi sexo. Y sin apenas darme cuenta el maizal entero desapareció, perdido entre la espesa bruma que anegaba mi cerebro. Un gozo sideral colmó cada célula de mi desmadejado cuerpo y hundí los labios en la tela que cubría el pecho de Dámaso.
Ahogué los gemidos de mi orgasmo en la saliva que manaba de mis labios. Sentí como mis piernas tiritaban, extasiadas, y volé hasta un desconocido lugar en busca del aliento perdido. Sin querer encontrarlo.
Sin embargo, lo hallé tras unos segundos de impúdico gozo y me vi traspasada por un refulgente pudor. Dámaso seguía acariciando el retoño oculto entre mis muslos y, con un súbito agotamiento, saqué fuerzas de donde no las tenía para detenerlo.
Me aferré a su enclenque antebrazo y su mano emergió sobre la goma de mi pantalón. Levanté la mirada cohibida, y observé su rostro, sonriente, complacido. Su mandíbula tensa y angulosa. En sus ojos había un brillo audaz, irreflexivo, casi peligroso. Ambas cosas le conferían un aspecto atractivo en el que no había reparado hasta ahora.
– Ahora te voy a enseñar otra cosa. – Su voz completaba el conjunto, armonizaba al joven desgarbado e insulso con el muchacho resuelto y sugestivo.
Me atrajo hacia él y noté algo duro en mi pubis. Sabía lo que era y tragué saliva. Sus labios delgados sonreían con malicia. Quise besarlos, pero no me atreví a hacerlo. Se separó de mí el espacio justo para poder observar mi cuerpo.
– Tienes unas tetas preciosas. – Las cogió con ambas manos y suspiré.
Amasó mis pechos con firme delicadeza y mis pezones se erizaron amenazantes. Pero las soltó demasiado pronto para continuar con lo que tenía previsto. En un hábil movimiento bajó sus pantalones y sus calzoncillos, liberando un miembro duro e intimidante.
Había visto fotos de penes erectos en compañía de mis amigas, más por diversión que por una verdadera excitación sexual, pero nunca había visto alguno en directo y aquel se me antojó el más grueso, largo y brillante que podía existir.
– Cógelo. Sin miedo. – Me ordenó con la vista puesta en mis manos.
Obedecí sin titubeos. Me sorprendió el tacto terso y fresco de la piel de su polla. La acaricié temerosa y cubrió mis dedos con los suyos, presionando con tal fuerza que temí hacerle daño.
– Más fuerte. – Su voz era la de un maestro aleccionando a una niña.
Cambió la posición de mi mano y acompañó a mis dedos en la tarea de masturbar su pene. Me mordí el labio con una creciente excitación proveniente de algún remoto lugar de mi interior. Su respiración se agitaba por momentos. Soltó su mano dando rienda suelta a la mía. Apreté y continué con mi labor sin poder despegar la vista del brillante y abultado glande que coronaba su sexo.
– Esto también te gusta ¿verdad? – Sí, me gustaba. Sentí el poder que emanaba de su propio placer, contagiando al mío. Asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra.
– Siéntate. – Me ordenó señalando la roca sobre la que me había sentado nada más llegar al claro.
Hice lo que me decía sin soltar su falo y el dio un paso hacia mí.
– Abre la boca y métela dentro. – Sus palabras resonaron extrañas en mis oídos, pero cumplí sus deseos sin vacilar.
El aroma almizclado de su sexo inundó mis fosas nasales y un delicioso y ligero sabor a cuero y carne se extendió por mi garganta. Lo engullí sin pensar en lo que hacía, tanto como pude, que no era mucho.
– Despacio. – Me corrigió Dámaso posando sus manos en mi cabeza. – Chúpala.
Y lo hice. Me deleité con la dureza de su sexo entre mis labios. Chupé con fruición, tratando de hacerlo lo mejor que podía.
– Eso es, Raquel. – Mi nombre pronunciado con aquella voz profunda enardeció mi deseo.
Sentí como vibraba mi entrepierna, complacida con el jugo que se formaba tras mis labios. Mi saliva hacía refulgir la estaca que desaparecía sin cesar entre mis fauces. Percibí como su respiración se agitaba y creí que debía hacerlo más rápido, con más fuerza.
– No pares. – Su voz se entrecortaba me indicó que había acertado. Sus dedos se habían perdido en mi cabello negro, lo sujetaban tensos. – Que bien lo haces.
El impulso de sus halagos no hizo más que avivar la llama que encendía mi caldera. Apreté mis muslos en busca del placer que él me había ofrecido, los froté ligeramente y restregué el culo contra la roca. Él se percató de mi ansiedad y me privó de su sexo, agarrándolo con una mano.
– Tócate, como te he enseñado antes. – Fue todo cuanto dijo mientras acariciaba su polla a escasos centímetros de mi boca.
Incapaz de desobedecer tanto a su voz como a mis instintos, mi mano se perdió bajo mis bragas. Mis dedos alcanzaron mi clítoris y lo apreté cerrando los ojos un breve instante. Lo acaricié con lujuriosa furia. Jadeé mientras me masturbaba por primera vez sin apartar la mirada del amenazante trozo de carne envuelto entre sus dedos.
Ahuequé el trasero para facilitar el trabajo a mis dedos y con unos leves movimientos encontré el punto exacto que me transportó al mismo lugar al que antes me había llevado él. Fue en el preciso instante en que una imponente descarga de semen regó mi rostro.
Volví a cerrar los ojos y gemí al tiempo que mi cuerpo temblaba con violencia. Todos mis músculos se tensaron y apenas escuché los quedos suspiros de Dámaso con los que descargaba su esperma sobre mi cuerpo transido de placer.
Cuando abrí los ojos, recuperando el aliento y el dominio de mis músculos, aún tiritaba. Un sudor frío bañaba mi espalda. Mis dedos chorreaban, aún pegados a mi sexo. Dámaso me observaba con una mezcla de sorpresa y lascivia. Su boca entreabierta exhalaba un constante suspiro que agitaba su pecho.
Sentí la leche resbalar sobre mi barbilla y me relamí para limpiar la que había manchado mis labios. Era agria, algo salada, no me disgustó. Tirité con un escalofrío. Por alguna razón mi gesto lo hizo sonreír y pareció regresar a la realidad desde algún lugar alejado.
Saqué la mano de mi entrepierna y me miré los pechos.
– Cómo me has puesto. – Dije sorprendida. Caí en la cuenta de que eran las primeras palabras que pronunciaba desde que Dámaso me había agarrado del brazo.
– Lo siento. – Fue una disculpa sincera, apocada, impropia del joven que me había sometido tan solo un instante antes. Y le odié por ello. O quizá no solo por ello.
Torcí el gesto y me levanté furiosa.
– ¿Lo sientes? – Le espeté sin contemplaciones. – Haberlo pensado antes, idiota.
Mis palabras no parecieron herirle, pero se alejó de mí sin contestar. Se había vestido y su aspecto era el mismo con el que había aparecido minutos antes entre los surcos del maíz. Se sacó un pañuelo del bolsillo y me lo ofreció alargando el brazo.
– Gracias. – Murmuré arrepentida, sin abandonar la irritación. Me limpié como pude y se lo devolví. – Será mejor que nos vayamos. – Añadí asaltada por un estado de alarma que no pude comprender.
– Es mejor que salgas tu primero. – Sugirió sin dar opción a rechazar la propuesta. – Nos vemos en casa. Les diré a tus padres que no te he encontrado.
– No seas idiota. – Solté exasperada, pero tenía razón y capitulé enfurruñada. – Nos vemos en la esquina de casa, es mejor que lleguemos juntos para que mi padre no me regañe.
El asintió y di media vuelta dispuesta a perderlo de vista. Me detuve un instante, como si sintiese la necesidad de decir algo, pero no encontré las palabras. Resoplé apartando una mosca que zumbaba alrededor del cabello sudoroso adherido a mi nuca y continué andando, con el sol ardiente azotando mi cabeza.
Una vez me hallé en el camino agostado, sentí la necesidad de correr. Y no me detuve hasta que llegué a la tapia de casa. Lo sucedido en el maizal se repetía en mi cabeza sin cesar. Caminé inquieta a lo largo de la valla maldiciendo por la tardanza de mi primo. Temí que si alguien aparecía adivinase en mi rostro las huellas de lo que había hecho. El aroma de la simiente de Dámaso llegó intacto desde mi piel. Suspiré con una mezcla de anhelo e irritación y lamenté no haberme quedado el pañuelo que me había dado.
El reloj de la iglesia tañó dos campanadas poco antes de que Dámaso apareciese por el otro lado de la tapia. Acudí a su encuentro, impaciente. Su aspecto parecía cambiado, era el de un joven estirado y refinado, y me sentí sucia y sudorosa a su lado. Atusé mi cabello en un infructuoso intento de mejorar mi aspecto.
– Está bien así. – Dijo con una enigmática sonrisa, como si pudiese adivinar mis pensamientos. Detuve mis manos al tiempo que el añadía. – ¿Vamos?
Asentí y alcanzamos la puerta de casa en silencio.
Un irrefrenable pudor atenazaba mis músculos cuando atravesé la puerta y casi me hace tropezar cuando corrí escaleras arriba, ignorando la voz de mi padre y dejando a Dámaso con él. Me encerré en el cuarto de baño y me miré en el espejo. El arrebol de mis mejillas dotaba a mi rostro de cierto atractivo juvenil a pesar de lo enmarañado de mi pelo. “Eres muy guapa, Raquel”. Las palabras de Dámaso se colaron entre mis pensamientos. Quizá lo era. Quizá él también lo era.
Deseché la idea y me refresqué con agua fría. El sudor, fruto de la carrera, no había ocultado el olor de su semen. Aspiré hondo, embriagada, y me pregunté si para él también habría sido la primera vez.
– Serás guapa, Raquel, pero también eres tonta. – Murmuré enjuagando mi cara y mi pecho.
Por supuesto que no era su primera vez. Era un universitario que habría hecho aquello cientos de veces, quizá miles, vete tú a saber. La certeza no me hizo sentir mejor. Sin embargo, recordé su rostro contraído por el placer y sonreí para mis adentros. Quizá con eso era suficiente. ¿Suficiente para qué? No lo sabía.
Confundida, me sequé con precipitación y salí del cuarto de baño para cambiarme la camiseta, pues estaba empapada. Cuando me la quité, miré mis pechos ocultos bajo el sujetador, firmes, delicados. “Tienes unas tetas preciosas”, de nuevo la voz grave de Dámaso dentro de mi cabeza. Sí, eran bonitas. Las amasé imitando sus gestos y sentí como me ruborizaba.
Abandoné la acción y me puse una nueva camiseta de tirantes que dejaba al aire parte de mis pechos. Le gustará a mi primo, pensé. Ignoré de dónde venía esa reflexión e inmediatamente sentí un cosquilleo entre las piernas. Me cambié de camiseta irritada y escogí una que no dejaba al aire más que mis brazos. No comprendí, entonces, la frustración que se iniciaba en mi pecho y terminaba en mi sexo.
La voz apremiante de mi padre me llegó a través del hueco de la escalera y abandoné mis cavilaciones. Corrí escaleras abajo y lo encontré con Dámaso, tal y como los había dejado.
Mi primo volvía a ser el chico apocado y desgarbado de la primera vez que le había visto. Mi irritación tornó en una extraña complicidad al mirarle a los ojos. En ellos brilló fugaz algo que solo yo podía ver. Por primera vez comprendí que estaba perdidamente prendida del deseo ajeno.
– Vamos – Me apremió mi padre. – Llegáis justo para comer.
Esa tarde y durante los dos siguientes días mi primo rehusó acompañarme con mis amigos. Apenas se dirigía a mí más de lo necesario y me mantuve alejada de él, incubando una opresiva cólera que no me dejaba dormir. Dámaso ocupaba el tiempo paseando en solitario o enfrascado en sus lecturas en la habitación, sin que nadie supiese de dónde sacaba los libros. Al tercer día se marchó junto a sus padres tal y como había llegado, sin apenas despedirse.
Ese mediodía regresé al claro del maizal y me masturbé en un desesperado y orgulloso silencio. Una vez libre de la ira acumulada, mi pecho henchido se llenó de aire y grité tan fuerte como pude, espantando a las cornejas que picoteaban el maíz.
Recuerdo que no llegué a entender la razón, pero supe que en mi interior todo había cambiado para siempre. Recuerdo el estupor de Antonio, varias noches después, entre las pacas de paja donde nos habíamos besado por primera vez. Sus manos torpes, comparadas con las de mi primo. Sus labios tensos y sus brazos nervudos.
Recuerdo el olor pleno y frutal de los tomates en la cocina de mi abuela. La voz clara de mi madre cuando me dijo que mis tíos se iban a mudar más cerca de nosotros. Que los veríamos más a menudo. Y el rubor que no pude ocultarle, como jamás podría ocultárselo a Dámaso desde aquel verano.