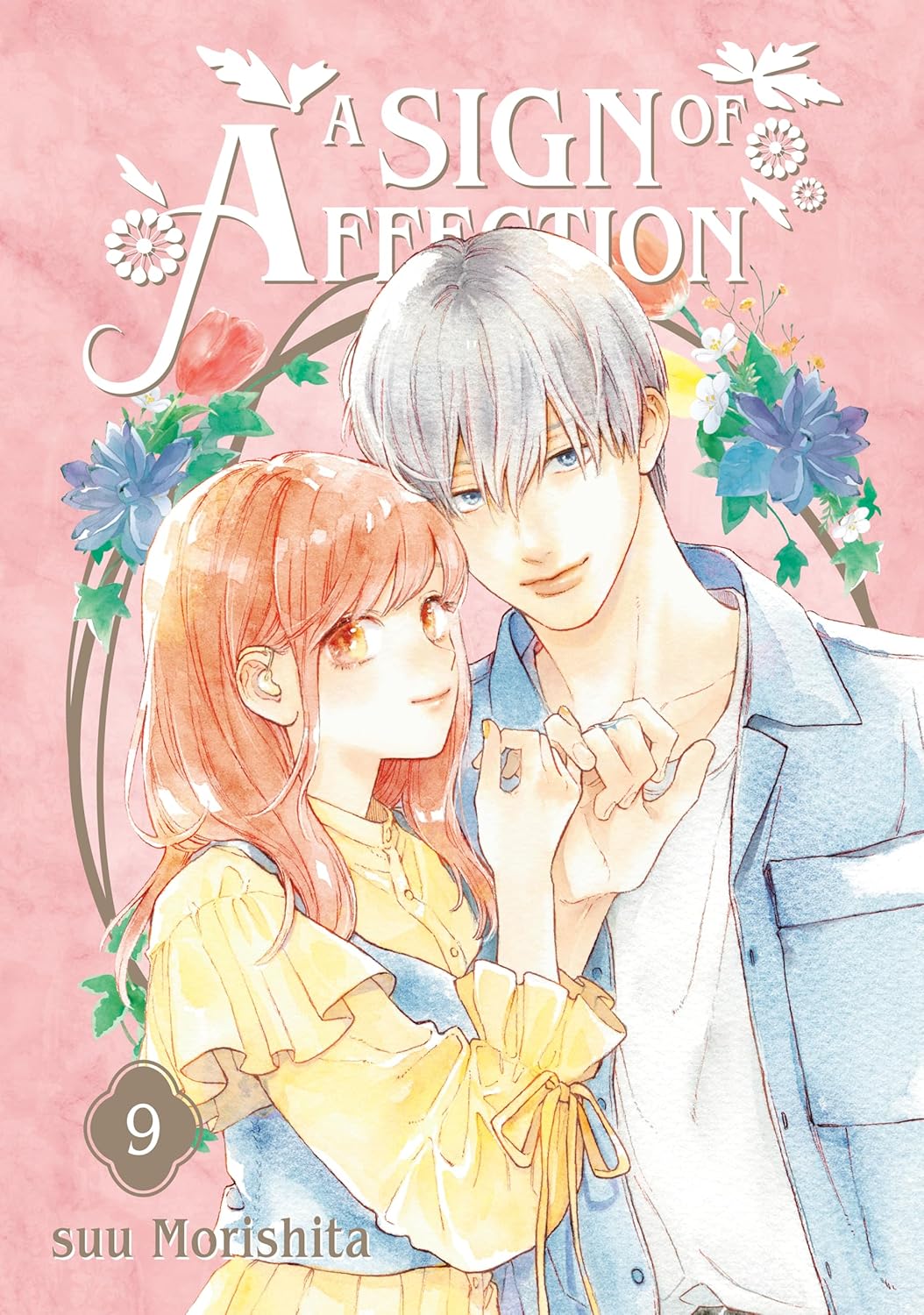Capítulo 2
- Maria y su familia nudista I
- María y la familia nudista II
María caminaba de regreso por el campus de la UNAM, el sol de la tarde calentando su piel bajo el suéter grueso y los pantalones flojos. Aún sentía el calor pegajoso entre sus piernas, el semen de José goteando lentamente de su vagina hinchada, recordándole el encuentro salvaje en el salón de debate. Cada paso hacía que sus labios vaginales rozaran contra la tela húmeda de sus bragas, enviando pequeñas ondas de placer residual por su cuerpo. Sonrió para sí misma, mordiéndose el labio inferior; José había sido dulce, nervioso, pero su verga había llenado justo lo que necesitaba en ese momento. Ahora, solo quería llegar a casa y liberarse de esa fachada de nerd inocente.
De pronto, una voz fuerte y arrogante la sacó de sus pensamientos. Era Miguel, el estrella del equipo de fútbol de la universidad, casi profesional, con un cuerpo escultural de 1.90 metros, músculos definidos por horas en el gimnasio y partidos intensos. Estudiaba Odontología, pero su verdadera fama venía de ser un mujeriego empedernido, siempre rodeado de un séquito de chicas risueñas que lo idolatraban. Llevaba una camiseta ajustada que marcaba sus pectorales anchos y abdominales marcados, y shorts deportivos que dejaban ver sus muslos poderosos. Había intentado coquetear con María varias veces: comentarios sobre su «mirada misteriosa» o invitaciones a fiestas que ella siempre rechazaba con una sonrisa tímida. Pero ella sabía lo que quería en realidad: solo un trofeo más, una conquista rápida para presumir.
—Ey, María, ¿qué onda? —dijo él, bloqueándole el paso con una sonrisa engreída, sus ojos cafés recorriéndola de arriba abajo como si ya la estuviera desnudando—. Vi que andabas con ese perdedor de José. ¿Por qué te juntas con loosers así? Mejor acércate a lo bueno, muñeca. Yo te puedo mostrar lo que es un hombre de verdad.
Sus «grupies» –tres chicas con faldas cortas y tops ajustados– se rieron tontamente, como si hubiera contado el chiste del siglo, una de ellas incluso le dio un codazo juguetón a Miguel mientras batía las pestañas.
María parpadeó con esa inocencia fingida que perfeccionaba en la universidad, pero por dentro hervía de diversión. ¿Este idiota pensaba que la intimidaba? Ella, que había crecido en un mundo de placeres sin límites, que sabía exactamente cómo hacer que un hombre suplicara. Se acercó un paso, bajando la voz para que solo él oyera, aunque sus amigas aún escucharan lo suficiente.
—Ay, Miguel… —susurró con un tono dulce, casi compasivo, inclinando la cabeza—. ¿Sabes? José puede ser tímido, pero al menos cuando me folla, lo hace durar más de dos minutos. No como tú, que según tus ex, solo sirves para presumir en el vestidor… pero con una verga que ni llega a los 12 centímetros. ¿O era menos? Pobrecito, no te culpo, no todos nacen con lo necesario.
Las risas de las chicas se congelaron en el aire. Miguel se puso rojo como un tomate, su sonrisa engreída convirtiéndose en una mueca de shock. Balbuceó algo incoherente, sus músculos tensándose por la humillación, mientras una de las chicas ahogaba una risita real esta vez, mirándolo de reojo con duda. María le guiñó un ojo y siguió caminando, dejando a Miguel plantado como un idiota, murmurando excusas a sus seguidoras que ahora lo veían con menos admiración. «¡Eso no es cierto!», gritó él a su espalda, pero ella ni se giró. En su mente, ya lo había olvidado; tipos como él no valían ni un segundo de su tiempo.
Llegó a su última clase de Literatura Contemporánea sin más incidentes, salvo los comentarios sutiles de algunos profesores. El doctor Vargas, un hombre de 50 años con bigote gris, la miró con una sonrisa paternal pero cargada de lujuria mientras ella se sentaba. «¿No tienes calor con ese suéter tan grueso, María? Deberías vestirte más ligera, el clima está insoportable». Lo que realmente quería era ver esas tetas legendarias que se rumoraban en los pasillos –esos pechos doble EE que, incluso ocultos, tentaban la imaginación–. Otro profesor, más joven, agregó: «Sí, pareces una monjita en pleno desierto». María rio con esa risita de niña buena, fingiendo rubor. «Ay, no, profe, me siento bien así. Soy muy friolenta». Por dentro, se imaginaba quitándose todo y dejando que sus ojos se deleitaran, pero no; en la universidad, ella era la intocable, la tranquila. Guardaba sus secretos para casa.
Finalmente, tomó el metro de regreso a la colonia Condesa. La casa familiar era un verdadero oasis de lujo, herencia en vida de su abuela materna, una empresaria estadounidense que había hecho fortuna en bienes raíces antes de mudarse a México. Era una mansión de dos pisos con fachada colonial moderna, rodeada por un muro alto que garantizaba privacidad absoluta. Al entrar por la gran puerta principal de madera tallada –la única puerta real en toda la propiedad–, se abría un patio enorme con césped impecable, cuidado por jardineros semanales, una fuente central con agua cristalina y una cancha de tenis privada con superficie de arcilla roja, donde la familia a veces jugaba desnudos bajo el sol. Dentro, el espacio era ostentoso: techos altos con vigas expuestas, pisos de mármol importado, una sala de estar con sofás de cuero italiano y arte abstracto en las paredes –pinturas eróticas que su madre coleccionaba–. La cocina era un sueño de chef, con encimeras de granito,electrodomésticos de acero inoxidable y una isla central lo suficientemente grande para que toda la familia «cocinará» junta. No había puertas internas, solo arcos abiertos que fluían de habitación en habitación, fomentando esa «transparencia» que sus padres amaban. Era un paraíso nudista de opulencia, donde el dinero de la herencia permitía vidas sin preocupaciones.
María entró, dejando atrás el bullicio de la ciudad. Inmediatamente, oyó el chapoteo húmedo y los gemidos de placer provenientes de la cocina: sonidos familiares que la hicieron sonreír. Dejó su mochila en la sala, sobre un sofá mullido, y se dirigió al mueble específico cerca de la entrada –un armario antiguo restaurado, con ganchos y estantes donde toda la familia depositaba su ropa al llegar–. Se quitó los zapatos primero, luego los pantalones flojos, revelando sus piernas suaves y nalgas redondas, aún con un rastro pegajoso de semen entre los muslos. El suéter siguió, liberando sus tetas masivas que rebotaron con libertad, pezones grandes endureciéndose al aire fresco. Finalmente, las bragas: las tiró al mueble, notando cómo estaban empapadas de sus jugos y los de José. Ahora completamente desnuda, caminó hacia el baño, sintiendo el césped del patio interno bajo sus pies descalzos antes de entrar a la casa principal. Hacía calor, y necesitaba una ducha para refrescarse.
Al pasar por la cocina, la escena la recibió como siempre: su hermano Alejandro, atlético y desnudo, con su pene de 18 centímetros aún erecto y brillante, embistiendo el ano de su madre Elena con fuerza animal. Elena estaba inclinada sobre la isla de granito, sus tetas doble D aplastadas contra la superficie fría, su trasero enorme –el triple de grande que el de María– temblando con cada golpe. El chapoteo venía de los jugos anales y el lubricante que corrían por sus muslos, mientras Alejandro gruñía, sus manos agarrando esas caderas anchas, tirando de ella para penetrarla más profundo. El ano de Elena se estiraba alrededor de la verga gruesa de su hijo, apretando con ondas de placer que lo hacían jadear.
—Hola, María, buenas tardes —dijo Alejandro entre embestidas, sin parar el ritmo, su voz entrecortada.
Elena levantó la cabeza, jadeando, sus ojos vidriosos de éxtasis. «Hola, hijita… ahhh… sí, Ale, más fuerte…». Luego, a su hijo: «Apúrate, que ya hay que comer en un ratito».
Alejandro aceleró, taladrando sin piedad: sus caderas chocando contra el culo masivo de su madre con sonidos fuertes y húmedos, su pene deslizándose dentro y fuera del ano apretado, dilatado por años de práctica. Elena gritó de placer, su cuerpo temblando mientras un orgasmo anal la sacudía, sus jugos vaginales chorreando al piso. Alejandro no aguantó más: con un rugido sonoro, se corrió dentro de ella, chorros calientes de semen llenando su recto, desbordándose un poco cuando salió, goteando por sus nalgas.
Todo era natural en casa. Alejandro sacó su verga aún palpitante y, con cuidado, insertó de nuevo el plug anal en forma de trébol de cuatro hojas en el ano de Elena –un juguete grande y verde que mantenía el semen dentro y la dilatación–. «Ay, condenado, hoy llegaste con ganas de guerra», dijo Elena riendo, enderezándose para darle un beso apasionado a su hijo, lenguas enredadas mientras sus manos bajaban a masajear sus huevos vacíos.
María se acercó, saludándolos con besos amplios: primero a su madre, un beso profundo donde sus tetas se rozaron, Elena agarrando una nalga de su hija con cariño. Luego a Alejandro, quien la abrazó fuerte, metiendo mano por todo su cuerpo: amasando sus tetas enormes, pellizcando los pezones grandes hasta que María gimió suavemente, su mano bajando a su cintura y entre sus piernas, rozando su vagina aún húmeda de José.
—Hay, hermanita, hoy toca plug —dijo Alejandro con una sonrisa traviesa—. Te guardé el de corazoncito, el rosa que tanto te gusta.
María fingió sorpresa, pero con esa sonrisa pícara que lo volvía loco. «Ay, hermanito, hoy andas muy desenfrenado… pero bueno, pues ponmelo».
Alejandro corrió a su cuarto, su pene semi-erecto balanceándose. Mientras, María platicó con su madre como si nada: «¿Y papá?». Elena suspiró, limpiando un poco el semen de sus muslos con una toalla. «Tuvo reunión, va a llegar tarde. Lo siento, hijita, hoy no hay baño de leche para el cutis». María puso cara triste, como una niña chiquita: «Ahhh… qué lástima». Ambas rieron.
Alejandro volvió con el plug: un corazón rosa grande, con base enjoyada. «Listo, ya está todo limpio». Elena sonrió: «Dale, hermanito, ponle su plug a tu hermanita». María hizo cara de niña mimada, chupando el plug mirándolo con deseo, su lengua recorriendo la forma bulbosa hasta que brilló de saliva. Alejandro se agachó, abrió las nalgas redondas de su hermana con manos firmes, exponiendo su ano rosado y apretado. Lo insertó despacio, sintiendo cómo se dilataba, María gimiendo: «Qué rico… sí, más adentro». Entró con un pop, quedando fijo, el corazón asomando entre sus glúteos.
Mientras preparaban la comida –una ensalada fresca y pollo asado en la isla–, Alejandro notó algo al oler cerca de María. «Oye… traes lechita de más, pillina. ¿Qué pasó?». En tono juguetón, Elena se alborotó: «¡Cuenta, hija! ¿Quién es el galán?». María rio: «Ay, ya les he contado, es José, ese chico amable que ayuda en el asilo. Hoy me lo cogí, ya no aguantaba… y le propuse un día que viniera. Qué sorpresa se va a dar cuando venga…». Elena se mojó solo de pensarlo, sus dedos rozando su vagina: «Eso que ni qué, ya iremos planeando cómo lo adaptamos a la familia. Ahh, me mojé solo de imaginarlo». Todos rieron, el ambiente cargado de excitación familiar.
—Bueno, me voy a bañar —dijo María, sintiendo el plug moviéndose con cada paso, estimulando su interior.
—Voy contigo —replicó Alejandro, su pene endureciéndose de nuevo al verla caminar.
Elena les guiñó: «Ay, mis niños, apúrense que ya casi vamos a comer… pero disfruten».
María y Alejandro entraron al baño amplio y sin puertas, el vapor ya empezando a subir cuando ella abrió la llave de la regadera. El chorro caliente cayó sobre sus cuerpos desnudos como una caricia inmediata, el agua resbalando por la piel morena clara de María, haciendo brillar sus tetas masivas que se balanceaban con cada movimiento, y por el torso definido de Alejandro, donde sus músculos se tensaban de anticipación.
Apenas el agua los envolvió, se buscaron con urgencia. Sus bocas se encontraron en un beso profundo, jugoso, de esos que no piden permiso porque ya se conocen de memoria. Lenguas enredadas, labios succionando, saliva mezclándose con el agua caliente que corría por sus caras. Alejandro gruñó contra su boca, sus manos subiendo directamente a esas tetas enormes: las agarró con ambas palmas, sintiendo el peso imposible, la firmeza juvenil, los pezones grandes y rosados endureciéndose al instante bajo sus pulgares. Los masajeó con fuerza, pellizcándolos hasta que María soltó un gemido largo dentro de su boca, arqueando la espalda para ofrecerse más.
—Tengo muchas ganas de ti, hermanita… —murmuró él contra sus labios, la voz ronca de deseo, mientras bajaba la boca a uno de sus pechos. Chupó el pezón con hambre, la lengua girando alrededor de la areola amplia, succionando fuerte hasta que un hilo de saliva quedó colgando cuando se apartó para atacar el otro. María jadeaba, sus manos enredadas en el cabello mojado de su hermano, empujándolo contra ella.
—Adelante, hermanito… hazme tuya… —susurró ella con esa mirada suplicante y fogosa que lo volvía loco, los ojos azules brillando bajo el agua, los labios hinchados por los besos.
Alejandro no esperó más. La giró con rapidez, colocándola de espaldas a él, sus nalgas redondas presionadas contra su pelvis. El agua caía sobre sus espaldas mientras él la abrazaba por detrás, una mano aún en una teta, apretándola como si quisiera fundirla con su palma, la otra bajando a guiar su verga de 18 centímetros, ya dura como piedra y palpitante. La penetró de un solo empujón en la vagina, sintiendo cómo los restos del semen de José se mezclaban con los jugos frescos de ella. María gritó de placer, las manos apoyadas en la pared de azulejos para no perder el equilibrio.
—¡Síii, hermanita, eres deliciosa…! —gruñó él, embistiéndola con pasión salvaje. Sus caderas chocaban contra sus nalgas con sonidos húmedos y fuertes que se mezclaban con el ruido del agua. Cada embestida hacía rebotar sus tetas masivas, que él seguía amasando sin piedad, pellizcando los pezones hasta que María gemía sin control, su cuerpo temblando.
—¡Siempre tuya, hermanito…! ¡Fóllame más fuerte…! —jadeaba ella, empujando hacia atrás para recibirlo más profundo.
De pronto, Alejandro llevó una mano a su trasero, agarró el plug de corazón rosa que apenas le había puesto hacía minutos y lo sacó con un movimiento firme pero cuidadoso. El ano de María se contrajo al vacío por un segundo, rosado y dilatado, antes de que él colocara la cabeza de su verga justo ahí. Empujó despacio al principio, estirándola centímetro a centímetro, sintiendo cómo el anillo apretado cedía alrededor de su grosor. María soltó un gemido largo y gutural cuando lo sintió todo dentro: la verga caliente llenándola por completo, el ano abrazándola con ondas de placer dolor-placentero.
—¡Ahhh, hermanita… qué rico…! —rugió él, empezando a moverse sin piedad. La follaba analmente con ritmo brutal, sus huevos golpeando contra sus nalgas, el agua salpicando por todas partes. Una mano volvía a sus tetas, apretándolas como si fueran su ancla; la otra bajaba a frotar su clítoris hinchado en círculos rápidos.
—¡Sí, dámelo todo, hermano…! ¡Dámelo todo…! —gritaba María, su voz entrecortada por el placer, el cuerpo temblando mientras un orgasmo anal la atravesaba como un rayo. Su ano se contrajo en espasmos alrededor de la verga de Alejandro, masajeándola hasta que él no pudo más.
Con un rugido bestial, se hundió hasta el fondo y eyaculó dentro de su recto: chorros calientes y espesos llenándola, desbordándose un poco cuando salió, goteando por sus muslos junto con el agua. Se quedaron pegados un momento, jadeando, besándose con besos largos y lentos mientras el agua seguía cayendo sobre ellos, lavando el sudor y los fluidos.
Después, con ternura, Alejandro tomó el jabón líquido y empezó a enjabonarla con cariño. Sus manos resbalaron por todo su cuerpo: primero por la espalda, bajando a las nalgas para limpiar con delicadeza el ano aún sensible, introduciendo un dedo con suavidad para enjuagar el semen que quedaba dentro. Luego por delante: lavó sus tetas masivas con movimientos circulares, los pezones endureciéndose de nuevo bajo sus palmas; bajó a su vientre plano, a su pubis depilado, separando los labios vaginales para limpiar con cuidado los restos de José y los suyos propios. María suspiraba de placer, apoyada en él.
Luego le tocó a ella. Tomó el jabón y lo recorrió por el pecho firme de su hermano, por sus abdominales marcados, bajando a su pene semi-erecto que aún goteaba. Lo lavó con cariño, masajeando la cabeza sensible, limpiando los huevos hinchados, incluso metiendo un dedo suave en su ano para enjuagarlo todo. Se besaron mientras se enjabonaban mutuamente, risas suaves mezcladas con suspiros.
Se secaron con toallas grandes y suaves, se dieron un último beso profundo –lenguas lentas, manos en la nuca– y salieron descalzos hacia el comedor.
La sala grande del comedor era luminosa, con una mesa larga de madera oscura rodeada de sillas tapizadas, ventanales que daban al patio con la cancha de tenis y la fuente. Elena ya estaba allí, recién salida de su propio baño en el baño de su recámara. Aún traía el plug anal de trébol de cuatro hojas, que asomaba ligeramente entre sus nalgas enormes cada vez que se movía. Se había puesto solo un delantal ligero de cocina –más por costumbre que por cubrirse–, sus tetas doble D balanceándose libres mientras servía los platos: ensalada fresca con aguacate, pollo asado con hierbas, arroz rojo y tortillas calientes.
Se sentaron los tres desnudos alrededor de la mesa, como siempre. Elena sirvió primero a sus hijos, sonriendo con complicidad al verlos aún sonrojados y relajados.
—Se ve que la ducha estuvo… intensa —dijo con picardía, sirviéndose ella misma.
Alejandro rio, tomando un bocado. —Muy intensa, mamá. Hermanita necesitaba relajarse después de su día.
María sonrió, sintiendo el plug de corazón moverse ligeramente al sentarse, un recordatorio delicioso. —Hoy fue un día… especial. José… ya saben.
Elena se inclinó hacia adelante, interesada, sus pechos rozando la mesa. —Cuéntanos más, hijita. ¿Cómo fue? ¿Le dijiste algo de nosotros?
María mordió un trozo de pollo, saboreándolo. —Fue increíble. Nervioso al principio, pero se dejó llevar. Le dije que me gustaría que viniera un día… que conociera a la familia. No le di detalles, pero creo que sospecha que somos… diferentes.
Alejandro asintió, limpiándose la boca. —Lo importante es ir despacio con los nuevos. No todos están listos para entrar a una casa sin puertas de golpe. Recuerden cómo fue con el primo de papá la primera vez: se quedó mudo media hora.
Elena rio suavemente. —Sí, pobre. Pero aprendió rápido. Lo clave es la comunicación abierta desde el principio. Si José es tan bueno como dices, hijita, y tiene ese corazón que ayuda en el asilo, creo que puede adaptarse. Podemos empezar invitándolo a una cena “normal”, con ropa al principio si es necesario. Luego, poco a poco, explicarle que aquí la desnudez es libertad, no algo sexual forzado… aunque, bueno, ya sabemos que termina siéndolo —agregó con un guiño.
María sintió un cosquilleo de emoción entre las piernas. —Me imagino su cara cuando entre y vea… todo. Pero quiero que se sienta bienvenido. Que vea que no hay juicio, que puede ser él mismo.
Elena extendió la mano y acarició la de su hija. —Exacto. Y si le gusta el nudismo, perfecto. Si necesita tiempo para procesar el sexo familiar, también. Lo importante es que sienta que tiene control. Podemos hablarlo con él juntos, sin presiones. Preguntarle qué le excita, qué le da miedo… y ir construyendo confianza. Como hicimos todos nosotros al principio.
Alejandro intervino, juguetón: —Yo me ofrezco para la “bienvenida oficial”. Si quiere probar con un hombre primero, para no sentirse abrumado por las mujeres de la casa —bromeó, guiñándole un ojo a María.
Todos rieron. Elena agregó: —Y si se asusta con los plugs o los juguetes, los guardamos al principio. Pero algo me dice que, con lo que describes de él, va a sorprenderse… y le va a gustar. Solo hay que dejar que fluya natural.
María se recostó en la silla, emocionada, sintiendo el plug y el recuerdo de la ducha aún latiendo en su cuerpo. —Mañana… o pasado… lo invito. No aguanto la espera. Quiero ver su cara cuando entienda de dónde viene toda esta… libertad.
Elena levantó su copa de agua con limón en un brindis improvisado. —Por José… y por las sorpresas que le esperan.
Los tres chocaron vasos, riendo, mientras el sol de la tarde entraba por los ventanales, bañando sus cuerpos desnudos en luz dorada. María ya imaginaba el momento: la puerta abriéndose, José entrando con esa timidez suya, y luego… todo el paraíso desplegándose ante él.
El día de mañana iba a ser inolvidable.