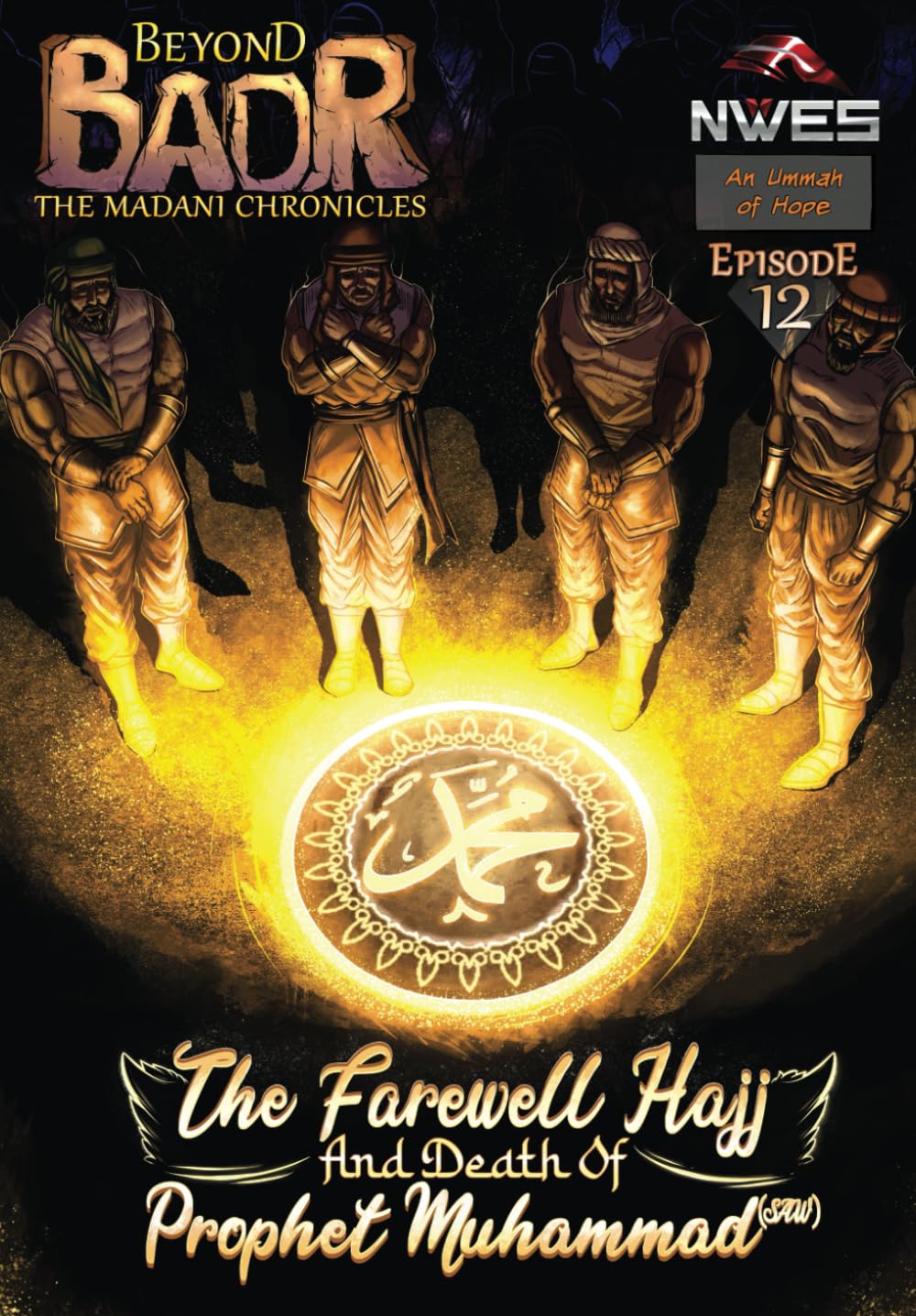El fin del atardecer anunciaba la ansiada noche. Desde el ático de Amanda Alseniss, en lo alto de un edificio de fachada oscura, la ciudad se extendía como una pintura viva: taxis deslizándose entre sombras, farolas LED que comenzaban a parpadear, y gente que se retiraba del día con balances más o menos satisfactorios. Hombres y mujeres que encendían luces, calentaban cenas, respondían mensajes, acariciaban a sus hijos o se encerraban en soledad. Todos ignoraban que el aire ya había cambiado.
La noche no era solo la ausencia del sol. Era el dominio de otros ritmos, de otras leyes. Y allí, desde esa altura impasible, Amanda los observaba desde el ventanal de vidrio polarizado, que rasgaba verticalmente la fachada. Había algo en la vibración del aire, en el modo en que las sombras se alargaban, que hablaba de presencias no humanas. La gente no sabía lo cerca que estaba de los dioses.
Amanda no llevaba nada encima. Su cuerpo delgado, pálido y perfecto se recortaba contra el ventanal como una figura tallada en alabastro. La piel blanca casi brillaba apenas bajo la luz artificial de la ciudad, y su silueta parecía flotar entre reflejos y penumbras.
Se giró con lentitud. A pocos pasos, arrodillado y en silencio, la esperaba Daniel, uno de sus sirvientes más jóvenes y atractivos. Tenía el torso desnudo y los ojos bajos, como correspondía a su posición.
—Desnúdate —ordenó Amanda, sin levantar la voz.
Luego se alejó hacia la cama, sus pies deslizándose sin ruido sobre la tarima negra. Se tumbó con languidez en el centro del lecho, extendiendo los brazos y dejando que su largo cabello rubio se derramara hacia el cabecero como una cascada dorada.
Daniel se incorporó con suavidad, como si el movimiento fuera parte de un rito silencioso. Se despojó de los pantalones sin apartar la vista del suelo, obediente. Su cuerpo joven, firme, apenas se insinuaba en la penumbra del dormitorio.
Se acercó a la cama desnudo, con paso lento, reverente.
—¿Deseas luz, mi dueña? —preguntó en voz baja, ya junto al borde del colchón.
—Sí… —respondió Amanda con una sonrisa ladeada, sin abrir los ojos.
Una suave iluminación cálida se desplegó desde las lámparas indirectas del cabezal, como si obedecieran a su voluntad más que a un interruptor. Amanda, tendida como una escultura viva, abrió ligeramente los muslos.
Daniel se inclinó sobre ella y comenzó a besarla con devoción, sin prisa, como si cada centímetro de su piel fuera sagrado. Sus labios recorrieron su vientre, sus costillas, sus clavículas.
Cuando la penetró, lo hizo con una mezcla de temblor y adoración. Amanda lo recibió con los ojos entrecerrados, sus manos entrelazadas tras la cabeza, como si se dejara follar solo porque el momento así lo exigiera.
Para Daniel, era una entrega. Para Amanda, apenas un rito. Pero uno que, por esa noche, iba a permitir.
Daniel se incorporó y se despojó de los pantalones. En la penumbra se acerca a la cama
-Deseas luz, mi dueña?-
-Si…
Y comienzan a besarla en el lecho, él la penetra con devoción
Amanda no llevaba nada encima. Su piel blanca brillaba bajo las lámparas cálidas del salón. Estaba de espaldas al ventanal, las piernas abiertas sobre la alfombra de seda, el cuerpo arqueado mientras uno de sus servidores la penetraba con la devoción de un creyente ante su diosa.
—Más despacio, Daniel… —susurró Amanda, con un hilo de voz afilado como una cuchilla—. No quiero que te corras antes de que me alimentes.
Él obedeció, temblando. Pero Amanda ya había decidido cambiar el juego.
Con un gesto seco lo empujó hacia atrás. Daniel cayó sobre el colchón, sin resistencia. Amanda se incorporó con la lentitud de una bestia elegante, se montó sobre él y se deslizó sobre su polla con una facilidad espeluznante, enterrándola entera en su coño húmedo.
—Así —dijo, casi para sí misma, mientras empezaba a cabalgarlo con ritmo firme, las rodillas abiertas y la espalda recta. Su cabello rubio caía en cascada sobre el rostro de él, envolviéndolo, cegándolo, sumergiéndolo.
Se inclinó hacia él, hasta que su boca rozó su oreja, húmeda, cruel, y le susurró:
—¿Quieres que te muerda, Daniel? ¿Quieres que te chupe mientras te follo?
Daniel jadeaba. Apretó los puños contra las sábanas.
—Por favor… —susurró él—. Soy tuyo…
Ella sonrió, los colmillos apenas visibles.
—Eso ya lo sé, amor. Pero me gusta oírtelo.
Se aferró a su nuca y clavó los colmillos en el lateral del cuello, donde la vena palpitaba. Daniel gimió, no de dolor, sino de puro placer. La mordida activaba algo en su sistema, un gozo químico, animal, como si cada gota de sangre fuera un orgasmo.
Amanda succionó despacio. La sangre le inundó la boca, cálida, vital, con el sabor que sólo un servidor fiel podía ofrecer: dulce, con notas de vino, de miedo controlado, de amor absoluto.
Entonces, bajo ella, Daniel tembló.
Su cuerpo se arqueó sin poder evitarlo. Jadeó con violencia y eyaculó dentro de Amanda con una intensidad que le nubló la vista. En ese momento, en medio del espasmo, vio el rostro de Amanda como una aparición divina, su melena dorada cayéndole como una cortina sagrada, los ojos enrojecidos, brillantes, poseyendo todo lo que él era.
“Que me mate así… si quiere.”
Fue su único pensamiento consciente antes de abandonarse del todo.
Amanda sintió cómo su coño latía con fuerza, como si el orgasmo le subiera desde las entrañas hasta el paladar. Se corrió sobre él mientras succionaba una última bocanada espesa de sangre, caliente, infinita. La lengua se le humedeció. El clítoris le palpitaba. El sabor y la penetración coincidieron en una ola única, física, brutal.
Y entonces se separó.
Con un leve chasquido de labios, se despegó del cuello de Daniel, dejando una pequeña marca doble aún sangrante. Lo miró desde arriba, sentada sobre su vientre, aún empalada en él.
Suspiró y observó la noche a través del ventanal. La ciudad seguía sin saber lo cerca que estaba de los dioses.