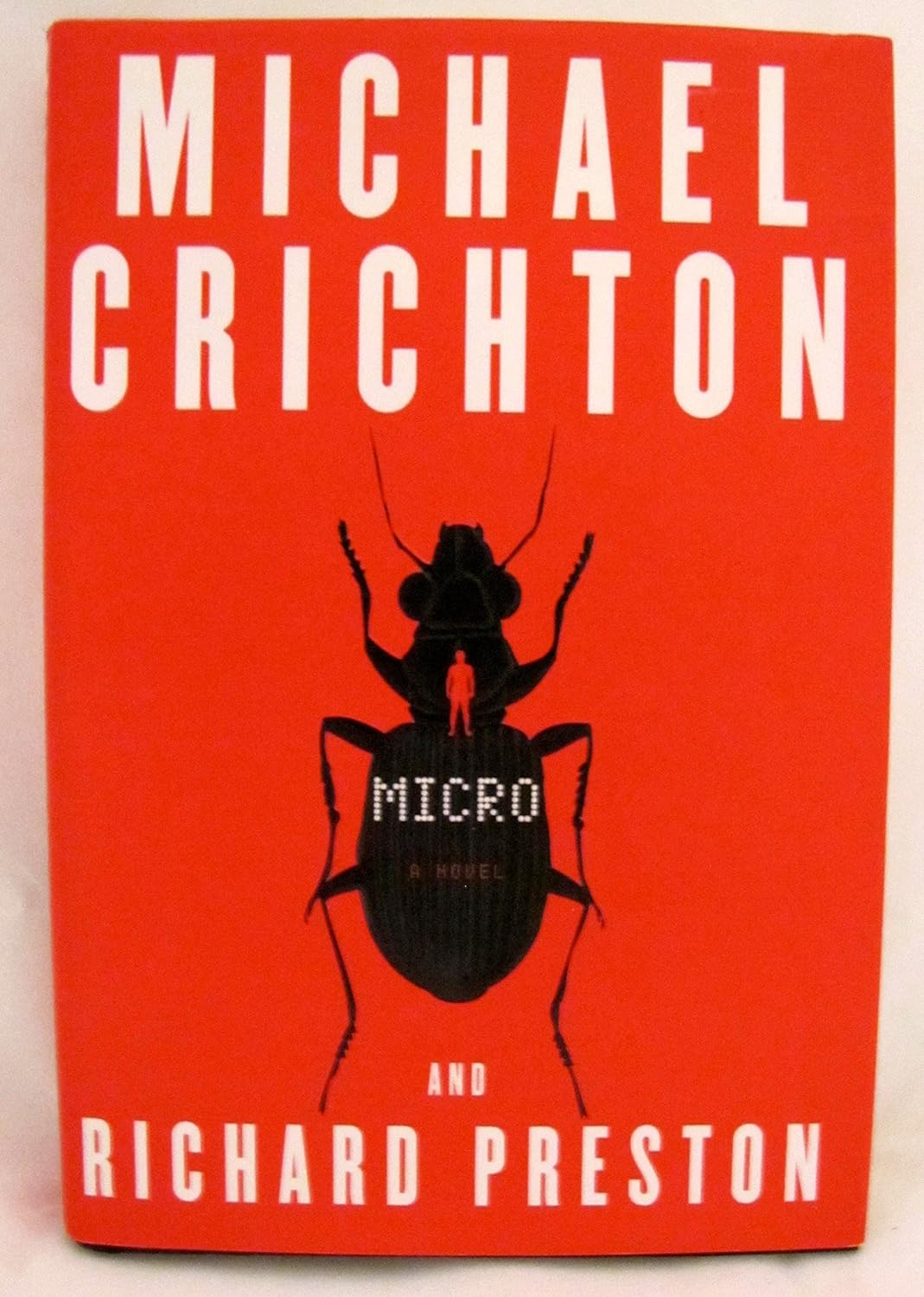La escultura
La habitación estaba iluminada por la tenue luz del ocaso y por un proyector.
El modelo llegó a la hora fijada y, sin más formalidades que un saludo, le dije dónde debía situarse. Por el titubeo de sus pasos noté su falta de experiencia.
-¿Has posado antes? –le pregunté mientras colocaba el lienzo.
-Lo cierto es que no. Creo que puede ser bonito…
Sin decir nada más comenzó a desnudarse. Pese a su inexperiencia lo hizo con lentitud, con encanto. Cuando lo miré quedé sorprendido de su cuerpo depilado. Tenía, además, el brillo de haberse extendido crema hidratante tras el rasurado.
Mi idea era pintar un desnudo masculino al óleo. De pronto decidí empezar con un carboncillo, así que saqué una hoja y un lápiz blando.
Dibujé el cuerpo entero en pocos trazos, rellenando el mayor espacio posible del papel. Entonces me dispuse a dar detalle a aquel esbozo.
Apenas comencé a delimitar el dibujo exacto de su pectoral derecho, mi mano se quedó quieta. Mis ojos descendieron hasta llegar a su pene.
Era de gran tamaño, pero no fue esto lo que me llamó la atención. Fue la textura lisa y tensa de su piel: el glande parecía querer romper la finísima piel que lo envolvía, al igual que el resto, brillaba como si fuera de cera.
Dejé el lápiz y lo miré detenidamente. El modelo había fijado sus ojos sobre algún punto detrás de mi y se mantenía imperturbable, como si quisiera transformarse en escultura (lo que me permitió admirarlo sin tapujos).
Absorto en aquella parte me pareció, tras unos segundos, que la piel adquiría a cada instante más tensión.
Siempre en silencio, con mucha suavidad, empecé a acercarme al modelo, procurando no perturbar su quietud. En mi lento caminar no dejé de mirarlo.
Mis pies se pararon cuando aquella estatua quedaba a menos de cincuenta centímetros. Él, como si ya fuera de mármol, ni siquiera cambio el gesto.
Mi cara estaba en frente de la suya. Él seguía mirando a aquel lugar indefinido.
Despacio me fui arrodillando; recorriendo su cuello, sus pechos, sus abdominales…
Por fin, delante de mí, estaba el órgano que irresistiblemente había seducido mi atención. Era hermoso. Las venas que lo rodeaban decían del enorme caudal de sangre que circulaba por él.
Noté mis labios extremadamente carnosos. Los acerqué hacia la finísima piel del prepucio y los posé en un beso prolongado.
Después me separé para volverlo a contemplar. De pronto, como respondiendo a mis labios, el glande se descubrió. Brillaba intensamente, con mayor intensidad aun que el resto del cuerpo.
Volví a acercar mis labios. Esta vez, antes de llegar a su destino, se abrieron. Cuando noté que tenía todo el glande dentro de mi boca los cerré. En ese momento sentí el increíble ardor de su piel y su carne ocupando toda mi boca.
Paladeé la dulzura de aquella carne tan sutil al tacto, tanto, que parecía que fuera la primera vez que era tocada.
Con la mano tomé el tronco del pene. Si el glande llenaba toda mi boca, con la mano apenas podía abarcar el grosor de tal prodigio. Los dedos gordo e índice, tirando de su piel hacia atrás, tensaron la carne. Mientras lo degustaba insaciablemente.
Quería que mis ojos volvieran a gozar con la visión de tal espectáculo. Lo saqué de mi boca y, mientras mi mano lo sostenía, lo contemplé de nuevo.
Jugué no sé cuánto tiempo acariciándome con su piel. Mis mejillas y mi cuello disfrutaron de su roce.
Era grandioso, de una robustez magnífica. El glande, incluso en comparación con el grosísimo tronco, resultaba inmenso; la erección le había dado un tamaño inabarcable.
Lo miraba hechizado y mi mano, involuntariamente, lo mecía entre sus dedos. Las venas iban tomando mayor consistencia y la rigidez se hacía maravillosamente insoportable.
Así, mientras lo miraba, mi mano no paraba de recorrerlo de adelante a atrás en toda su longitud. Aquella rigidez me provocaba una gozosa ansiedad que, sin querer, me sugería mecerlo más y más deprisa.
Su cara, sin inmutar el gesto, seguía con los ojos clavados en aquel punto impreciso.
Cuanto más rápido lo masturbaba el órgano más deliciosamente rígido se volvía, con las venas casi sobresalientes de la piel.
En ese momento quise aumentar el brillo ya magnífico del glande, para convertirlo en una exageración de sí mismo. Lo conseguí rodeándolo lentamente con mi lengua.
Después, extasiado, lo contemplé de nuevo.
Esta vez la respuesta tampoco se hizo esperar: aquel brillo rosado que tenía ante mis ojos tembló y una cascada de lava blanca saltó a mis mejillas, bañando todo mi rostro.
Mi mano seguía moviéndose a un ritmo vertiginoso.
Otra cascada arremetió contra mis labios.
Quise sentir mío aquel líquido, así que me metí dentro el glande y esperé a la nueva erupción.
Mi boca se fue inundando del sublime licor hasta que, no pudiendo tragar tan deprisa, rebosó de mis labios cayendo al suelo.
Lo mantuve así hasta que la tensión empezó a disminuir. Entonces lo saqué de mi boca.
Miré a la estatua con el deseo de que me contemplara bañado en su semen, pero él seguía con la vista fija en aquel punto indefinido.