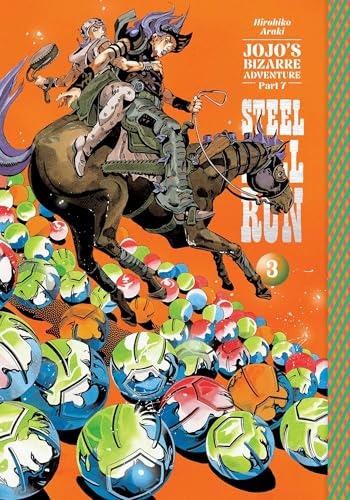Pasión en Nueva York
Su rostro reflejaba el espíritu rebelde que el erotismo dejaba salir cada fin de semana, cuando estaba con él.
Sus labios sedosos, separados todo el tiempo como él se lo había ordenado, permitían una amplia fuga de palabras y sonidos lujuriosos.
Las aletas de su pequeña nariz revoloteaban intensamente y las gotitas de sudor crecían poco a poco hasta que el peso era tanto que se deslizaban sin destino por cada rincón de su cuerpo albino.
Silvia era todo lo que él deseaba: sumisa, hermosa e inteligente.
Y ella se esforzaba en cada lección, como colegiala ejemplar, en ofrecer lo mejor de sí.
Sólo le interesaba complacerlo, quería que se sintiese orgulloso de ella, y a veces lo lograba.
Ahora de rodillas, con los ojos vendados, Silvia limpiaba con ahínco el miembro que segundos antes le había penetrado hasta el alma.
Con las manos atadas a su espalda, las piernas separadas, su sexo derramándose con delicadeza sobre la alfombra, Silvia se sentía la mujer más dichosa del mundo, y Joaquín lo sabía.
Los labios carnosos y atentos de su dócil princesa le decían muchas cosas sobre ella.
Él percibía la alegría y satisfacción, el respeto e idolatría que aquella lengua húmeda, estudiosa de la materia, le hacía saber al deslizarse, incansablemente, por su gruesa masculinidad.
Joaquín disfrutaba observarla en silencio, como ahora, como tantas veces.
Tendió una mano, y sus largos dedos atravesaron con delicadeza los mechones de cabello negro suelto que embellecían la escena, e irrumpió el vaivén arrollador que emergía del cuello largo y delineado de Silvia.
Su cabeza se detuvo y soltó un gemido, con la boca llena, de cachorrita mimada. Joaquín sonrió, y retiró delicadamente su resplandeciente arma.
La guardó con elegancia, como un samurai victorioso guardaría su espada después de haberla usado, con el pecho hinchado de orgullo.
Silvia se impacientó al quedarse desprendida de su contacto hacia el mundo.
Se sentía como una niñita indefensa a quien le habían quitado su única protección.
Vendada, atada, dilatada, húmeda, abierta desde donde se la mire, Silvia necesitaba sentir que alguien la protegía y las ganas de llorar empezaron a buscar refugio en sus ojos.
El aliento de su amo vino en su rescate justo antes de que ella lanzara los primeros gritos de desolación.
La pequeña brisa caliente acarició la oreja derecha de la doncella subyugada causándole un espasmo masivo.
Su cuerpo torneado de gimnasio se puso a temblar sin que ella pudiera evitarlo; y aún así, si hubiera tenido un mejor control sobre sus sentidos y sobre su cuerpo, habría seguido temblando.
Minutos después, unos dedos juguetones, resbaladizos y tiernos liberaron sus ataduras. Un largo pañuelo de seda negra cayó a la alfombra y dos fugaces luces azules se prendieron bajo sus largas pestañas.
La noche secuestraba, pausadamente, la luz del cielo sobre las ventanas.
El sol, que se extinguía tras una lluvia de rayos rojizos, escondía su curvilínea figura bajo el horizonte.
El viento, dueño de las calles, cortaba la piel de sus habitantes con sus gélidas e incesantes ráfagas arrastrando consigo las almas perdidas que deambulan por esta ciudad magullada por el odio.
Nueva York ya no era la misma, había cambiado tanto en tan poco tiempo.
Las miradas en los trenes, buses y calzadas eran más frías, más alertas, más miserables.
El terror y la muerte merodeaban sus grandes avenidas como antes lo hacían el éxito y la fama.
A pesar de todos los esfuerzos, y docenas de miles de millones de dólares, Nueva York había sufrido una cirugía plástica inevitable, sin que le avisaran, y ahora lloraba su futuro incierto.
Sin embargo, dicha experiencia sirvió para que Joaquín y Silvia se atrevieran a vivir como si no hubiera un mañana.
Como si cada encuentro, cada beso, cada caricia, cada entrega… fuese la última.
Entonces se abrió una vena entre ellos, y sus pasiones, que se habían mantenido en secreto, violaron sus miedos para darle paso al amor desesperado que buscaba un escondite que lo cobijase, sólo un corazón dispuesto que le diese el calor que necesitaba para seguir viviendo.
Sus temores, prejuicios y vacilaciones se apagaron como la luz del día al caer la noche sobre la laguna en Central Park. Joaquín y Silvia recorrieron en silencio las serenas aguas en un bote vetusto de madera que parecía deslizarse con fragilidad por aquella sangre neoyorquina que emanaba del corazón de Manhattan.
Sus manos estrechadas en sus cuerpos, arraigadas como pinzas queriendo penetrar la piel temiendo tropezar y alejarse, perderse, hundirse en la oscuridad del olvido; esas manos trémulas, atadas entre sí, se secreteaban la hambruna animal que les brotaba del alma.
Los instintos -desgarrados por el horror días atrás- se asomaban con descaro, hasta que la soledad dio paso al delirio encantado apagando así el miedo a morir sin nadie que les diga un te amo.
Se dejaron llevar por la falsedad de la situación, en una ciudad recientemente castrada de toda felicidad, de toda sonrisa, y se fundieron en un grito violento de amor que les durase lo suficiente como para no desaparecer desgraciados.
Esa noche, la razón cedió terreno a los bajos instintos, y también para ellos, ya nada sería igual.
Joaquín, tendido sobre la amplia cama, con un brazo bajo el cuello, sentía a Silvia -con su larga cabellera descansando sobre los muslos de su domador, desnuda, con los pies suspendidos fuera de la cama, los muslos contraídos, en posición fetal, de costado-, sentía a su sublime mascota, anidada entre sus piernas, que dormía sin sobresaltos: con la mente clara, sin pesadillas, como suele dormir una persona que se siente protegida y segura.
Albergaba dentro de su dulce boca el miembro de su dichoso amo, y parecía más que contenta.
Sus senos se extendían con cada suspiro y dormitaba tan bella que Joaquín se quedó observándola, recordando los primeros días que empeñaron su amistad por el amor.
Disfrutaba tanto recordar esa noche de otoño, en aquel bote, en aquella laguna, en aquel parque, en esta ciudad.
Ahora, los árboles desnudos envejecen esperando la llegada de la primavera que les devuelva el color para sentirse jóvenes otra vez.
El invierno ha sido tan cruel, las noches tan frías, el sol tan pálido; pero el mundo de Joaquín y Silvia era otro.
Alejados de la reconstrucción lenta y dolorosa que sufría cada día la ciudad que los cobija, ambos vivían dentro de una burbuja llena de esperanza.
Exprimían sus tiempos libres y pasaban incansables momentos juntos, dentro de su mundo eterno, donde todo era posible, derritiéndose uno sobre el otro, absorbiendo como vampiros hasta la última gota de sangre que recorría las venas de su locura, antes de que las garras hinchadas por siglos de rencor les quiten el aire con su terror plagado de muerte justiciera.
Silvia durmió angelicalmente toda la noche, prendida de su nuevo cordón umbilical, tan necesario para ella en esta transformada ciudad.
Sus cuerpos, iluminados por el crepúsculo de un nuevo amanecer, recobraban el vigor con lentitud: una mano que cambiaba de posición, un muslo que es estiraba, una boquita que apretaba, una sonrisa que aparecía, una entrepierna que se humedecía, una dureza que se extendía.
Como cada mañana que despertaban a la luz bajo una misma ventana, Silvia se dispuso, con afán y un aspecto de niña buena, a obtener el néctar que ansiaba su naturaleza.
Devoraba con amor el bocado erguido, mimándolo con los labios sedosos, con la lengua serpentina y coqueta.
Lo hacía sin pedir permiso, sabía que su propietario esperaba recibir tales tratos antes de levantarse.
Así la había instruido, y ella nunca olvidaba sus deberes. Joaquín perdía contacto con el resto de su vida cuando estaba con ella.
Era imposible pensar sobre su trabajo, sus problemas, los aviones de guerra sobrevolando los rascacielos, sus amigos desaparecidos… a su lado.
Le acariciaba el cabello sin observarla, con la yema de sus dedos, sintiéndola muy suya, tan sumisa.
Soltaba unos gemidos de vez en cuando, premiándola por el esfuerzo que realizaba bajo su ombligo.
Luego de unos minutos de intenso placer colocó una almohada más bajo su cuello.
Abrió sus ojos llenos de ardor matinal, sintió una corriente que le endureció aún más su virilidad al contemplar los largos mechones de cabello negro cubriendo su pubis y la espalda encorvada, tan elevada al final.
Silvia sintió la quemazón de aquella mirada trazando un camino sobre su piel, bamboleó sus caderas y afianzó la fuerza de sus movimientos labiales.
El corazón le pateaba el pecho. Sus músculos se contraían embelleciéndole el cuerpo.
Sus manos se abrían como flores tropicales sobre las vibraciones que chapoteaban en la piel de su dueño, quien cortaba contacto con el oxigeno y en silencio acumulaba el volcán que le nacía de las entrañas.
Explotó en la lengua empeñosa de Silvia.
El cuarto se vio inundado por gemidos estruendosos que hacían eco en las paredes y volvían a retumbar por todo el apartamento.
Silvia se esmeraba por beber su merecido premio con un júbilo tan extremo que ella misma se dejó llevar, gozando el momento, hacía el desborde de riachuelos candentes que los envolvió sin misericordia.
Ambos cuerpos, envueltos de sudor, se unieron en un furtivo abrazo que se extendió por toda la cama, dejándole un olor tan fuerte, tan propio de ellos.
Joaquín -extasiado- tomó del cabello a su esclava sacándola de la cama, arrastrándola al piso, colocándola luego en cuatro patas frente a él.
Silvia, sin lanzar queja alguna, se dejó llevar con creciente hechizo.
Sentía la entrepierna humedecida impúdicamente cada vez que su propietario le hacía sentir tan subyugada a él, tan frágil en sus manos, tan su juguete.
Sabía que él podía hacer con ella cualquier cosa que se le antojara, y esto le causaba sacudidas por todo el cuerpo.
Sentirse el juguete sexual de Joaquín era la llave que su ser requería para estar completa. Pero nunca antes había sentido esa necesidad tan humana, tan secreta e íntima.
Lo sintió por primera vez en aquel bote, en aquella mirada que le quemaba el pecho, que le quitaba el aire, que le humedecía las bragas.
Era una hermosa sumisa sin lugar a dudas, su hermosura salía del alma. Una persona es más bella cuando es feliz, pensaba Joaquín.
Se acercó por delante a la figura canina que irradiaba una blancura mágica, se inclinó y alcanzó a darle un beso entre la selva de cabellos negros que rozaban el piso.
Aspiró su olor con orgullo, enderezó la espalda y mientras planeaba en silencio lo que harían durante aquel domingo que apenas florecía, Silvia le besaba los pies dulcemente.
Ella se sentía tan segura bajo el dominio de Joaquín, nunca le había hecho daño, ni siquiera en sus juegos de mayor efervescencia.
Silvia aprendió a confiar tanto en su Amo que ahora se dejaba hacer sin vacilaciones.
Tal relación le dio un giro drástico a su estilo de vida tan desenfrenada.
Bajo la protección y el amor de Joaquín, pudo encontrar la felicidad que una vez creyó utópica.
Todo había sido tan rápido que cuando se preguntaba cómo fue a parar de arrogante y altanera a sumisa y obediente, no encontraba más respuesta que unos ojos tiernos que le ofrecieron respeto y entrega una lejana noche de otoño.
Los meses pasaron tan rápido que ahora no se imaginaba vivir de otra manera.
Joaquín enredó sus dedos entre los cabellos de su disciplinada sumisa y la llevó, en cuatro patas, hacia la ducha.
Cada pasito era disfrutado de sobremanera por Silvia, cada encuentro con su ahora propietario provocaba una ruptura con la fría realidad que el mundo le vendía e ingresaba a una vida que sólo pensaba existente en sus solitarios y tristes sueños pasados.
Soltó una lagrima al recordar a los miles de fallecidos aquel martes.
Nunca más deseaba estar sola, quería estar con Joaquín, a sus pies si él así lo quería, hasta alguna brillante mañana en que esta ciudad sangraría nuevamente.
Pero ya no estaré sola, pensaba, estaré llena de Joaquín y de su amor, así puedo morir. Las alarmas de inminentes ataques habían calado tanto en la población que Joaquín y Silvia vivían encerrados dentro de su burbuja encantada sacándole provecho al tiempo a todas horas.
Silvia siempre solía estar excitada al lado de Joaquín.
Cada vez que salía de ella la prueba de su pasión sólo tenían que pasar pocos minutos para que estuviese nuevamente disponible y ansiosa si él la necesitase.
Se sentía orgullosa de haber alcanzado tanta libertad sexual al lado de ese hombre que la esclavizó y liberó a la vez.
El chorrito de agua cayó repentinamente sobre la espalda de Silvia que había entrado a la ducha en cuatro patas, después de su Amo.
Los pies de Joaquín recorrieron con delicadeza los contornos de aquella espalda encorvada, hasta que las nalgas elevadas llamaron la atención de su atento y oportunista falo.
Silvia, obediente esclava, elevó sus proporcionadas nalgas poniéndose de puntillas, y Joaquín se encargó de esconder su miembro, por un tiempo incontable, en el apretado y siempre placentero ano de su adorable sumisa.
Al salir del baño -Joaquín delante-, Silvia tenía en el cuello un collar de cuero verde, bordado con flores doradas en los lados.
El collar estaba unido al extremo de una cadenita de plata, el otro extremo descansaba en la mano derecha de Joaquín.
En cuatro patitas, Silvia seguía a su propietario con una felicidad que reflejaban sus ojos azulados.
Sentía que su vida era muy preciada y, después de tanto terror y desgracias, estaba convencida de que nada era más real que su relación con Joaquín, y que seguirían enriqueciéndola como ambos lo deseaban, no como la sociedad se los quería imponer.
La vida podía apagarse en cualquier minuto en esta ahora sombría ciudad, había que rehacer muchos pensamientos y moldear nuevas metas.
Silvia estaba dispuesta a hacer los cambios necesarios en su vida, siempre y cuando la felicidad estuviese de por medio.
Elevó las luces azuladas que despedían sus ojos, se encontró con la mirada dulce y paternal de Joaquín.
Sonrieron, cada uno a su manera.
Se amaban.