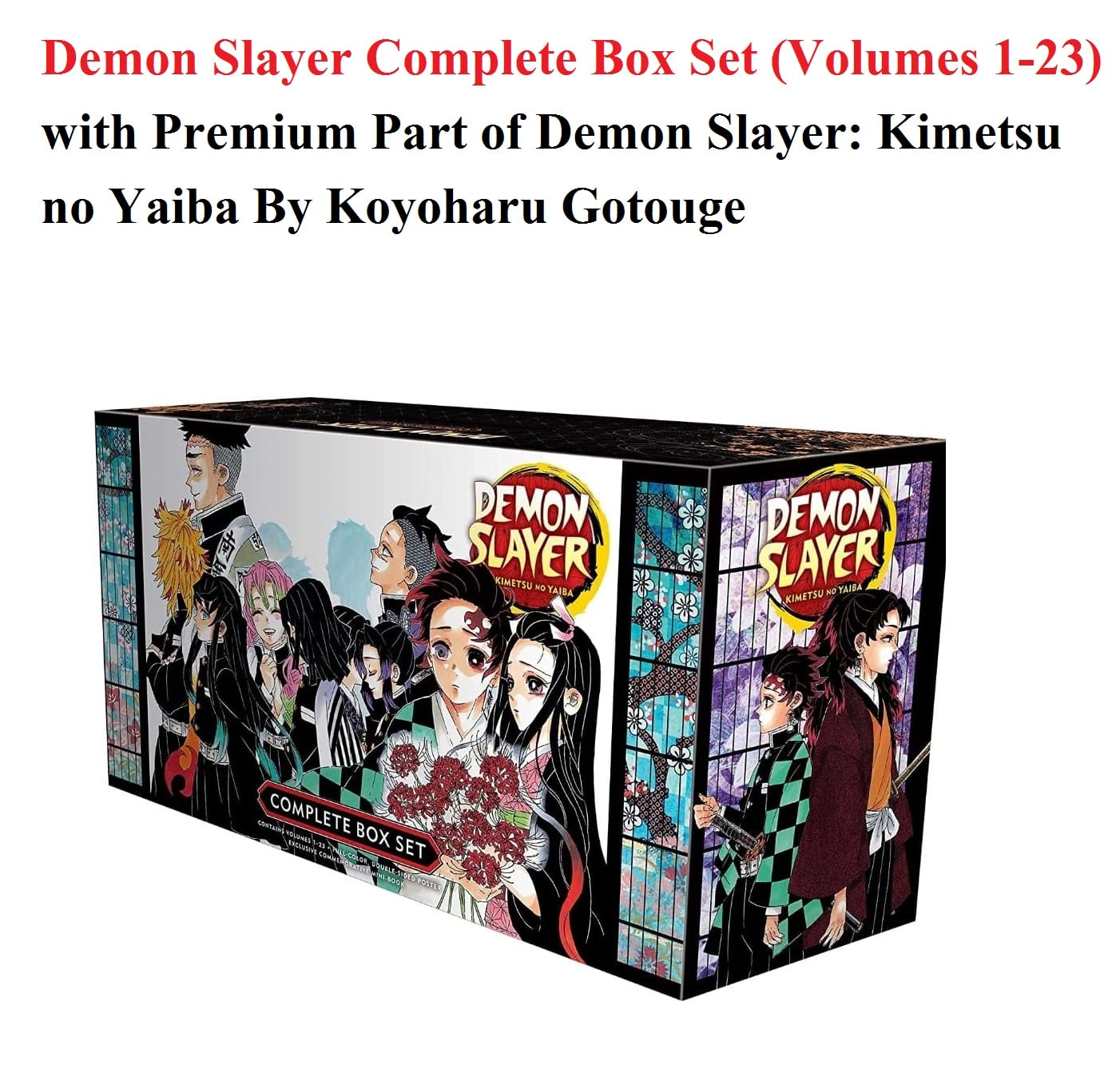Capítulo 2
- Marcela, la esposa deseada I
- Marcela, la contadora deseada II
Al día siguiente, el sol de Itagüí ya castigaba cuando salimos del apartamento. Marcela llevaba un vestido negro de lycra tan fino que parecía una segunda piel. No era tela, era una promesa de lo que había debajo. El tejido se hundía en la curva de su cintura para luego explotar en la amplitud de sus caderas, dibujando un culo que parecía diseñado a mano, con dos hemisferios perfectos que se movían con un peso y un ritmo propios, invitando a que la mano se hundiera en esa carne. Las costuras laterales subían por sus muslos, carnosos y firmes, y el vestido se ceñía a su vientre de una forma que te hacía imaginar cómo se vería arqueado mientras la penetras. Sus pechos, sin sostén, se dejaban ver por completo: dos melones pesados y naturales que tiraban de la tela, marcando la punta de sus pezones como dos duros anzuelos listos para ser mordidos. Yo, en cambio, intentaba disimular mi erección bajo la camisa de botones y el pantalón de dril, la farsa del arquitecto serio.
Llegamos a la obra de Reservas del Sur con diez minutos de antelación. El edificio en construcción era un esqueleto de veinte pisos que dominaba el valle; desde la portería se veía Medellín allá abajo, envuelto en su niebla matutina. Un guardia nos indicó la oficina provisional: un container acondicionado en la planta baja, con aire acondicionado que apenas ganaba la batalla contra el calor.
Adentro ya había movimiento. Me presentaron primero al jefe directo, don Álvaro Restrepo, un hombre de unos cincuenta y tantos, bajo y ancho como un barril, con la camisa blanca sudada bajo las axilas y una corbata floja que parecía rendirse ante su barriga. Tenía la cara curtida, nariz rota de algún accidente antiguo, y una calvicie que brillaba bajo la luz fluorescente. Me estrechó la mano con fuerza excesiva, como midiendo, y soltó una risa ronca que olía a cigarrillo barato.
Container
—Bienvenido, arquitecto. Aquí trabajamos duro, ¿sabe? Nada de delicadezas de oficina bonita —dijo en forma de chiste.
Después me llevó hasta el fondo del container, donde un hombre más joven esperaba de pie junto a una mesa llena de planos. Era alto, de piel muy oscura, con el overol de obra manchado de cemento y polvo. Se llamaba Ever, me dijo don Álvaro con tono despectivo, “nuestro mejor albañil, el que pone las manos cuando los ingenieros solo dibujan”. Ever me saludó con una sonrisa tímida, los dientes blancos contrastando contra su piel, y un apretón de manos firme pero respetuoso. Sus brazos eran gruesos, venosos, de tanto cargar bloque y varilla; se notaba que el sol y el trabajo pesado lo habían tallado como una estatua.
La reunión siguió con los planos extendidos sobre la mesa improvisada. Don Álvaro marcaba con un lápiz grueso los retrasos en la losa del piso quince, refunfuñando sobre los proveedores que no cumplían. Ever, en silencio, señalaba con el dedo los puntos donde había que reforzar las columnas; sus manos grandes dejaban huellas de polvo gris sobre el papel. Yo intervenía de vez en cuando, proponiendo ajustes estructurales, pero mi cabeza ya estaba en otro lado, anticipando lo que vendría.
De pronto, don Álvaro levantó la vista y soltó un gruñido.
—Necesitamos los números actualizados de los costos de acero y concreto. Que venga alguien de contabilidad ya mismo —dijo, alzando la voz hacia la puerta del container—. ¡Y que traiga los últimos reportes de pagos!
Un ayudante salió corriendo hacia el módulo vecino, donde habían instalado temporalmente las oficinas administrativas. Pasaron un par de minutos tensos; yo sentía el pulso acelerado, sabiendo que Marcela estaba allí desde temprano, organizando facturas con el resto del equipo financiero.
La puerta se abrió y entraron dos mujeres. La primera era la esposa de don Álvaro, doña Gloria: una mujer de unos cuarenta y ocho años, bajita, con el pelo teñido de un castaño apagado y un vestido floreado que le quedaba un poco holgado. No era fea, pero tampoco llamaba la atención; tenía la piel marcada por el sol y una sonrisa permanente, de esas que ponen a la gente cómoda de inmediato. Cargaba una carpeta gruesa bajo el brazo y saludó con voz cálida:
—Buenos días, caballeros. Aquí traemos lo que pidieron.
Detrás de ella apareció Marcela. Mi esposa no caminaba, desfilaba; se convertía, en ese instante, en el centro de atención de la habitación. Cada paso que daba hacia la mesa era una embestida silenciosa: el peso de su culo se movía bajo la lycra, dos nalgas duras, compactas, presionándose una contra la otra. Cuando se inclinó para apoyar la carpeta, El escote cayó y no solo mostró la curva de sus pechos, sino el borde del encaje negro del sostén que yo le había comprado, el que sujetaba esos melones pesados que anhelaban ser liberados.
Don Álvaro soltó el lápiz. Se recostó en su silla con un gruñido bajo, y sus ojos, pequeños y cerdos, se clavaron en el culo de mi esposa con una avidez que no se molestó en disimular. Pero fue Ever quien me heló la sangre. El albañil, la estatua de trabajo y silencio, levantó la vista por primera vez con una expresión que no era de timidez, sino de hambre pura y primitiva. Su mandíbula se tensó y sus ojos oscuros devoraron a Marcela de abajo arriba, deteniéndose en sus pechos como si los estuviera despojando con la mirada, imaginando cómo se sentirían en sus manos callosas.
Doña Gloria seguía con su parloteo de números, completamente ciega. Pero yo veía todo. Veía el deseo crudo de dos hombres, uno viejo y gordo, el otro joven y fuerte, enfocado en una sola cosa: en mi mujer.
Cuando doña Gloria y Marcela salieron del container, el silencio duró apenas dos segundos. Don Álvaro soltó un resoplido largo, se recostó en la silla metálica que crujió bajo su peso y se pasó la mano por la calva sudada.
—Uy, la nueva contadora está demasiado buena, ¿no? —dijo con esa voz ronca y sin filtro, mirando primero hacia la puerta y luego a mí, como buscando confirmación—. Esas piernas, mamá… y ese culo que trae puesto en ese vestido. Uno ya no ve mujeres así todos los días.
Se rieron los dos, don Álvaro con esa carcajada grasosa y Ever con una sonrisa corta, casi tímida, pero que no llegaba a ocultar el brillo en sus ojos. Yo me limité a encogerme de hombros y soltar un “sí, está buena”, como si apenas la conociera. Nadie preguntó más. La conversación volvió a los planos por unos minutos, hasta que el walkie-talkie del ayudante crepitó.
—Don Álvaro, llegó el camión del acero y el cemento. ¿Qué hacemos?
El viejo maldijo entre dientes, se levantó con esfuerzo y señaló hacia la puerta.
—Arquitecto, vaya usted con Ever a recibir esa mercancía. Revisen que no nos manden fierros chinos otra vez. Yo me quedo aquí terminando estos números.
Bodega
Ever ya estaba en la puerta, casco en mano. lancé una mirada rápida al pasillo vacío y salí detrás del albañil. El calor del patio de maniobras nos pegó como una bofetada. La descarga fue lenta: contar varillas, medir calibres, firmar guías. Ever cargaba paquetes sin quejarse, los músculos de los brazos y la espalda tensándose bajo el overol abierto. Yo hacía mi papel, pero mi cabeza estaba dentro del container.
Cuando terminamos y el camión se fue, le dije a Ever que llevara los albaranes firmados y que yo lo alcanzaba en un minuto. Rodeé el módulo por la parte trasera. La misma grieta de ventilación vieja, mal tapada con cinta, estaba allí, a la altura perfecta. Me acerqué con el pulso en la garganta y miré.
Marcela estaba de nuevo adentro. Sola con don Álvaro.
Se había acercado a la mesa con otra carpeta en las manos, hablando en voz baja sobre un ajuste en la planilla de anticipos. El vestido de lycra se le pegaba al cuerpo por el calor; cada movimiento hacía que la tela se deslizara sobre sus curvas como aceite. Don Álvaro estaba sentado, piernas abiertas, la barriga desbordando el cinturón. La miraba sin disimulo mientras ella hablaba.
—…entonces, si autoriza este pago parcial hoy, los proveedores nos entregan el resto del concreto mañana —decía Marcela, inclinándose apenas para señalar una línea en el papel.
El vestido se tensó sobre su culo. Don Álvaro soltó un murmullo de aprobación que no tenía nada que ver con los números. Lentamente, como quien no quiere espantar a un animal, apoyó la mano izquierda en la mesa, muy cerca del brazo de ella. Luego, con la derecha, se rascó la barriga… y dejó que el dorso de los dedos rozara, casi por accidente, la cara externa del muslo de Marcela.
Ella se quedó quieta un instante. Sus hombros se tensaron. No se apartó, pero tampoco siguió hablando. Don Álvaro no retiró la mano. En vez de eso, la palma entera se posó sobre el muslo, pesada, caliente, inmóvil al principio. Solo el peso. Marcela tragó saliva; vi cómo su garganta subía y bajaba. Sus pezones, ya duros bajo la lycra, se marcaron aún más.
—Tranquila, mija —murmuró él, la voz baja y ronca—. Solo estoy escuchando con atención. Sigue, sigue…
Marcela intentó continuar, pero la voz le salió más débil.
—…entonces… si firma aquí, yo misma lo llevo al banco esta tarde…
La mano del viejo empezó a moverse. Muy despacio. Un círculo pequeño, apenas perceptible, subiendo milímetro a milímetro por la cara interna del muslo. Marcela apoyó las dos manos en la mesa, los brazos rígidos. Sus caderas se movieron apenas hacia adelante, un gesto involuntario, y al mismo tiempo intentó cerrar un poco las piernas. La mano de don Álvaro ya estaba en medio, impidiéndolo sin fuerza, solo con presencia.
Don Álvaro sonrió, mostrando los dientes amarillentos. Sus dedos gordos llegaron al borde de las bragas. Rozaron la tela, sintiendo la humedad que ya se había filtrado. Marcela dejó escapar un “ay…” bajito, casi inaudible, y apoyó la frente en la mano que tenía sobre la mesa. Sus caderas traicionaron su mente otra vez: se inclinaron apenas hacía la caricia.
Yo tenía la respiración empañando la grieta, la verga tan dura que dolía contra el pantalón. Desde afuera veía todo: cómo mi mujer, con ese vestido que era puro vicio, dejaba que un viejo sudoroso la tocara despacio, sin prisa, mientras ella luchaba consigo misma y perdía por momentos.
La puerta del container se abrió de golpe con un chirrido seco. Ever entró cargando una caja de herramientas que alguien le había pedido, el sudor fresco brillándole en la piel oscura y el overol abierto hasta la cintura mostrando el pecho duro y marcado por el trabajo. Sus pasos pesados resonaron en el suelo metálico.
Marcela se enderezó al instante, como si la hubieran pinchado. Apartó la cadera de la mano de don Álvaro con un movimiento rápido pero elegante, alisándose el vestido de lycra con las palmas temblorosas. Sus mejillas ardían, los pezones todavía duros bajo la tela fina, pero compuso una sonrisa profesional que apenas ocultaba la respiración agitada.
—Perdón, no sabía que estaban ocupados —dijo Ever con voz baja, respetuosa, dejando la caja en una esquina. Sus ojos oscuros pasaron rápido de la cara sonrojada de Marcela al gesto disimulado de don Álvaro, que ya había retirado la mano y la apoyaba inocente sobre la mesa.
—No, no, pasa, negro —respondió el viejo con calma sorprendente, rascándose la barriga como si nada—. La contadora ya terminaba de explicarme unos ajustes.
Marcela tomó su carpeta con prisa contenida, evitando mirar directamente a ninguno de los dos.
—Entonces… si firma eso más tarde, yo lo proceso hoy mismo —dijo con voz algo ronca, dando un paso hacia la puerta—. Con permiso.
Salió casi corriendo, el taconeo rápido perdiéndose por el pasillo. La puerta se cerró tras ella con un golpe suave.
El silencio duró apenas un segundo. Don Álvaro soltó un resoplido largo, se recostó en la silla que crujió bajo su peso y miró a Ever con una sonrisa lenta, babosa, los ojos brillantes de lujuria.
—Ever, esa contadora… esa contadora nos va a divertir mucho, ¿oyó? —dijo bajito, pasándose la lengua por los labios resecos—. Qué piel tan suavecita, qué calor tiene entre las piernas… Ya empezó a mojarse solo con un par de caricias. Esa hembra está pidiendo que la usen, y nosotros se la vamos a dar toda.